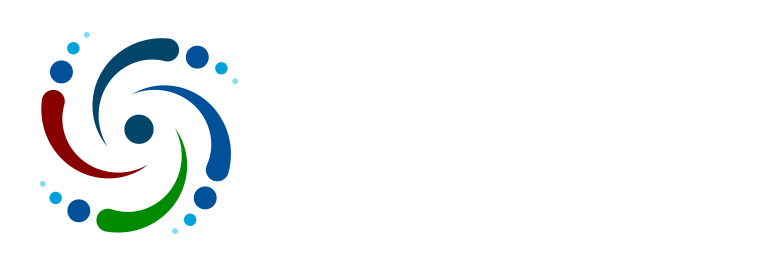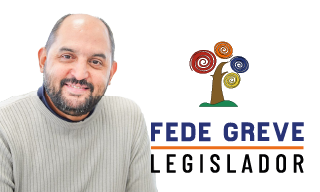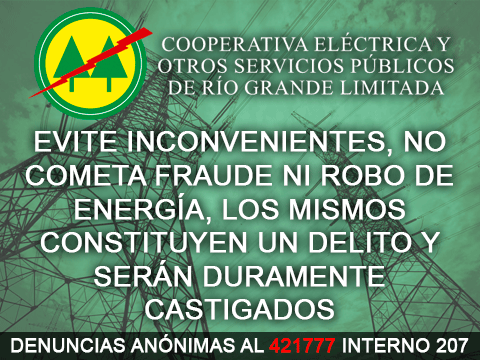La consigna que había impartido a su gente –“proceder con la máxima brutalidad”– rindió efecto.
Una vez arrestados los oficiales y suboficiales leales, Lonardi llamó por teléfono al jefe de la vecina Escuela de Infantería, coronel Guillermo Brizuela. No hubo respuesta. Los de Infantería permanecerían leales al gobierno. Poco después se entablaba el primer combate de ese día.
Duró unas diez horas y produjo numerosas víctimas. La situación fue en un momento tan crítica que Lonardi admitió: “Creo que hemos perdido, pero no nos rendiremos. Vamos a morir aquí”.
Casi de inmediato, de manera providencial, llegó una oferta de parlamentar. Entonces, según el conocido relato de Luis Ernesto Lonardi, el jefe rebelde invitó al jefe leal a dar por terminada la lucha. Esta, afirmó, será la última revolución, la que sin vencedores ni vencidos afirmará la unidad de los argentinos.
Brizuela lamentó que se hubiera derramado sangre de hermanos, mientras Lonardi le aseguraba que por haber luchado con valor se le rendirían honores. Así se hizo en uno de los hechos más emotivos de esa jornada.
Las radios tomadas por la Aeronáutica, cuyas fuerzas también se habían rebelado, convocaban a la rebelión. En una proclama firmada por Arturo Illia y otros dirigentes radicales, se decía: «Ciudadanos: a la calle a defender la libertad, la democracia, la justicia y la paz de la familia argentina» (César Tchak, «Sabattinismo y peronismo»).
El gobernador de Córdoba, Raúl Lucini, que se había instalado en la jefatura de policía, en el viejo Cabildo, partió con rumbo desconocido en las primeras horas de la tarde. Luego, con la ciudad en estado de caos, el eje de la acción se trasladó a la céntrica plaza San Martín, cuando una columna integrada mayoritariamente por civiles, con el general Dalmiro Videla Balaguer y el comodoro Krause al frente, tomó la sede policial.
Como los rebeldes carecían de infantería, los comandos civiles, armados y dirigidos por oficiales de la Aeronáutica, se encargarían de ocupar la CGT, el Aeropuerto y hasta la comisaría situada en el barrio Clínicas, desde donde se habían reprimido tantas veces las manifestaciones de los estudiantes. Estos civiles habían esperado desde muy temprano la oportunidad de entrar en acción; unos eran estudiantes reformistas de las distintas facultades de la Universidad Nacional de Córdoba; otros, activistas católicos y miembros del patriciado local más conservador; otros, militantes radicales.
Al anochecer, mientras nuevos voluntarios se sumaban al alzamiento, se sabía en el comando rebelde que unidades poderosas de las guarniciones leales vendrían a reprimirlos. «Pelearemos», ratificó Lonardi, que desconocía la suerte corrida por los otros jefes comprometidos en Cuyo y en la Mesopotamia.
Otros focos rebeldes
Esta vez Buenos Aires no fue el centro. Los periodistas empezaron a sospechar que algo estaba sucediendo cuando el jefe de la Policía Federal, comisario Miguel Gamboa, llegó de madrugada al edificio de la calle Belgrano.
La gente se enteró de la sublevación a través de la radio, que, a las 8 de la mañana, informó sobre los focos rebeldes de Córdoba, Curuzú Cuatiá (Corrientes), Arroyo Clé (Entre Ríos), Puerto Belgrano y Río Santiago (Buenos Aires).
Entonces la administración pública se paralizó, los padres retiraron a sus hijos de las escuelas y los almacenes atendieron largas colas de clientes, mientras en el Congreso se aprobaba el Estado de sitio.
Para los opositores a Perón, comenzaba una vigilia tensa con la oreja pegada a las radios uruguayas, que simpatizaban con la sublevación. Por cierto que lo que más sorprendió fue el silencio y la ausencia del presidente, que dejó la responsabilidad de reprimir al ministro de Ejército, el fiel general Lucero.
Los vecinos de Ensenada y de Eva Perón (La Plata) escucharon aterrados el fragor del bombardeo que desde temprano castigó a los marinos rebeldes de la base de Río Santiago. Allí, desde la primera hora, se habían atrincherado el almirante Isaac Francisco Rojas, jefe naval del alzamiento, el general Juan José Uranga y otros militares. El ataque, llevado a cabo por aviones de la base de Morón y por tropas del Regimiento 7 de Infantería, duró todo el día. Al atardecer, los rebeldes evacuaron el lugar y se embarcaron en la flota. Buques de guerra argentinos llegarían esa tarde al puerto de Montevideo con su carga de muertos y de heridos. Nada se sabía hasta el momento de la Flota de Mar.
En Curuzú Cuatiá, cuya guarnición tenía considerable peso en el sistema defensivo de la Mesopotamia, la jornada fue dramática. El mayor Juan José Montiel Forzano había tomado la iniciativa esa mañana, con el auxilio de pocos oficiales y de numerosos civiles, pero la llegada del general Pedro Ignacio Aramburu se demoró. Hubo indecisión y desconcierto entre los rebeldes ante la certeza de que venían desde Mercedes a reprimir y de que faltaba hasta el combustible indispensable para una acción ofensiva. Esto dio lugar a que el cuerpo de suboficiales, que permanecía leal, retomara ese mismo día la guarnición.
Al anochecer del 16 de septiembre, el alzamiento cívico-militar se encontraba en estado crítico, y como el triunfo de la legalidad parecía una cuestión de horas, en el Ministerio de Marina festejaron con champagne el desenlace inminente.
Los imponderables
La situación crítica que se vivía en las Fuerzas Armadas, con el riesgo de una guerra civil, provenía de la fractura ideológica en el cuerpo de oficiales. Este no era un golpe «burocrático» decidido en las respectivas jefaturas de las armas: participar o no constituía un problema de conciencia para los militares.
En efecto, entre los rebeldes del 16 de septiembre había antiperonistas de toda la vida, como Aramburu, de tendencia liberal, y Lonardi, más afín al nacionalismo. Ellos no tenían dudas. Distinto era el caso de los generales en actividad y con mando, como Julio A. Lagos y Dalmiro Videla Balaguer.
Lagos, jefe del II Ejército, afiliado al partido peronista, se sumó a la conspiración a último momento, como consecuencia de la campaña antirreligiosa del gobierno y de la fuerte presión social y familiar. Reconoció que estaba dispuesto a sublevarse en casa de un amigo, donde escuchó por radio el discurso de Frondizi.
En cuanto a Videla Balaguer, jefe de la guarnición de Río IV y amigo personal de Perón, impresionado por haber presenciado el cruento bombardeo del 16 de junio y el posterior incendio de los templos, se preguntaba si era lícito o no provocar más derramamiento de sangre.
Orando en una de las iglesias destruidas, Videla Balaguer siente que es su deber sumarse al alzamiento, relata Isidoro J. Ruiz Moreno en «La revolución del 55». Pero como el gobierno empezó a sospechar, ambos jefes fueron desplazados. En consecuencia, la iniciativa revolucionaria quedó bajo la responsabilidad de generales retirados o sin mando de tropa. Por entonces Lucero consideraba una utopía la pretensión de sublevarse en tales condiciones.
Puede decirse, en cambio, que los suboficiales del Ejército no padecían el peso de esas contradicciones. Conscientes de cuánto le debían al gobierno peronista, que los había reconocido y valorado, se empeñarían en defenderlo con todos los recursos a su alcance.
En la Armada, principal responsable del frustrado intento de junio, el almirantazgo era ahora oficialista. Por consiguiente, quienes conspiraban, capitanes en actividad, querían salir cuanto antes a fin de evitar nuevas depuraciones que le quitarían a la Marina de Guerra su poder de fuego, como ya había ocurrido con la aviación naval.
A principios de septiembre, el general Aramburu, que conducía la conspiración desde la Dirección de Sanidad, postergó el alzamiento debido a la falta de infantería y por temor a que una salida apresurada frustrara definitivamente la acción. Entonces los oficiales comprometidos de la guarnición de Córdoba invitaron al general retirado Eduardo Lonardi (59 años) a encabezar el alzamiento. La Marina estuvo de acuerdo. Aramburu iría a Curuzú Cuatiá y Lagos, a Cuyo.
Así, con una mezcla de improvisación y de coraje, comenzó esta revolución que en Córdoba utilizó el santo y seña «Dios es justo», palabras simbólicas que aludían a una respuesta contundente y dramática a la ruptura entre Perón y la Iglesia y que lograron unir tras los mismos objetivos a estudiantes universitarios laicistas y juventudes católicas, los viejos antagonistas de la querella escolar de la década de 1880.
«En realidad, Marta, sólo cuento con imponderables», le había confesado Lonardi a su hija poco antes de tomar el ómnibus de línea que lo llevaría a Córdoba. Estaba convencido de que en la capital mediterránea, donde tenía parientes y amigos -en particular su cuñado Clemente Villada Achával-, había recursos humanos suficientes para resistir hasta que el régimen se derrumbara. Pero en cuanto al conjunto de la conspiración, sólo contaba con compromisos de palabra y vagos informes.
Fue su oficial de enlace, el mayor Juan Francisco Guevara, quien al despedirlo en la estación le dio el precario cuadro de la situación de las fuerzas comprometidas y le hizo saber que en las guarniciones de Buenos Aires y del Litoral nadie se movería.
Lonardi tenía otra convicción, común a los opositores de esa época: que ésta sería la última intervención de las Fuerzas Armadas en la política argentina, porque al restablecerse la libertad se solucionarían los demás problemas pendientes.
Su lema «ni vencedores ni vencidos», propuesto en las primeras jornadas, constituía un claro mensaje al peronismo, en la misma línea intentada por el general Juan José de Urquiza luego de la victoria de 1852 en Caseros. Esto explica, por caso, el cuidado que puso en honrar a los leales de la Escuela de Infantería.
Pese a este noble anhelo, la revolución que derrocó a Perón -hecho histórico que todavía, pese al tiempo transcurrido, divide a los argentinos- profundizó los odios ya existentes: no sólo contra los vencidos del movimiento peronista, sino también en el interior del frente antiperonista cuando después del triunfo afloraron las diferencias de ideología y de intereses. La intolerancia prevaleció y la presencia militar en la vida argentina siguió en aumento, primero con los planteos a los gobiernos civiles, después, cuando éstos no fueron suficientes, con la intervención masiva de las tres fuerzas en 1966 y en 1976.
Cabe entonces preguntarse si la resistencia pacífica, al modo como se venía llevando a cabo en 1954-55 con las grandes huelgas universitarias y las movilizaciones masivas de los católicos, no pudo constituir el mejor camino para frenar los excesos autoritarios del gobierno de Perón.
Al mismo tiempo debe reconocerse que tal posibilidad -al estilo de Gandhi- no formaba parte de las tradiciones argentinas, que han preferido invariablemente, hasta la crisis de 1982-83, la revolución «redentora» que va a cambiarlo todo de una vez, aunque no se sepa bien cómo.
La Revolución Libertadora, saludada con júbilo por buena parte de la ciudadanía, tiene hoy pocos defensores. Estos últimos consideran que el golpe de Estado contra Perón estuvo justificado como ejercicio del derecho de resistencia a la opresión (Alfredo Vítolo, «Teoría y práctica de la democracia»).
Merece observarse que quienes piensan de este modo vivieron en carne propia las penurias de ser opositor en el segundo gobierno justicialista.
En cuanto al peronismo, no desapareció de la vida política; por el contrario, demostró capacidad de reacción y de resistencia a la adversidad y ganó la mística que le faltaba como partido/movimiento nacido al amparo del poder. Constituye, cincuenta años después de los hechos que aquí se evocan, la fuerza política más poderosa de la Argentina.
Por María Sáenz Quesada
Para LA NACION