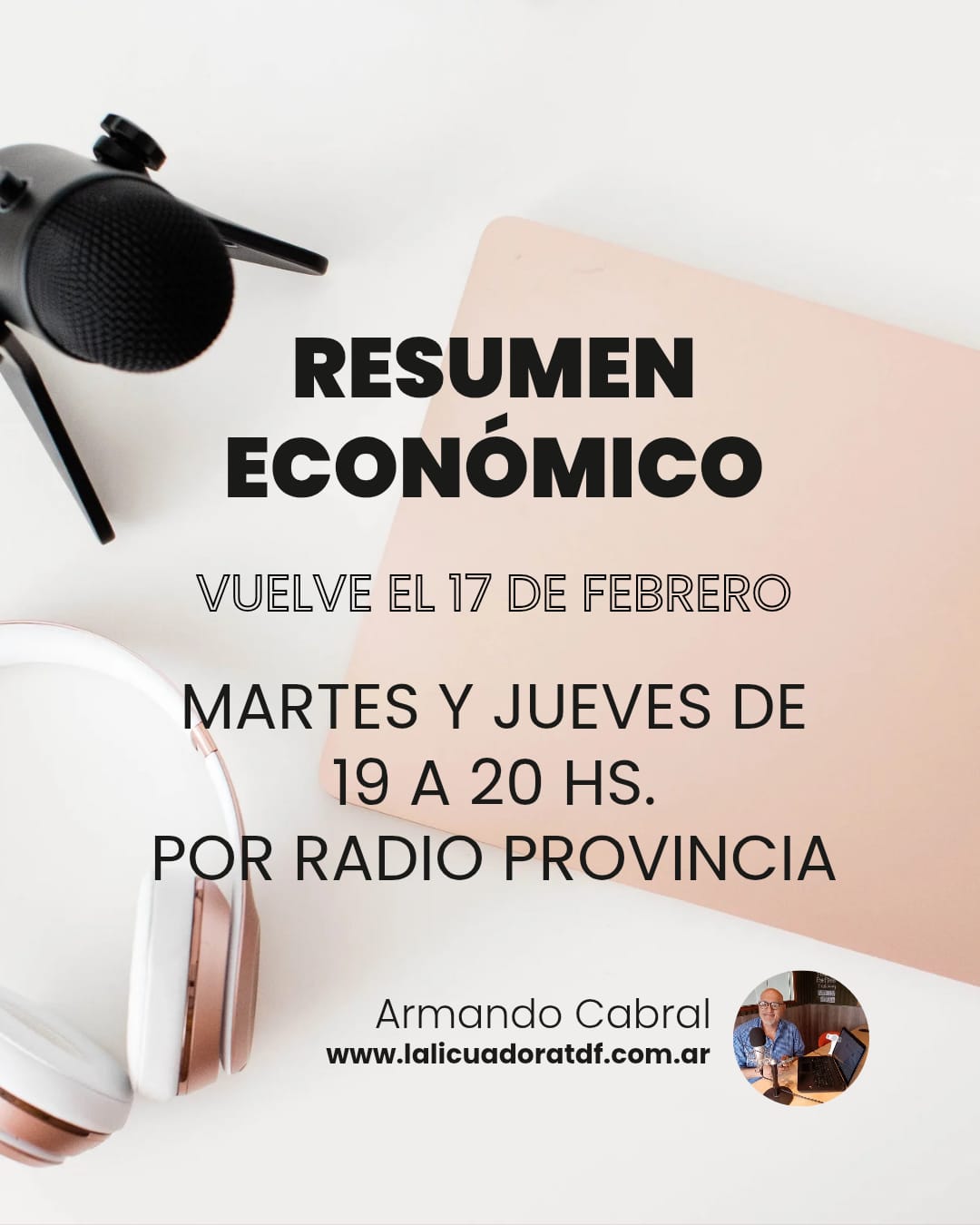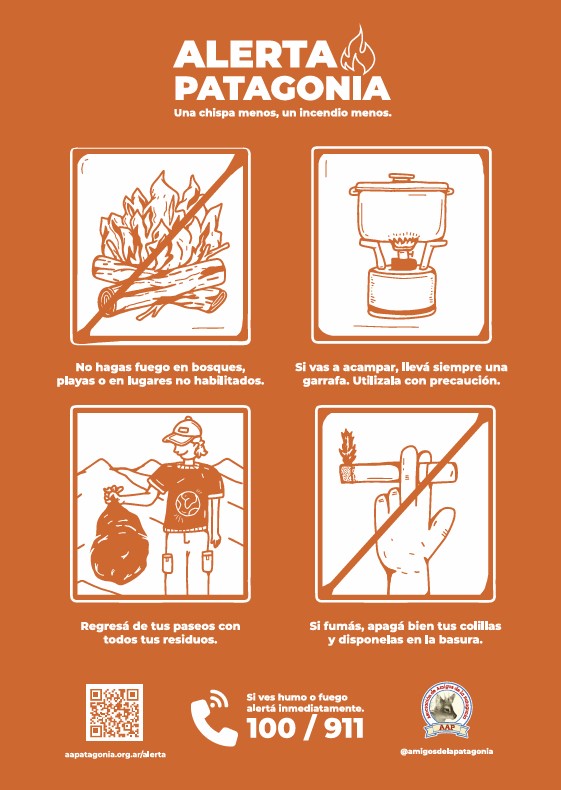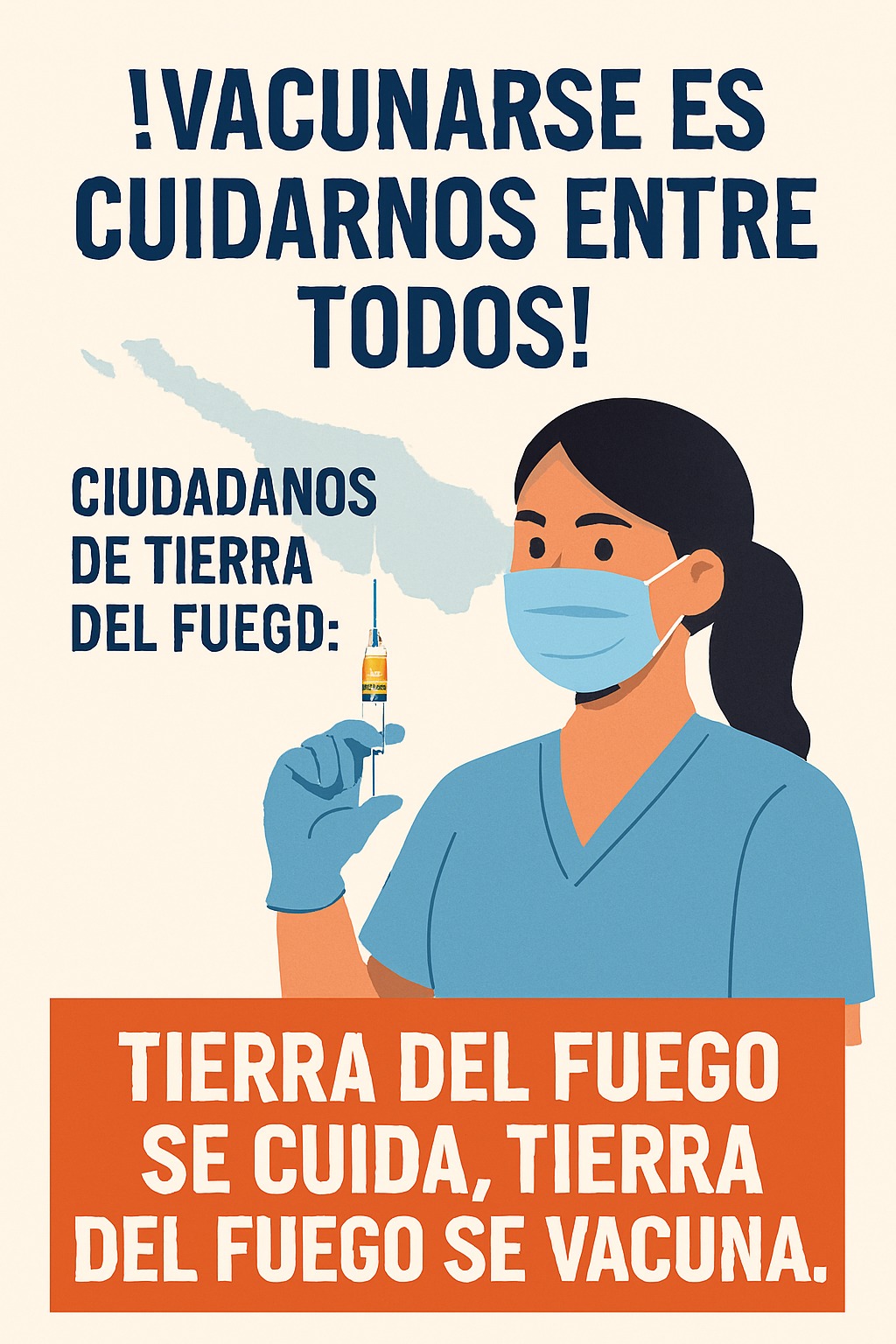Estos factores pueden ser externos (términos de intercambio;
ingresos de capitales; socios comerciales que demanden exportaciones) o
domésticos (políticas fiscales, monetarias, de ingresos y reformas
estructurales).
De acuerdo con nuestro análisis el actual enfriamiento económico actual se
prolongaría varios trimestres convirtiéndose probablemente en recesión,
porque los drivers económicos que dieron lugar a la fase expansiva ya no
están y habría baja probabilidad que “volvieran a escena”.
El escenario internacional que contribuyó con aproximadamente la mitad del
crecimiento económico acumulado seguiría jugando a favor, pero ya no
alcanza. Nuestra economía necesita más del mundo que lo que el mundo
puede dar.
Si bien creemos el actual enfriamiento económico probablemente se
convierta en recesión, vemos muy difícil que termine en una crisis como en
2001/2002. La vuelta a un sendero de crecimiento exige cambiar no
profundizar las actuales políticas económicas.
REPASANDO LA RECESIÓN DEL 2008 / 2009 Y SU SALIDA: OTRO ESCENARIO
AL DEL 2012
El puntapié inicial de la recesión argentina de 2008 y 2009 fue la caída de
Leehman Brothers que desembocó en la crisis internacional del tercer
trimestre del 2008. No obstante, el conflicto entre el campo y el Gobierno
Nacional por las retenciones a las exportaciones a principios de 2008, la
nacionalización de las AFJP en octubre de ese año y la sequía del 2009
contribuyeron a potenciar el escenario recesivo al incentivar la fuga de
capitales. La recuperación del nivel de actividad vino de la mano del repunte
de la demanda y de los precios internacionales de las materias primas
ayudada por las políticas fiscales expansivas, cambiarias devaluatorias y por la moderación en la fuga de capitales que estabilizó la demanda de pesos. Las variables más sensibles al rebote del nivel de actividad fueron la inversión, las importaciones y el consumo público. El consumo privado retomó la dinámica que mostraba antes de la recisión recién sobre mitad de 2010.
A diferencia de aquel entonces, en la actualidad no se vislumbra un repunte
de los precios y de la demanda internacional de commodities que tenga la
fuerza para reactivar nuestra economía. Al mismo tiempo, no habría margen para hacer política fiscal más expansiva y devaluar. A su vez, la inflación es superior y la demanda de dinero mucho más débil que en 2009.
La política económica tiene entre sus principales objetivos lograr que la tasa de crecimiento del producto se ubique próxima al pleno empleo y sea estable a lo largo del tiempo. Se procura evitar que haya fuertes fluctuaciones que impacten negativamente en la inversión y en el nivel de actividad, lo cual terminaría subiendo la
tasa de desempleo.
Justamente, el fuerte y sostenido crecimiento y la baja de la tasa de desocupación son los mayores logros que puede mostrar el modelo post Convertibilidad. La tasa de crecimiento del PBI promedió un 6.5%1 entre 2003 y 2011 y el desempleo se redujo 14 p.p., desde 21% en 2003 a 7% 2011.
Sin embargo, en la actualidad el nivel de actividad se está enfriando. De acuerdo con el ISAE E&R2, en abril 2012 la economía sólo creció 3.1% interanual. Este enfriamiento no es reciente, sino que se inició a comienzos de 2011. La tasa de crecimiento3 viene desacelerándose sostenidamente: 8.7% (enero’11); 7.2% (abril 11); 6.3% (julio’ 11);
6.2% (octubre’11); 4.6% (enero’12) y 3.1% (abril’12) (ver gráfico 1).
Gráfico 1: el enfriamiento del nivel de actividad.
Fuente: E&R
1 De acuerdo con los números estimados por E&R. Los números del INDEC muestran un crecimiento promedio de 7.8% en el período.
2 Indice Sintético de Actividad Económica de E&R.
3 Según ISAE E&R.
En 2012 la tasa de crecimiento del PBI se ubicaría entre 1.7% y 2.8%; sensiblemente más baja que lo registrado durante los últimos años. Ahora bien, cada vez que la tasa de crecimiento se debilita o se torna negativa emergen las preguntas: ¿Qué fuerza tendrá la recesión? ¿Cuánto tardará la economía en salir de esa recesión?
En los últimos 20 años nuestra economía experimentó tres recesiones. Dos cortas (1995 y 2009) que tuvieron salida rápida y otra larga (1998/2001) que concluyó en crisis (2001/2002). En todos los casos se originaron a partir de la desaparición de los motores que habían impulsado el crecimiento previo. La diferencia en la duración e intensidad de la recesión se basa en la existencia (o no) de drivers que puedan sacar del letargo a la economía. Estos factores pueden ser externos (términos de intercambio; ingresos de capitales; socios comerciales que demanden exportaciones) o domésticos (políticas fiscales, monetarias, de ingresos y reformas estructurales) que
permiten retornar con mayor rapidez al ciclo expansivo de la economía.
En las recesiones cortas de 1995 y 2009 los drivers del crecimiento que habían motorizado la expansión económica previa retornaron rápidamente; aunque con algunas diferencias con respecto a la etapa anterior, permitiendo una vuelta rápida al crecimiento.
La recesión de 1995 se origina con el efecto Tequila cuando dejan de entrar los capitales4 extranjeros que financiaron la fase de crecimiento previo, por lo que el consumo, la inversión y el nivel de actividad se contrajeron para que el déficit de cuenta corriente ajustara hacia la baja vía caída de importaciones. La tasa de crecimiento del PBI se contrajo cuatro trimestres consecutivos. La recesión duró sólo un año porque en 1996 volvieron a entrar capitales y mejoraron los términos de intercambio. En Convertibilidad el ingreso de capitales permitió aplicar políticas fiscales y monetarias expansivas y se expandieron fuertemente el consumo, la inversión y el nivel de actividad.
La recesión del 2009 fue principalmente consecuencia de la crisis de Lehman Brothers, que generó una mega apreciación del dólar y un gran deterioro del ingreso de capitales a Brasil. La tonelada de soja cayó 50% y el nivel de actividad de Brasil se desplomó. La caída internacional del precio de la soja así como la pobre cosecha (sequía) afectaron
negativamente las exportaciones del sector agro exportador. La devaluación brasilera (para corregir su déficit de cuenta corriente) impactó negativamente sobre nuestras exportaciones industriales. Este impacto externo negativo convivió con la ausencia de 4 El proceso de crecimiento acontecido en 1991/1994 estuvo motorizado por el proceso de
privatizaciones que generó ingreso de capitales e IED, que financiaron el consumo y la inversión bruta interna fija, alimentando la oferta, la demanda agregada y el nivel de actividad.
políticas anti cíclicas, en la economía doméstica, generando fuga de capitales y caída del nivel de actividad. La tasa de crecimiento del PIB se contrajo cuatro trimestres consecutivos. La recesión duró sólo un año porque la soja volvió a subir y Brasil volvió a crecer a un ritmo de más del 7% anual, lo cual permitió aplicar nuevamente políticas monetarias y fiscales expansivas.
Por el contrario, la recesión 1998/2001 duró 11 trimestres y la economía se contrajo a un ritmo de -1.7%5 anual. Esta larga recesión estuvo fundamentalmente explicada por la caída de la inversión y en menor medida por la contracción del consumo, que respondieron negativamente frente al cóctel: deterioro de los términos de intercambio; menor y más caro financiamiento externo que presionab a sobre la política fiscal; política fiscal contractiva; fuga de capitales y (en Convertibilidad) política monetaria contractiva. Esta crisis no tuvo una salida rápida porque las condiciones que
la originaron nunca se revirtieron. Muy por el contrario, dichas condiciones negativas se retroalimentaron y dieron lugar a un círculo vicioso que conjuntamente con una alta insolvencia fiscal, la ausencia de inanciamiento, la imposibilidad de emitir, el alto desempleo y el descalce de monedas llevaron a la crisis del 2001/ 2002, que duró 6 trimestres y la contracción del PIB promedió 9.7%6.
Gráfico 2: el consumo, la inversión y el nivel de actividad.
Fuente: E&R en base a MECON.
5 Tasa de crecimiento trimestral anualizada.
6 Tasa de crecimiento trimestral anualizada.
Cabe preguntarse ¿El actual enfriamiento del nivel de actividad desembocará en una recesión? ¿Dicha recesión será corta y con salida rápida como en 1995 y 2009 o larga desembocando en crisis como en 1998/2002? Es de esperar que el actual enfriamiento económico se prolongue en los próximos trimestres convirtiéndose probablemente en recesión, dado que los drivers económicos que dieron lugar a la fase expansiva ya no están presentes y habría baja probabilidad que “volvieran a escena”.
El dólar caro que protegió a la industria sustituidora de importaciones y brindó competitividad a ciertos sectores se erosionó. El escenario internacional que contribuyó con aproximadamente la mitad del crecimiento económico acumulado seguiría jugando a favor, pero pareciera que ya no alcanza. Nuestra economía necesitaría más del mundo que lo que el mundo nos puede dar. Si bien la tonelada de soja no caería a 300 dólares como con la crisis de Lehman, tampoco subiría a los niveles que nuestra economía necesita. Es decir, la soja continuaría cotizando entorno
de 480 / 520 dólares, pero nuestro modelo necesita un precio de la soja mayor al actual. Por otra parte, si bien la economía de Brasil no se contraería como en 2009, tampoco crecería a las tasas que nuestro modelo necesita7. En el plano doméstico, ya no habría tanto margen para aplicar políticas fiscales y monetarias tan expansivas para estimular la demanda agregada y el crecimiento económico. Es más, si se intentase
seguir aplicando esas políticas, se alcanzaría probablemente los resultados opuestos a los deseados.
En el plano fiscal se pasó de un resultado financiero positivo de 2.4% (2004) a un déficit de -2.2% (2012) del PIB. Esta política fiscal expansiva comienza a presentar problemas de financiamiento. Los recursos extraordinarios del ANSES se reducen y el financiamiento con emisión del BCRA comienza a generar efectos negativos. En tres años la relación reservas / base monetaria se deterioró 63 puntos porcentuales, cayendo de 149% (2009) a 86% (2012). Al mismo tiempo, la deuda del Tesoro con el
BCRA más que se triplicó en los últimos tres años; pasando de $16,000 MM (2009) a $52,000 MM (último dato).
La política monetaria expansiva incentiva la inflación, generando sensación de atraso cambiario y expectativas de devaluación. Si a esta situación se le suma la intervención que da lugar al desdoblamiento cambiario, se entiende que las decisiones de consumo, inversión y el nivel de actividad se vean negativamente afectadas. Menor nivel de actividad con más inflación (por más emisión del BCRA y expectativas de devaluación)
7 Según las proyecciones de los organismos internacionales, Brasil crecería 2.0% en 2012 y 3.5% en 2013.
implican que los salarios se ajustan por detrás del aumento del nivel general de precios. En este marco, el poder de compra de los salarios se deteriora y se retroalimenta el círculo negativo que deteriora el consumo y el nivel de actividad.
En resumen, ninguno de los elementos que estimularon la fase expansiva podría reaparecer con la fuerza necesaria para que nuestra economía volviera crecer fuertemente en el corto y mediano plazo por lo que, sin mediar cambios profundos en el modelo, lo más probable sería que la tasa de crecimiento continuara enfriándose durante los próximos trimestres de 2012 y 2013.
Si bien creemos el actual enfriamiento económico probablemente se convierta en recesión, no concluiría en una crisis como en 2001/2002. El escenario actual no tiene ninguno de los condimentos que dieron lugar a una crisis de esa magnitud. En la actualidad no hay una restricción externa como la de aquel entonces, la capacidad estructural para generar dólares que tiene la economía argentina es muy superior y necesita muchos menos dólares de los que necesitaba en 2001 / 2002 ya que los vencimientos y el peso de la deuda son mucho más bajos que en el pasado.
Paralelamente, tampoco hay descalce de monedas como en aquel entonces. Y, sobretodo, la situación social es mejor. La tasa de desempleo es un tercio de la que había en 2001/2002.
La vuelta a un sendero de crecimiento exige no profundizar las actuales políticas económicas. Argentina debe hacer lo que hacen los otros países de la región, política anti inflacionaria y anti cíclica. Atacar la inflación es la primera condición necesaria (no suficiente) para crecer sustentablemente en el largo plazo.
REPASANDO LA RECESIÓN DEL 2008 / 2009 Y SU SALIDA: OTRO ESCENARIO AL DEL 2012
El puntapié inicial de la recesión argentina de 2008 y 2009 fue la caída de Leehman Brothers que desembocó en la crisis internacional del tercer trimestre del 2008. No obstante, el conflicto entre el campo y el Gobierno Nacional por las retenciones a las exportaciones a principios de 2008, la nacionalización de las AFJP en octubre de ese año y la sequía del 2009 contribuyeron a potenciar el escenario recesivo al incentivar la
fuga de capitales. La recuperación del nivel de actividad vino de la mano del repunte de la demanda y de los precios internacionales de las materias primas ayudada por las políticas fiscales expansivas, cambiarias devaluatorias y por la moderación en la fuga de capitales que estabilizó la demanda de pesos. Las variables más sensibles al rebote
del nivel de actividad fueron la inversión, las importaciones y el consumo público.
consumo privado retomó la dinámica que mostraba antes de la recisión recién sobre mitad de 2010. A diferencia de aquel entonces, en la actualidad y en el mediano plazo no se vislumbra un repunte de los precios y de la demanda internacional de commodities que tenga la fuerza suficiente para reactivar nuestra economía. Al mismo
tiempo, parecería que no habría margen para hacer política fiscal más expansiva y devaluar. A su vez, el piso de la inflación es más de 10 p.p. superior y la demanda de dinero mucho más débil que en 2009.
Entre 2003 y el 2008, el crecimiento económico argentino (y del resto de los
emergentes) estuvo apuntalado por un escenario internacional nunca antes visto;caracterizado por un crecimiento de la demanda y de los precios de los commodities.
El boom de precios de las materias primas generaba una mejora récord en los términos de intercambio de las economías emergentes en general y de Argentina en particular.
Por ende, a diferencia de lo que ocurría en la década anterior, la crisis internacional de 2008/2009, impactó en la economía argentina a través del canal real del sector externo, reduciendo los precios y las cantidades de las materias primas que nos compraba el resto del mundo y los bienes industriales que le vendíamos a Brasil, nuestro principal socio comercial.
En lo que respecta a la esfera doméstica, el 2008 se caracterizó por un incremento record de la fuga de capitales (U$S 23.000 millones) a partir de la desconfianza que generó la intención del Gobierno Nacional de ampliar su fuente de recursos sin incurrir en los mercados internacionales de deuda. En este sentido, el intento de subir las retenciones a las exportaciones de soja generó expectativas negativas que estimularon la fuga de capitales. Además, si bien los precios de los commodities comenzaron a recuperarse en 2009, los problemas climáticos redujeron los volúmenes exportados
de soja y derivados; afectando negativamente el valor de las exportaciones agrícolas lo que complicó la salida a la crisis.
Si bien la inflación había superado los dos dígitos en el 2007 y había trepado a más del 20% en 2008, la recesión tendió a moderar el incremento de precios, dejando algo de margen para hacer política cambiaria anticíclica. Es decir, la disminución de la inflación permitió depreciar el tipo de cambio nominal. Fue así que con el objeto de incentivar
exportaciones, frenar importaciones y generar recursos adicionales para la caja del Gobierno Nacional el tipo de cambio se devaluó casi un 18% en 2009.
A diferencia de lo que ocurrió en la mayoría de los países emergentes, hacia fines de 2008 y principios de 2009 el mercado financiero doméstico convalidó un incremento de tasas de interés p y la tasa de plazo fijo a 60 días se incrementaron 4 puntos porcentuales y alcanzaron
un máximo de 22% en enero de 2009 y 18% en noviembre de 2008 respectivamente.
Fuente:economia y Regiones.