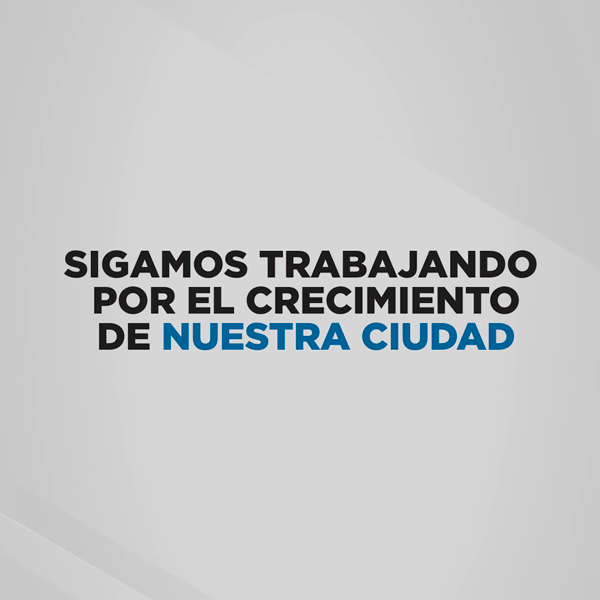Lo que preocupa es que se vuelve a depender del cambio de humor internacional para hacer viable la política fiscal interna.
En efecto, las cuentas públicas nacionales presentan un rojo semejante al de 2002 y la situación de las finanzas provinciales es aún peor que la de aquel año.
Inicialmente, había una política económica clara y se reflejaba en un favorable clima de negocios. La economía era relativamente previsible por lo que todo el abanico inversor resultaba estimulado. Desde los sectores productivos con horizontes de mediano y largo plazo hasta los financieros, más cortoplacistas.
A partir de 2006-2007 el modelo productivo entra en un proceso de deterioro acelerado por la inconsistencia de las políticas. La caja se consume al ritmo de las necesidades y se posponen las decisiones que impliquen asumir costos.
El legado de los últimos años de desajustes es el desmantelamiento de los pilares del modelo. El resultado financiero es deficitario, la inflación ha diluido la ventaja cambiaria y el saldo comercial se mantiene elevado gracias a los precios de las commodities y, en menor medida, por trabas a las importaciones.
Visto en perspectiva la vuelta al endeudamiento deja un sabor mucho más amargo. No se llega a esta instancia por virtud, sino por la falta de capacidad de enderezar el rumbo cuando los ajustes necesarios eran menores.
Ahora, que las restricciones se han vuelto plenamente operativas y los costos de reconstruir el modelo origina son elevados, se opta por otro camino dominado por las necesidades financieras.
Pero los problemas de fondo siguen sin formar parte de la agenda. La elevada inflación, la pérdida de competitividad, el clima de negocios enrarecido, el aumento del desempleo, el recrudecimiento de la pobreza, la pérdida de visibilidad internacional y la elevada incertidumbre condicionan el crecimiento.
Esto no implica que la Argentina no vuelva a crecer. Por el contrario, se inicia un nuevo ciclo de expansión pero con una economía de vuelo bajo, que no incorpora a todos los sectores, y de elevada dependencia al contexto externo.
Si bien el potencial para la inversión financiera es elevado, la inversión real -que demanda horizontes de mediano y largo plazo- seguirá esquiva pues la incertidumbre es elevada y los focos de riesgo no se desactivan.
Los costos de la falta de política económica
La mejora del contexto internacional es el marco propicio para que el gobierno nacional se monte en la creciente ola de liquidez e impulse un modelo que presenta un claro anclaje financiero. Estabilidad nominal del tipo de cambio y endeudamiento es la combinación que permite sostener el ritmo de crecimiento del gasto sin asumir los costos de los ajustes pendientes.
Hace un año el gobierno había ensayado seducir a los mercados pero la crisis internacional bloqueó el camino. Ahora la liquidez florece y esta estrategia se vuelve viable. El cambio en el contexto llega justo a tiempo, pues el margen para continuar aumentando la presión fiscal es mínimo y los recursos extraordinarios se agotan (AFJP, préstamos del Banco Nación, otros stocks acumulados).
Precisamente lo que preocupa es por qué se llega a esta instancia en la que se vuelve a depender del cambio de humor internacional para hacer viable la política fiscal. En efecto, el descuido de las cuentas públicas nacionales en los últimos años ha derivado en un rojo semejante al de 2002.
La situación de las finanzas provinciales es aún peor que la de aquel año (-0,5% del PBI) ya que estimamos que cierren 2009 con un déficit de casi 1% del PBI. Lo más preocupante, es que lejos de atacar los desequilibrios, discutir la coparticipación y el federalismo fiscal, la solución fue derogar la Ley de Responsabilidad Fiscal para ampliar los límites de endeudamiento.
El proceso no ha sido lineal. Entre 2001 y 2005 hubo un claro sesgo hacia el ahorro. Partiendo de un déficit fiscal de 3,2% del PBI se alcanzó un superávit de 1,8%, vía incremento de la presión fiscal (4,2 puntos) y reducción del gasto (1,1 puntos.
De esta forma, el superávit fiscal junto a un tipo de cambio competitivo y el excedente comercial se transformaron en los pilares del modelo productivo iniciado tras la devaluación. Fueron tiempos en los que había política económica y se reflejaba en un favorable clima de negocios. La economía era relativamente previsible por lo que todo el abanico inversor resultaba estimulado; desde los sectores productivos con horizontes de mediano y largo plazo hasta los financieros, más cortoplacistas.
A partir de 2006 este modelo entró en un proceso de deterioro, acelerado por la falta de consistencia de las políticas. Comenzó una fase en la que la caja se consume al ritmo de las necesidades políticas y se posponen todas las decisiones que impliquen asumir costos en el corto plazo.
Comienzan los controles de precios y los cierres de mercados de exportación entre otras medidas que apuntan a contener la inflación pero no atacar sus causas. Ante la falta de resultados, a principios de 2007, se opta por romper el termómetro inflacionario, el IPC Oficial.
Tampoco se avanza, por ejemplo, en la definición de un marco regulatorio para los servicios públicos o política energética acorde a las necesidades de inversión, calidad y rentabilidad de actividades con horizonte de negocios de muy largo plazo.
Los costos de la falta de soluciones de fondo se materializan en subsidios públicos crecientes a las empresas y escasez energética durante los picos de consumo. Hay otros menos visibles en lo inmediato como la desinversión y una abrupta caída de las reservas de hidrocarburos.
El mercado de carne es un claro ejemplo de cómo termina operando esta dinámica. Desde 2006 se viene alertando sobre los riesgos de la intervención de ciertos mercados y el cierre de la exportación.
Tras varios años de desincentivo, en 2010 la oferta local tendrá problemas para abastecer la demanda doméstica, por lo que habrá presiones al alza en el costo de vida. Nuevamente la ausencia de soluciones permanentes hace que los problemas estallen en momentos poco oportunos y con costos más elevados.
Este año, en plena crisis económica, el gobierno nacional quiso trasladar a los consumidores parte de la carga del esquema de subsidios energéticos para aliviar las cuentas públicas. Pero las familias no estaban en condiciones de absorber los incrementos. Mucho más lógico hubiera sido comenzar con este proceso, en plena fase de alto crecimiento.
De esta forma, la falta de previsibilidad y el constante accionar sobre las consecuencias derivó en una política económica pro-cíclica. Como no se acumuló reservas para los tiempos de “vacas flacas”, el margen de maniobra se redujo.
La política fiscal es un fiel reflejo de esta falencia. El gasto público nacional crecería 7,4 puntos del PBI entre 2006 y 2009. Lógicamente, el superávit se consume a pesar de un nuevo aumento de la presión fiscal (2,2% del PBI) y de estatizar las AFJP (con un aporte de 1,2%) entre otras fuentes. Esto un claro retroceso pues el déficit fiscal de 2009 va a ser igual al de 2002 (1,5% del PBI).
Mucho de esta carga tiene que ver, precisamente, con el patrón de conducta previamente señalado: trabajar sobre las consecuencias de los desequilibrios y no sobre sus causas. Por caso, los subsidios ya representan 3,2 puntos del PBI, un monto similar al que se destina a la obra pública.
En busca del margen de maniobra perdido
El legado de estos años de desajustes es el desmantelamiento del modelo original. El pilar fiscal se ha perdido y la inflación erosiona la competitividad cambiaria. El saldo comercial aún subsiste principalmente por factores exógenos (términos de intercambio por encima del promedio histórico) y, en menor medida, por trabas a las importaciones.
En el plano microeconómico los daños han sido graves. El control de precios, el cierre de mercados de exportación, el congelamiento de tarifas de servicios públicos, la manipulación de estadísticas, el control de facto sobre ciertas importaciones, han sido parches transitorios que no solucionaron los problemas de fondo y afectaron negativamente la previsibilidad y las reglas del juego.
Visto en perspectiva la vuelta al endeudamiento deja un sabor amargo. No se llega a esta instancia por virtud, sino por el contrario, por la falta de capacidad de enderezar el rumbo cuando los ajustes necesarios eran menores. Ahora, que las restricciones se han vuelto plenamente operativas y los costos de reconstruir el modelo origina son elevados, se opta por otro camino.
Precisamente recurrir al financiamiento externo permite seguir con la lógica expansiva del gasto sin pensar, por algún tiempo, en los problemas de la economía real. Bajo esta lógica cortoplacista de administración de los recursos, poco importa analizar cómo se hubiera podido subsistir en un escenario en el que la crisis internacional se extendía hasta el primer semestre de 2010.
Tampoco se discute cómo se ha perdido el margen de maniobra fiscal, luego de haber realizado una muy agresiva restructuración de la deuda y de haber incrementado la presión tributaria en 10% del PBI desde 2001.
Lo cierto es que el contexto cambió y, ahora, el gobierno puede aprovechar esta bocanada de oxígeno. Se ha pasado de un modelo con pilares bien definidos a otro distinto dominado por el cortoplacismo y las necesidades financieras.
Los problemas de fondo todavía no forman parte de la agenda. La elevada inflación, la pérdida de competitividad, el clima de negocios enrarecido, el aumento del desempleo, el recrudecimiento de la pobreza, la pérdida de visibilidad internacional y la elevada incertidumbre son claros condicionantes para el crecimiento que aún no han sido abordados.
En este contexto, la inversión financiera puede reaccionar porque el potencial de rentabilidad es atractivo y los plazos de visibilidad requeridos son cortos en un mundo nuevamente ávido por mayores retornos. Sin embargo, la inversión real que demanda horizontes de mediano y largo plazo seguirá esquiva, pues la incertidumbre es elevada y los focos de riesgo no se desactivan.
Esto no implica que la Argentina no vuelva a crecer. Por el contrario, se está iniciando un nuevo ciclo expansivo pero con una economía de vuelo bajo por la elevada dependencia al contexto internacional y el financiamiento. El derrame puede no alcanzar a todos los sectores, y se espera una baja creación de empleo.
Hacia adelante la clave es aprovechar la vuelta del viento de cola externo para avanzar en las cuestiones de fondos y recuperar márgenes de maniobra perdidos.