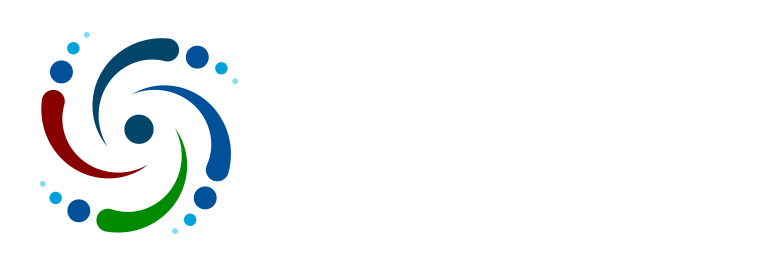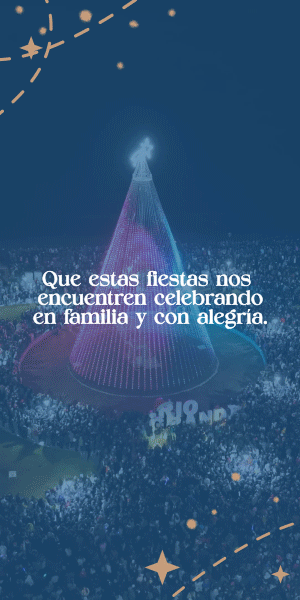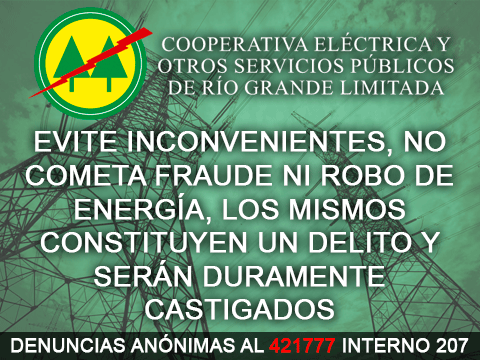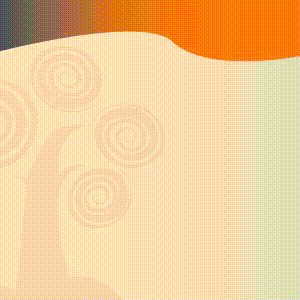Mi papá desplego el mapa de la Argentina sobre la mesa de la cocina de nuestra casa en Esquel. Las cabezas de los cuatro, la de mi mamá y mis hermanos, rodeamos el dibujo para tartar de ubicar ese triangulito que aparecía final del mapa. A ese lugar nos iríamos a vivir. Eso nos anunciaba mi viejo en la primavera del 77. La mudanza sería a principios del año siguiente y el lugar de destino era Río Grande. El triangulito, Tierra del Fuego. Fue una noche decisiva, nuestras vidas cambiarían para siempre con el traslado que le proponían a mi papá, trabajador de Radio Nacional. “Que el pago de la zona, que hace frío pero no más que en la cordillera chubutense, que es más grande la ciudad, que vamos a volver de vacaciones”, esas frases y muchas más escuchamos en los días siguientes, nuestros padres trataban de convencernos del cambio, dejar todo atrás, amigos, escuela, paisajes, el lago, el camping. Tuvimos tiempo de prepararnos, de recorrer las calles del pueblo para despedirnos, de llorar, juntar todas las emociones y subirnos al auto.
Cuando llegamos a Río Grande efectivamente era más grande que mi pueblo. Pero no había árboles. Esa fue la primera diferencia. Con mi hermano salíamos a caminar tardes enteras para encontrar algo de verde. Era el verano del 78 y el viento era nuestra compañía insistente. Recorrimos la playa, diferente también a todo lo conocido por un chico de 16 y una nena de 8, que sólo habíamos pasado algunos veranos en playa Unión o Puerto Madryn. Más piedras, más viento, más luz y días mucho más largos. Esa también fue la diferencia que nos atrajo, que hizo que de a poco empezáramos a disfrutar las horas, descubriendo calles y rincones en la plaza principal, la almirante Brown, que teníamos justo en diagonal a nuestra casa, ubicada en pleno centro de la ciudad, al lado de radio Nacional.
La ubicación de la casa era una rareza para nosotros, casi no había vecinos. No nos tocaban el timbre y el ritmo del pueblo era repetitivo. Las calles eran anchas y pocas, muy pocas con asfalto. El viento desparramaba polvo y solo esperábamos que empezaran las clases, para conocer a alguien.
Como había ido a primero y segundo al Salesiano, me anotaron en el María Auxiliadora, o “las monjas”, como le decían todos. Primero para tener una continuidad religiosa, y después porque quedaba a dos cuadras de casa y nadie tenía que llevarme, traerme o esperarme en la puerta. Al entrar el primer día me topé con personas vestidas de gris oscuro, con una tela que les cubría la cabeza, que caminaban despacio y nos guiaban en la formación de cada inicio de jornada, en las clases de música y en la misa de los viernes a la última hora. Eran monjas o “las hermanas” como había que decirles. Jamás había visto que las monjas se vistieran así, en el Salesiano las hermanas se vestían de civil. La explicación era lógica: otra congregación. Las de mi pueblo eran tercermundistas y las de Río Grande más clásicas.
Esos primeros tiempos en la escuela fueron difíciles, desafiantes e inolvidables. Conocí otras chicas que con los días se convirtieron en amigas. En la escuela vivían las pupilas, un grupo de alumnas que tenían las familias lejos, en estancias o en lugares lejanos que hacían que las familias sólo se reunieran con ellas los fines de semana o tal vez una vez por mes. Mientras las invitaba a casa, merendábamos cuando las monjas las dejaban y todas tenían el pelo cortito. Como mi casa quedaba cerca de la escuela todos los viernes después de las clases y de la misa de la misa, compartíamos unas horas de Nesquick y juegos.
En cuarto grado llegó María Alejandra, venía de Florida, un barrio de Buenos Aires y los padres habían llegado a Río Grande a trabajar en la fábrica. El papá en una electrónica y la mamá en otra. Tenían jornadas extensas de trabajo y Ale pasaba tiempo en casa, haciendo tarea, jugando. Fue la persona con la que más me reí en mi vida. Mi amiga de la primaria que se fue justo cuando terminó séptimo. Lloré a mares y la extrañe todo le primer año en el Don Bosco, hasta que me acostumbré. Como me acostumbre a los días cortos en invierno, a los larguísimos del verano, a ver verde en más espacios y a generar mi propios verdes de jardín fueguino. También a agradecer a esta ciudad que me vio crecer y yo a ella. Una ciudad que cambia y que desafía a salir al viento, de cara a lo que vendrá, hoy es el tiempo de celebrar y girar mirando todos los cielos que nos regalas. Felices primeros cien años Río Grande.