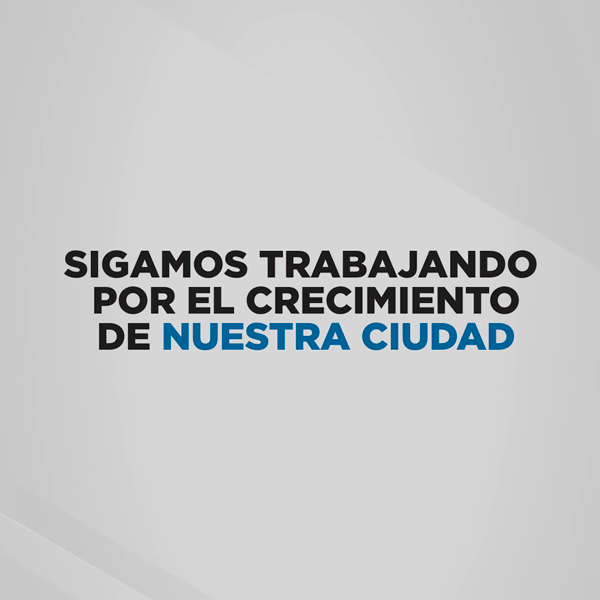VERDADES E IDEOLOGÍAS
Tras la caída de las Torres Gemelas, algunos intelectuales echaron la culpa a «la religión», fuera ésta del signo que fuera. Venían a decir que la consustancial pretensión de verdad que porta toda religión siempre tiende a imponerse de manera violenta. Un sano realismo y la propia experiencia de vida nos obligan a reconocer que todos podemos caer en esa tentación. Pero no era a esto a lo que se referían los intelectuales citados, sino que más bien -tal como se explica en el artículo colectivo Mendigos de la verdad, de la revista Páginas de marzo de 2003- confundieron los conceptos de «verdad» e «idea», y en ese sentido, su automática condena de la religión les quedó trasnochada.
Porque la verdad no es un constructo mental dentro del cual encajar todas nuestras experiencias. Muchos filósofos se han especializado en construir sistemas de explicación que más tarde se convirtieron en ideología, que es la simplificación de la realidad a tres o cuatro ideas asentadas entre sí para conformar un prejuicio, una especie de gafas con las que mirar todo de antemano y que parece que nos explica lo real de manera «más real».
Pero la verdad no debería nacer de ahí, sino más bien del encuentro desprejuiciado con la realidad misma, que hay que vivir como es, plural, compleja y llena de perspectivas. En ese sentido, la verdad es más bien algo que «está ahí», que la experiencia nos va descubriendo y ante la que somos mendigos, como decía el artículo. La afirmación de que la verdad es algo de lo que nos vamos apropiando con nuestro propio esfuerzo lleva al ensimismamiento individualista tan típico de la Modernidad. Y es que, cuando cada uno quiere juzgar la realidad desde su propia y exclusiva pretensión de verdad, se hace muy difícil no ver al «otro» como un enemigo en ciernes.
RIESGOS Y AFÁN DE SEGURIDAD
Quizá sin pretenderlo, el director David Fincher se ha convertido en uno de los más agudos observadores del mundo actual. Primero mostró cómo el individualismo lleva a la indiferencia y a convivir pasivamente con los males del mundo (Seven, 1995). Después constató el auge de vivencias extremas que suplan la triste apatía de la simple comodidad material (The Game, 1997 y El club de la lucha, 1999). Y enseñó finalmente cómo el afán por protegernos del mundo exterior no nos protege de nuestra propia libertad para responder ante una llamada de cariño (La habitación del pánico, 2002).
Así enlazaríamos con otro grupo de películas que, desde hace tiempo, vienen insistiendo en el peligro de pérdida de libertades al que conduce el creciente afán de seguridad que hay en las sociedades modernas, más en estos tiempos dominados por la amenaza del terrorismo internacional. En algunos casos, ese desorbitado afán de seguridad puede derivar en defensa de la razón de Estado, como denunció en 1990 Ken Loach en su Agenda oculta y retomaron más tarde el alemán Wim Wenders en El final de la violencia (1997) y el especialista en cine de acción Tony Scott en Spy Game (2001), donde mostraba las objeciones morales que cumplir órdenes inmorales suscitaba a un joven agente de la CIA. Ese posible terrorismo de Estado -y, en concreto, de Estados Unidos en Vietnam- es ahora el tema central de El americano impasible (2003), del australiano Philip Noyce, brillante adaptación de la novela homónima de Graham Greene.
De todos modos, la cinta que con mayor capacidad de convicción ha hablado de la reducción de libertad en aras de la seguridad quizá haya sido Minority Report (2002), de Steven Spielberg. En primer lugar, resulta ser una película tremendamente actual, por los paralelismos que se pueden deducir entre su argumento -sobre unos agentes que detienen a ciudadanos segundos antes de que cometan sus crímenes- y el concepto funesto de «guerra preventiva». Por otra parte, entronca con la reflexión iniciada por Stanley Kubrick en La naranja mecánica (1971) sobre la intromisión del Estado en la vida privada de las personas hasta el punto de anularles el libre albedrío, o, lo que es lo mismo, la posibilidad de elegir entre el bien y el mal.
DE LA VENGANZA LEGALIZADA A LA GUERRA PREVENTIVA
Esta suerte de castigo «preventivo» que se aplica a los futuros delincuentes en la película de Spielberg resulta muy creíble en unas sociedades en las que reina la desconfianza, la falta de comprensión, el prejuicio y la deshumanización del otro. En sociedades, en fin, donde pueden darse situaciones tan patéticas como la que describió Joel Schumacher en Un día de furia (1993).
Afortunadamente, la opinión pública se muestra cada vez más sensible contra esa cultura de la violencia, aunque de momento quede mucho por reconstruir en cuanto a diálogo y cariño en el seno de las familias. En su espléndida encíclica Evangelium vitae (nº 27), Juan Pablo considera «la aversión cada vez más difundida en la opinión pública a la pena de muerte» como uno de los signos positivos de nuestro tiempo en favor de la vida, precisamente por «considerar las posibilidades con las que cuenta una sociedad moderna para reprimir eficazmente el crimen de modo que, neutralizando a quien lo ha cometido, no se le prive definitivamente de la posibilidad de redimirse».
Estos y otros argumentos aparecían en Pena de muerte (1996), de Tim Robbins, una película en la línea casi abolicionista del nº 56 de la Evangelium vitae, en el que el Papa señala: «La medida y la calidad de la pena deben ser valoradas y decididas atentamente, sin que se deba llegar a la medida extrema de la eliminación del reo salvo en casos de absoluta necesidad, es decir, cuando la defensa de la sociedad no sea posible de otro modo. Hoy, sin embargo, gracias a la organización cada vez más adecuada de la institución penal, estos casos son ya muy raros, por no decir prácticamente inexistentes». Esta idea la asume Robbins hasta señalar que en la mayor parte de los casos -al menos en los países desarrollados-, se aplica la pena de muerte no por razones de justicia, ni porque la sociedad carezca de otros medios para evitar la comisión de nuevos delitos, sino por una reacción de ira e indignación, de venganza, ante determinadas acciones terribles. Con lo que, paradójicamente, una acción ilegal (el asesinato) y otra legal (la ejecución) acabarían respondiendo a impulsos irracionales que llevan a olvidar la condición humana, en un caso del asesinado, y en otro del asesino. Otra manifestación, pues, de la ley del talión, no tan lejana en sus fundamentos de una guerra supuestamente preventiva, pero que quizá tiene mucho de venganza por la tragedia del 11-S.
LA TIRANÍA DEL MIEDO
Habitaciones del pánico, venta libre de armas, pena de muerte, terrorismo de Estado, unidades de pre-crimen, guerras preventivas… son expresiones muy gráficas de la creciente falta de responsabilidad de muchas sociedades occidentales -y sobre todo de Estados Unidos-, que prefieren combatir la criminalidad y el terrorismo con medios drásticos, a veces inmorales y más fáciles de aplicar que otros medios preventivos, sin duda más eficaces: un aumento de la vigilancia policial y de las medidas de seguridad carcelarias, un control más severo del comercio de armas, la mejora del sistema educativo, una mayor solidaridad con los estratos sociales más desfavorecidos, una mayor contención a la hora de reflejar la violencia en el cine, la televisión y los medios de comunicación…
Todos estos temas, y los antes citados, son objeto de atención de una película especialmente incisiva sobre esta cultura de la violencia: Bowling for Colombine. Premiado en Cannes y candidato al Oscar, este documental de Michael Moore vapulea a la sociedad estadounidense por su fascinación hacia las armas y por su creciente miedo, que son aprovechados, según Moore, por unos corruptos poderes políticos y económicos. Divertido y trágico a la vez, el film contiene pasajes geniales, aunque quizá ofrece algunos análisis demasiado simplistas y carga la mano en exceso contra Charlton Heston, presidente de la Asociación Nacional del Rifle. En cualquier caso, conviene destacar la insistencia del filme en el creciente miedo de la sociedad estadounidense, tan grande que ha vuelto a poner de moda las películas de superhéroes: X-Men, El protegido, Spider-Man, Daredevil… Y es que el miedo es probablemente el peor consejero en cuestiones de paz. Ya lo dijo el maestro Yoda en La amenaza fantasma: «El miedo es el camino hacia el Lado Oscuro. El miedo conduce a la ira, la ira al odio, y del odio surge el sufrimiento».
Juan Orellana