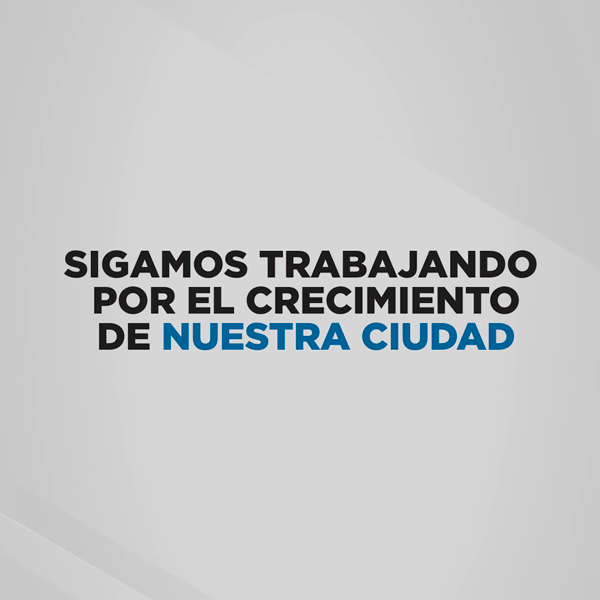Entendemos que, además del acceso a la información como derecho, los aspectos de producción y distribución brindan la oportunidad de establecer, como política de Estado, criterios que promuevan la diversidad cultural, la profesionalización de los actores involucrados y la generación de empleo genuino, por las razones que exponemos:
I.- DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN
El acceso a la información, en sentido amplio, implica la capacidad del ciudadano para conocer y optar. Cuando se trata de la información generada desde quienes tienen la responsabilidad delegada de administrar los poderes públicos, conlleva el enriquecimiento de la democracia, puesto que alienta la participación de la ciudadanía y se establecen adecuados mecanismos de monitoreo del ejercicio del poder delegado.
Puede decirse que la información es un paso previo imprescindible para la participación y que su inexistencia implica una forma de gobierno que teme al control general y, en consecuencia, dista de ser democrática.
Estamos convencidos de que, cuanto menor es la posibilidad de acceso, menor y más remota la posibilidad de investigación y control.
En tal sentido se han expresado los legisladores de la provincia al aprobar la ley provincial N° 653, que habilita a todos los ciudadanos a requerir información –con excepciones claramente marcadas y fundadas-, sin siquiera exponer el motivo del requerimiento. La razón es obvia y se funda en el derecho de quienes aportan los fondos para el sostenimiento del Estado a conocer cómo y en qué se emplean esos fondos.
El acceso de los ciudadanos a la información en nada se contrapone con la divulgación que el Estado municipal pueda realizar a través de los medios de comunicación; y esta alternativa, por plurales que puedan ser los medios circulantes en cada localidad, no puede ser la única.
Los criterios de las empresas periodísticas a quienes se confía la divulgación pueden no coincidir con la necesidad de los ciudadanos y no por ello ser objetables: de hecho, en la labor diaria como periodistas profundizamos o no sobre determinados temas, desarrollamos o no investigaciones, en función de factores de diversa naturaleza, que van desde la línea editorial que cada medio tiene, hasta cuestiones insalvables como las limitaciones de espacio físico y/o temporal para el abordaje que determinadas cuestiones merecerían.
Restringir el acceso a la información sólo a la que puedan brindar los medios de comunicación, entonces, desnaturaliza la vinculación que en todo sistema democrático debe existir entre el pueblo y sus gobernantes, y que en nada obsta a la coexistencia de intermediarios entre ambas partes.
Como ha dicho Javier Darío Restrepo respecto del mal llamado ‘cuarto poder’, “en una democracia, frente a los tres poderes clásicos, sólo hay otro poder que los enfrenta, los fiscaliza y los supera: el conjunto de los electores, llámese ciudadanía, sociedad o polis. Ellos nombran y desnombran, aplauden o rechazan las actividades de los poderes, con el instrumento de su palabra, potenciada por los medios, que tendrán tanto poder cuanto les dé su desempeño como transmisores de la voz de la población. El suyo es, pues, un poder derivado del que ejerce la ciudadanía, que es el verdadero cuarto poder. Desde este punto de vista el cuarto poder atribuido a los medios es una aberración o una usurpación”.
Es importante subrayar, a modo de antecedente, que el Poder Ejecutivo Nacional el 3 de diciembre de 2003 estableció que “el acceso a la información pública constituye una instancia de participación ciudadana por la cual toda persona ejercita su derecho a requerir, consultar y recibir información (…). La finalidad del acceso a la información pública es permitir y promover una efectiva participación ciudadana, a través de la provisión de información completa, adecuada, oportuna y veraz”. (arts. 3 y 4 del anexo VII, Decreto PEN N° 1172).
A esto agregamos una reflexión de Manuel Moreira: “No se presta consenso verdadero a aquello que se ignora o del cual se posee una imagen deformada o alterada por las creencias, no obstante que dentro de la comunidad puedan aparecer distinta formas legitimadoras”.
Por lo tanto, al margen del efecto “potenciador” que pueda causar un medio de comunicación que difunde los actos de gobierno para conocimiento de la ciudadanía, debe quedar claramente reconocido el derecho del ciudadano a peticionar por sí mismo y sobre los temas que resulten de su interés, no sólo del interés de los medios o del Estado.
La jurisprudencia nacional registra varios reconocimientos al derecho a la información y, a nivel provincial, ha fallado a favor entre otros el juez de primera instancia Civil y Comercial del distrito judicial sur, Dr. Juan José Ureta, al señalar que no responder a la requisitoria formulada por un ciudadano “viola el principio republicano de gobierno, menoscabando la credibilidad de los actos por falta de transparencia” (ver Amparo por Mora 8045, expte. 16920).
La provincia de Tierra del Fuego, en el art. 14 de su Constitución, reconoce este derecho a los ciudadanos: “Todos los actos de Gobierno deben ser publicados en la forma que la ley determine, garantizando su plena difusión, especialmente aquellos relacionados con la percepción e inversión de los fondos públicos y toda enajenación o afectación de bienes pertenecientes al Estado Provincial o las Municipalidades. La violación de esta norma provocará la nulidad absoluta del acto administrativo no publicitado, sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales de las personas intervinientes en él”.
En el art. 46 señala además que “el ejercicio de los derechos a la información y a la libertad de expresión no están sujetos a la censura previa, sino sólo a responsabilidades ulteriores expresamente establecidas por ley y destinadas exclusivamente a garantizar el respeto a los derechos, la reputación de las personas, la moral, la protección de la seguridad y el orden públicos (…). La ley garantiza el libre acceso a las fuentes públicas de información y el secreto profesional periodístico (…). La información y la comunicación constituyen un bien social”.
Una de las leyes que reglamentan el acceso a la información es relativamente reciente y fija principios que entendemos deben ser tomados en la redacción de la Carta Orgánica. Dice: “Toda persona física o jurídica tiene derecho, en forma concordante con el principio republicado de publicidad de los actos de gobierno y atendiendo el carácter de bien social que ostenta la información pública, a solicitar y a recibir información de tal índole en forma completa, veraz, adecuada y oportuna. Dicha facultad lo es sin perjuicio de la información que debe ser producida por propia iniciativa de los órganos y poderes públicos.
El requerimiento podrá ser formulado respecto de cualquier órgano perteneciente a la Administración centralizada, desconcentrada, descentralizada e incluso entes autárquicos; empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Gobierno provincial tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias; concesionarios de servicios públicos; órganos de control; los poderes Legislativo y Judicial en cuanto a su actividad administrativa y los demás órganos establecidos en la Segunda Parte, Título Primero de la Constitución de la Provincia (art. 1°, ley provincial N° 653)
Véase que la norma delimita en el primer párrafo del artículo citado un campo amplio de acceso a la información por parte de los ciudadanos, y uno más restringido en tanto reconoce la coexistencia de información que producen y difunden los órganos y poderes públicos a través de medios de comunicación estatales y/o privados.
Los ejemplos nacional y provincial no son antojadizos, puesto que el acceso a la información es un derecho internacional: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o el forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. (Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969). “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye (…) el de investigar y recibir informaciones y opiniones” (Art. 19, Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948).
Estos principios fueron plasmados en términos similares en la Carta Orgánica de Ushuaia, en varios artículos que los reiteran y refuerzan:
-Art. 8°, acceso al Boletín Oficial “en lugares públicos y en la Municipalidad”.
-Art. 16°, derecho de los vecinos a solicitar y recibir información.
-Art. 32°, derecho de consumidores y usuarios de servicios públicos a información adecuada y veraz.
-Art. 33°, derecho a la información sobre alimentos.
-Art. 53°, derecho a acceso a la información para el Consejo de Planeamiento Urbano.
-Art. 99°, derecho de acceso a la información sobre los ingresos y egresos de fondos públicos del Municipio y contrataciones de bienes y servicios que éste realice.
-Art. 109°, derecho de acceso a la información para asociaciones sindicales y negociadores colectivos.
-Art. 138°, derecho a acceso a las sesiones del Concejo Deliberante.
-Art. 145°, derecho a acceso y debate sobre pre-dictámenes originales de mayoría y minoría de todo proyecto de ordenanza.
-Art. 155°, derecho a acceso a las declaraciones juradas patrimoniales y los estados financieros del intendente y funcionarios.
-Art. 176°, derecho a acceso a la información sobre erogaciones presupuestarias, prohibición de fondos reservados.
-Art. 178°, principio de acceso a la información para el gasto en publicidad del municipio.
-Art. 205°, registro y publicidad de todo acto de contenido patrimonial.
-Art. 212°, acceso a la información para el Defensor del Vecino.
-Art. 248°, derecho a peticionar Audiencias Públicas relativas a la adopción de determinadas medidas que tiendan a la satisfacción de necesidades vecinales o recibir información de los actos políticos administrativos.
A estos deben agregarse los artículos relacionados con el acceso a cargos municipales a través de procedimientos públicos de selección (arts. 108, 185, 190, 199 y 210 de la Carta Orgánica de Ushuaia).
Para este primer apartado, proponemos un texto que recoge el art. 16 de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Ushuaia, con algunas modificaciones en tanto se toma el término “persona” en lugar de “vecino”, al que consideramos restrictivo. Cabe indicar que en la Ordenanza que reglamentó dicho artículo, se efectuó la corrección del término. Por otra parte, se amplía el concepto de “acto de gobierno” por el de “información obrante en la Municipalidad”, entendiendo que el “acto” también resulta restrictivo, puesto que hay información de interés comunitario que no necesariamente constituye tal. Véase como ejemplo un estudio de impacto ambiental realizado por alguna dependencia o por organización contratada a tal fin; estadísticas recientes u obrantes en archivo; entre muchos que podrían citarse. Asimismo, se determina que una ordenanza específica identificará las excepciones en el acceso a la información pública, tal como fue establecido en la ley provincial N° 653, art. 3° («El derecho de acceso a la información solamente podrá ser limitado en los siguientes supuestos:
a) Que afecte la intimidad, privacidad u honor de las personas, ni bases de datos de domicilios o teléfonos;
b) de terceros que la Administración hubiera obtenido en carácter confidencial y la protegida por el secreto bancario;
c) cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial, o de cualquier tipo que resulte protegida por el secreto profesional, o el suministro de información y acceso a fuentes legalmente declaradas secretas o reservadas;
d) sobre materias exceptuadas en forma expresa al acceso público por la Constitución Provincial o por normativa específica”).
“La información obrante en la Municipalidad de Río Grande es pública, en especial la relacionada con la percepción e
inversión de fondos.
Las personas tienen el derecho a requerir y recibir, salvo
las excepciones que fija la ordenanza, toda la información
existente en la Municipalidad de Río Grande en forma
completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier
órgano perteneciente a los tres poderes municipales,
entes descentralizados, autárquicos, empresas estatales
o mixtas, concesionarios de servicios públicos, órganos
de control y juzgamiento administrativo, sin necesidad
de fundar su requerimiento; y éstos tienen la obligación
de suministrarla en el modo, alcance y oportunidad que la
ordenanza reglamenta. Dicha reglamentación no puede
restringir o alterar el derecho aquí establecido.
Incurre en falta grave el funcionario que niega, falsea,
entorpece o imposibilita el acceso a la información.
Los ingresos y egresos de fondos públicos, la contratación
de bienes y servicios, se publican en forma semanal y
obligatoria en el Boletín Oficial Municipal y en Internet o
medio tecnológico más óptimo disponible”.
II.- DE LA PUBLICIDAD OFICIAL
La Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego y la Carta Orgánica de Ushuaia no establecen una diferenciación de etapas al momento de referirse a la publicidad oficial, ya que en general se plasman principios de transparencia y equidad, y metodologías similares al resto de las contrataciones, puesto que se tienen en cuenta la distribución de los mensajes a través de los cuales se informa a la ciudadanía de los actos de gobierno; no así de quiénes y cómo los producen.
Como nos referiremos más adelante, los actores involucrados pueden ser de naturaleza totalmente distinta, no necesariamente vinculados con los medios de comunicación, que suelen ser la asociación directa cuando se habla de contratación de publicidad oficial.
Concretamente en este punto proponemos desglosar la publicidad oficial en dos grandes etapas: la producción y la difusión de los mensajes.
A. DE LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Entiéndase por “producción” todo aquello vinculado con la generación del mensaje publicitario, sea radial, televisivo o gráfico, desde quien plasma la idea o selecciona el texto, hasta quienes efectúan el diseño gráfico, la locución de esos textos, los que filman y editan los cortos televisivos, e incluso quienes componen los jingles o la música que acompaña los avisos.
En la “producción” del mensaje, cualquiera su naturaleza, no necesariamente están involucrados los medios de comunicación. Es más, rara vez son los medios de comunicación quienes realizan esta tarea, a veces a cargo de personal de planta, otras mediante contrataciones con agencias de publicidad.
En términos de inversión de fondos públicos y de obligación del Estado de hacer públicos sus actos, no puede soslayarse la búsqueda de eficiencia, y para lograr tal objetivo, la contratación de quien mejor pueda diseñar el mensaje que habrá de ser distribuido. Pero, tratándose del Estado, no puede regirse por sólo por los parámetros de una agencia de publicidad cuya finalidad es el aumento de las ventas de determinado producto y, si bien la eficiencia es importante, también lo es una política de estado que promueva la industria cultural, destinando los fondos de la comunidad a la contratación de profesionales de la comunidad.
Los importantes montos destinados a contrataciones de publicidad permiten afirmar que una política que priorice la contratación de agencias o profesionales locales para la producción de los mensajes publicitarios generará trabajo genuino e incentivará a cantantes, músicos, compositores, diseñadores, modelos, animadores, a la creación de productos de buena calidad, con sello e identidad propia.
Proponemos un texto que contemple la prioridad de la contratación de agencias y/o profesionales locales para la producción de los mensajes publicitarios del Estado municipal, en especial para el diseño de campañas de prevención, concientización y educación que el Estado promueva.
Bajo esta perspectiva, hemos modificado el término “gasto” que eligió la Carta Orgánica de Ushuaia (art.178) al referirse a la publicidad oficial, por el de “inversión”.
Por otra parte, se diferencian los términos “publicidad” y “propaganda”, entendiendo al primero como “el conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos”; y tomando al segundo como “la acción o efecto de dar a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos o compradores”. (CPN Claudio Ricciutti, «El control de los intangibles»). Bajo esta conceptualización, se establece la expresa prohibición del uso de propaganda con fines electorales y/o partidarios.
“La inversión del Municipio en publicidad y propaganda, por todo concepto, debe fundarse en los principios de
acceso a la información, transparencia en la gestión
pública, publicidad de los actos de gobierno, promoción de bienes culturales y generación de empleo genuino, donde se prioriza la producción local. El Municipio difunde información de interés social y realiza campañas de
educación, concientización y/o promoción, de acuerdo con las disposiciones de esta Carta Orgánica y con las normas que en su consecuencia se dicten. A los fines de su control, el presupuesto anual establecerá en forma desagregada una partida específica en concepto de
publicidad y propaganda. Se prohíbe el uso de fondos
públicos para propaganda partidaria y/o electoral”.
B. DE LA DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA
La distribución de información pública, a diferencia de la producción, entendemos que involucra directamente a los medios de comunicación, en sentido amplio y no restringido sólo a los medios «periodísticos».
De la misma manera que no lo diferencia la ley de contrataciones de la provincia, consideramos que no deben diferenciarse las contrataciones de publicidad oficial en cuanto a los mecanismos a emplear.
Consideramos que el Municipio puede presupuestar la partida que destinará para este fin, y que nada obsta a que, en el transcurso del ejercicio y con razones debidamente fundadas, pueda solicitarse una ampliación para cubrir imprevistos; pero hacemos la salvedad que de los datos recabados de organizaciones nacionales abocadas a este tema, resulta insignificante la incidencia de mensajes originados en situaciones de urgencia o emergencia. En general, entonces, es posible prever la cantidad de segundos de radio o de televisión, o de centímetros de medios gráficos que será necesario utilizar a lo largo del año, e incluso deslindar cuántos serán para la divulgación de información de interés general, y cuántos para campañas concretas de prevención, educación, y otras. Tales datos sobre los requerimientos promedio surgen de las contrataciones de publicidad de los ejercicios anteriores y, reiteramos, en caso de emergencia por imprevistos reales, con la fundamentación correspondiente puede ampliarse la partida presupuestaria.
Por tal motivo propiciamos la licitación y/o concurso de precios para la contratación de espacios de publicidad en los medios de comunicación; que tales contratos se realicen en forma semestral y/o anual, para que las empresas cuenten con un margen de estabilidad y previsibilidad, que entre otras cosas favorecen la generación de empleo genuino; a la vez, reduce la arbitrariedad y la puesta en marcha de mecanismos de censura indirecta, como lo es el retiro de publicidad en función de los contenidos que se difunden.
En este punto es importante también diferenciar el rol de las agencias de publicidad y de los medios de comunicación, porque ante todo se plantea la inversión de fondos públicos bajo criterios objetivos que fijen claras políticas de Estado.
En el apartado ‘A’ deslindamos la etapa de producción de la información pública, y dijimos que la primera asigna un rol protagónico a las agencias de publicidad y/o a los profesionales y creativos independientes. El Estado contrata a estos especialistas para el diseño; pero ese rol es ajeno a la etapa de distribución. Los criterios de selección de los mejores canales para difundir la comunicación involucran directamente al Estado, puesto que en ellos plasma su política pública. Si es el Estado quien el responsable de las mediciones de audiencia –realizadas por sí o por terceros especialistas-, de evaluar la inserción de un medio entre los lectores a través de personal propio o mediante contrataciones con este fin específico, incluir terceros en la distribución colisiona con esta responsabilidad en la toma de decisiones.
Para mejor explicar, si propiciamos estudios de medios para optimizar la distribución de la publicidad oficial, no puede luego de tales estudios dejarse librada la distribución a terceros, por ejemplo agencias de publicidad o productoras independientes que coloquen en los medios, y a su criterio, la pauta publicitaria que se financia con fondos públicos. Hacerlo implicaría permitir la existencia de una suerte de “mayorista” de los espacios contratados, cuando la relación entre el Estado y los medios de comunicación debe ser directa, sin intermediarios.
Consideramos además que deben debatirse las variables que se tomarán en cuenta para merituar la contratación, merituación que implica la asignación de un puntaje y que será imprescindible para una criteriosa asignación de los montos.
Para esto proponemos tener en cuenta al menos estas tres:
1 Inserción y target. Inserción entendida como cantidad de lectores/oyentes/televidentes, y donde pueden ser elegibles los medios de comunicación no necesariamente periodísticos, sino que por ser muy escuchados, vistos o leídos por la comunidad, resultan más eficientes al momento de transmitir un mensaje. Para esto es necesario establecer el target, esto es hacia quién va dirigido el mensaje, para una mejor selección. Por el momento el target no se meritúa y consideramos que posiblemente por la falta de diversidad de propuestas en los medios de comunicación. No existen en la ciudad revistas especializadas, programas televisivos que aborden temas específicos y capten determinado sector de televidentes, pero que pueden surgir en el futuro y por lo tanto las normas que se dicten deben dejar abierta esta posibilidad. Recordamos que el principio de eficiencia en la divulgación del mensaje es el rector, y no puede estar ausente.
2 Producción propia de contenidos. A los fines de cumplir el objetivo de que el mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posible, el primer punto bastaría, pero como no se trata de una agencia de publicidad sino del Estado municipal, incorporamos como política pública una merituación adicional para los medios de comunicación que producen los contenidos que difunden. La coincidencia de noticias en los medios hoy no es solamente debida a que éstos dan relevancia a los mismos temas y por obra del azar los vuelcan en redacciones idénticas, tanto en el cuerpo del texto como en su título, sino que estamos frente a la reproducción exacta de notas –con frecuencia acompañadas de fotografías- enviadas desde las áreas de información pública del estado provincial, o por legisladores nacionales y provinciales, entre otros que han adoptado esta metodología. En similares términos se formuló la propuesta de la Cámara de Frecuencias Moduladas –CAFREMO-, al pedir que se desagreguen aquellos medios «con función periodística de los que sólo cumplen un rol de difusión o comunicación». Si bien el planteo confunde los términos, entendemos que al hablar de «sólo difusión» han querido remitirse a los medios que reproducen textos realizados por terceros, diferenciándolos de los que cuentan con un plantel de periodistas que elaboran las noticias. Los portales de Internet son claro ejemplo, y allí se observa la reproducción textual de contenidos no producidos por el medio, situación fácil de constatar por los periodistas, puesto que todos recibimos la misma información por correo electrónico; y también por los lectores, porque ven los mismos mensajes multiplicados en distintas páginas web. Paulatinamente también algunos medios gráficos han ido incorporando esta metodología, y comparten la práctica de las páginas web: no se cita la fuente, no se consigna el crédito de quien tomó la fotografía que se reproduce, y se vuelca la noticia como si se tratara de una producción propia. Consideramos que la posibilidad de que parte de la asignación del monto esté sujeta a la producción de contenidos propios, será un importante incentivo para la jerarquización de la profesión y de los medios, y para la generación de empleo.
3 Generación de empleo. Concedemos que la generación de empleo en un medio de comunicación no garantiza mayor eficiencia en la divulgación de la información ni mayor calidad de prensa, pero el escenario actual presenta un alto índice de trabajo en negro, encuadres ilegales y empresas que se constituyen sin personal al solo efecto de contratar publicidad oficial. El Estado municipal no debe invertir fondos públicos en empresas que funcionan al margen de las leyes vigentes, y éstas incluyen las laborales; por lo tanto, estamos convencidos de que una alternativa posible para erradicar la ilegalidad actual consiste en asignar un monto mayor y proporcional a la planta de personal de cada empresa periodística, como un acto de justicia con aquellos medios que cumplen con la ley y que a la vez incentiva el empleo estable en las empresas que se resisten a regularizar su situación. Esto, también es una política de Estado.
Hacemos una breve digresión sobre los criterios de asignación de publicidad oficial, además de los mencionados, porque podrán ser empleados al momento de abordar la redacción de la ordenanza reglamentaria.
El Tribunal de Cuentas de la provincia fijó algunos en la Resolución Plenaria N° 12/96, ratificada por Decreto Provincial:
– prohibición de contratar la llamada publicidad Institucional, cuando la misma consiste en la difusión del nombre de la institución o repartición pública, sin ningún mensaje o contenido, atento a la dispensa dineraria sin objetivo concreto;
– necesidad de contar con un relevamiento de todos los medios de comunicación (orales, gráficos y televisivos) con influencia en la Provincia, que permita definir a priori las características de cada uno de ellos y posibilite una evaluación técnica para determinar que medios son los más adecuados para cada tipo de mensaje;
– necesidad de contar con un Cuadro Tarifario actualizado, todo ello con el fin de que el funcionario responsable de las contrataciones cuente con elementos de juicio suficientes al momento de tomar la decisión contractual.
– Entre los parámetros a evaluar enumera la “penetración en la sociedad, tirada, periodicidad de la edición, radio de influencia, tipo de lectores y/o escuchas, etc.”, a modo de sugerencia y guía. Todo ello, de acuerdo con claras disposiciones de la Ley de
– Contabilidad local N° 6 y su Decreto Reglamentario (N° 292/72) que en el artículo 26 exige la ponderación fundada y previa a la contratación; y un dato no menor: con la exigencia del artículo 74 de la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, que establece que las contrataciones del Estado se efectuarán “mediante el procedimiento de selección y una previa, amplia y documentada difusión”.
El aporte de organizaciones de la sociedad civil al momento de fijar criterios ha sido muy importante. De hecho, la regulación de la asignación de publicidad oficial se discute por estos días en varios puntos del país y en países latinoamericanos, debates de los que hemos formado parte.
La ADC –Asociación por los Derechos Civiles- elaboró un borrador con seis principios para ser tomados como base de proyectos de regulación. Podrán o no compartirse, pero en todo o en parte pueden ser incorporados porque reducen el margen de discrecionalidad en este tipo de contrataciones. Los enunciamos y ponemos a disposición la documentación obrante en nuestro poder:
1 Objetivo de la Publicidad Oficial. Se considera la publicidad oficial como un canal de comunicación entre el Estado y sus habitantes, contratada para la difusión de cualquier hecho en tanto tenga relevancia pública. En este mismo apartado se consigna que la publicidad oficial no debe ser usada como un mecanismo destinado al sostenimiento económico de los medios de comunicación, y deja en este punto abierta la posibilidad a la creación de un sistema de subsidios “para impulsar la pluralidad y diversidad de voces, promoviendo y fortaleciendo determinados medios”, para lo cual debe permitirse la participación en la asignación de “organismos independientes y no políticos, de acuerdo con criterios y procedimientos preestablecidos, justos y transparentes”.
2 Necesidad de regulación legal. “La falta de lineamientos legales claros y concretos atenta contra la transparencia y favorece la discrecionalidad en materia de publicidad oficial”, señala ADC, con lo cual coincidimos: la Carta Orgánica, sobre esta materia, podrá plasmar un espíritu, pero necesariamente debe haber una norma específica que establezca la regulación que corresponde.
3 Distribución no discrecional. La ADC cita consideraciones de la Relatoría para la Libertad de Expresión (informe año 2003), que ha expresado: “no existe un derecho intrínseco a recibir recursos del Estado por publicidad. Sólo cuando el Estado asigna estos recursos en forma discriminatoria se viola el derecho fundamental a la libre expresión. Un Estado podría negarle a todos los medios de comunicación, pero no puede negarle ese ingreso sólo a algunos medios con base en criterios discriminatorios». Da cuenta además de jurisprudencia internacional que reconoce al retiro de publicidad oficial como represalia por contenidos publicados, como “un acto de censura” y violatorio de principios plasmados en las constituciones de cada país. Remarca que, por sobre todo, en la inversión de fondos en concepto de publicidad oficial debe “buscarse la efectividad del mensaje –esto es, que el mensaje efectivamente llegue a las audiencias a las que busca impactar- y la racionalidad en el uso de los fondos públicos». Entre los factores que pueden tenerse en cuenta para la merituación, sugiere el perfil del medio y el público al que va destinada la campaña (perfil socioeconómico, etario y de género, cobertura geográfica, etc.); los precios; la medición de circulación para los medios gráficos o audiencia en el caso de televisión, radio e Internet (usando datos de circulación confiables e independientes); otras consideraciones relevantes, que deben ser claramente expuestas, por ejemplo, medios provinciales que promuevan la producción de contenidos locales. Consideran que el target (el perfil del medio y de la campaña) debe ser el primer criterio a tener en cuenta, por ser un filtro que define el universo de medios elegibles, ya que la campaña publicitaria debe llegar adecuadamente al público al que busca impactar. Agregan que, como regla general, los contratos de publicidad oficial deben asignarse a través de “procesos competitivos, abiertos, transparentes, públicos y flexibles”, y que la ley que regule sobre esta materia “debe exigir que los gobiernos realicen una adecuada planificación presupuestaria para las campañas publicitarias que prevén para el año”.
Para contrarrestar objeciones que plantean la imposibilidad de p programar los mensajes de difusión por las eventuales urgencias e imprevistos que pueden surgir, la ADC recuerda que “para la publicidad por radio y televisión relacionada con emergencias, los gobiernos deberán aplicar la disposición sobre publicidad gratuita contenida en el artículo 72 de la Ley de Radiodifusión Nacional”.
4 Descentralización. La ONG sugiere que la asignación de publicidad oficial “no esté sólo en manos de funcionarios nombrados políticamente, como secretarios de medios, sino de organismos o funcionarios técnicos”. Con frecuencia se ha visto a cargo de estas áreas a personas sin conocimientos ni formación profesional para realizar esta tarea, lo cual termina perjudicando a la administración por el dispendio de fondos en contrataciones que no resultan efectivas. Por otra parte, advierte ADC que “la experiencia en el país ha demostrado que dejar librado el manejo de los fondos de la publicidad a funcionarios políticos que dependen directamente del Poder Ejecutivo promueve la discrecionalidad y el favoritismo. Los funcionarios políticos –como los secretarios de medios- pueden estar involucrados en el momento de decidir los objetivos y características generales de las campañas, pero deberían dejar el diseño y el manejo diario a especialistas idóneos para la tarea. De este modo, sería conveniente que organismos o funcionarios técnicos descentralizados estén a cargo de la planificación, definición de las campañas, la contratación de las agencias de publicidad y la colocación de las publicidades a pedido de los diferentes organismos y secretarías del gobierno”.
5 Transparencia. Todos los ciudadanos tienen derecho a conocer los gastos efectuados en publicidad oficial, porque se financian con fondos públicos. La ADC propone en consecuencia que la ley establezca “mecanismos que promuevan la transparencia en el otorgamiento de estos fondos y que garanticen el fácil acceso a esta información por parte del público en general. Esta información debería incluir los presupuestos aprobados de publicidad, que deberían publicarse en Internet (en los sitios web de cada organismo o en un sitio centralizado). La ley debe exigir que los gobiernos realicen una adecuada planificación presupuestaria para el año y los presupuestos deben estar justificados en términos de campañas publicitarias fundadas en objetivos y necesidades reales de comunicación”. Agrega que la información publicada “debería incluir: duración, monto, adjudicatarios, proceso de selección y criterios utilizados para la adjudicación del contrato”. Tratándose de fondos públicos cuyo gasto debe estar justificado, recomienda que “se efectúen evaluaciones técnicas posteriores para medir el resultado de las campañas, y que dichos informes sean publicados en Internet». Vale señalar que algunas legislaciones comparadas, como la de Canadá, adoptan esta exigencia cuando se trata de campañas grandes y que superan cierto monto.
6 Control externo adecuado. Los gobiernos deben rendir cuentas al público sobre los gastos efectuados y el modo en que son empleados los recursos de publicidad oficial. Para eso la ADC sugiere que se establezcan claros mecanismos de control externo. Este control podría evaluar “los objetivos, la necesidad y la oportunidad de las campañas publicitarias y la eficiencia en el manejo de los fondos públicos».
Propone que este tipo de estudios lo efectúen agencias contratadas especialmente para la ocasión; o grupos multidisciplinarios e independientes integrados por distintos sectores. Como ejemplo, citan que en Reino Unido, la Oficinal Nacional de Auditoría (NAO, National Audit Office) ha efectuado estudios sobre las campañas realizadas por la Oficina Central de Información, evaluando las tendencias en publicidad oficial, el cumplimiento de las pautas que rigen la materia y haciendo recomendaciones para una administración más eficiente de las campañas.
A todo lo dicho, cabe efectuar algunas consideraciones sobre la legalidad de las contrataciones. En la propuesta elevada por la CAFREMO se propicia que, de alguna manera que no especifica se fije como condición para la contratación con las empresas periodísticas que éstas cumplan con “todas sus obligaciones legales y fiscales”. Compartimos el espíritu y creemos que cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes es deber del Estado, pero que excede el capítulo de contrataciones de publicidad oficial, para abarcar todo tipo de contrataciones. A cambio, proponemos un criterio de verificación de cumplimiento que, si bien también es deber del Estado, puede satisfacer la inquietud de la Cámara Empresaria y por sobre todo la de los trabajadores, frente a la ilegalidad extendida que existe actualmente en las empresas periodísticas y hemos oportunamente denunciado.
Por lo expuesto, y con la salvedad de que gran parte de las observaciones precedentes exceden el carácter genérico y amplio que debe tener la Carta Orgánica, para avanzar sobre criterios que deberá fijar una ordenanza específica, proponemos el siguiente texto:
“El Estado contrata la distribución de información pública de acuerdo con los principios de transparencia, eficiencia,
relevancia pública, buen uso de los fondos públicos,
descentralización, profesionalización, control externo y
verificación previa de legalidad del prestador del servicio.
La Ordenanza establece la forma, modo y oportunidad de la contratación de publicidad oficial y establece los criterios
para la asignación del monto, que deben incluir la inserción, generación de empleo y producción propia de contenidos
del medio de difusión contratado”.
Por último, dejamos plasmada la sugerencia de que, al momento de redactarse las ordenanzas reglamentarias de estos artículos propuestos, se tenga en cuenta el establecimiento de subsidios para programas y/o medios de comunicación, que pueden no reunir los requisitos de eficiencia necesarios para ser distribuidores de información pública, pero sí ser relevantes por el aporte a la cultura, la educación, o simplemente –y nada menos- para el fortalecimiento de la libertad de expresión.
Como dijo Bernard Shaw, “el comprender claramente lo que se debe hacer no va a acompañado de saber hacerlo”, por lo cual reconocemos que la presente propuesta es sólo eso, y puede ser perfeccionada y enriquecida con vuestro aporte y el del resto de la comunidad.
Sin otro particular, saludamos a Uds., con la mayor atención
Yolanda Dips Fabiana Orqueda
Secretaria Adm. Y de Actas Secretaria General