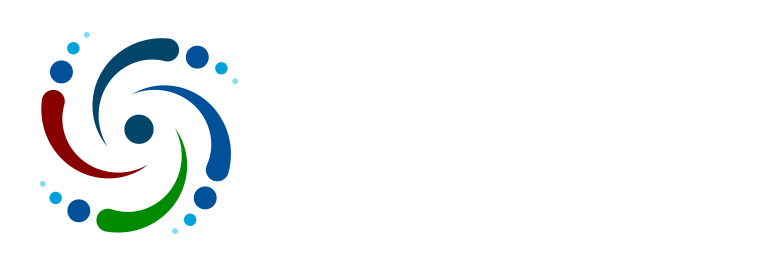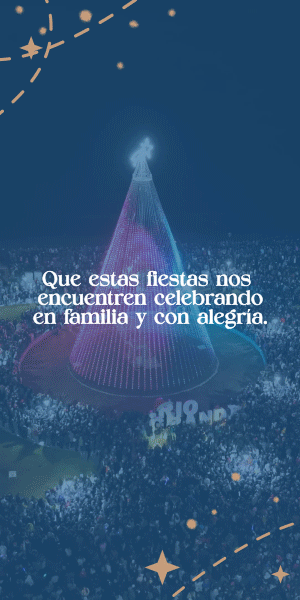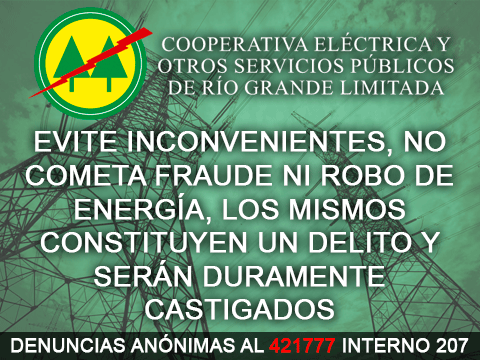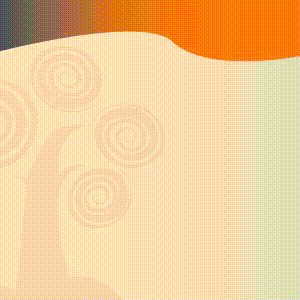Hasta hace poco, la prueba ácida para medir el nivel de independencia de un medio era su objetividad en relación con el poder político de turno. Los diarios, revistas o programas periodísticos que se animaban a criticar a funcionarios, especialmente en los primeros años de su mandato (después se anima cualquiera), podían ser considerados independientes. Aunque el observador de paladar negro incluía otras variables como el tratamiento hacia los principales anunciantes de esos medios o la ideología de las firmas involucradas en los editoriales, lo concreto era que criticando a los poderosos se accedía al exclusivo club del periodismo digno de ser respetado. Hoy por hoy, la voluntad de poner bajo la lupa al Gobierno no sólo está sospechada, sino que parece responder a oscuros intereses. En el que quizá sea uno de los giros más radicales de las últimas décadas, la manera de probar la libertad de una empresa periodística pasa por demostrar que se puede criticar a sus dueños; es decir, si no soy capaz de hablar pestes de Jorge Fontevecchia, presidente de Editorial Perfil, las chances de que me consideren un escriba al “servicio de” son altas. Igual al revés, obvio. Mientras “6, 7, 8” no pruebe que tiene espaldas para destrozar a Cristina Fernández o su esposo, nadie pondrá en valor el grueso de su propuesta; contenido que, hay que decirlo, está lejos de resultar totalmente descartable. ¿Se trata de un tema puntual impulsado por los Kirchner o estamos frente a un fenómeno que excede lo coyuntural? El kirchnerismo fogonea de lo lindo el desprestigio de las vacas sagradas del periodismo criollo, pero es difícil (y peligroso) pensar que la movida termina ahí. En términos históricos, el camino recorrido por los medios masivos de comunicación es corto. El cuarto poder es mucho más joven que los otros tres, y está azuzado por un sinnúmero de cambios que van desde la tecnología hasta lo económico, pasando por modificaciones en el estilo de vida de las personas y sacudones estructurales que apenas se procesan. Por ejemplo, todos los días es común toparse con preguntas del tipo: ¿Sobrevivirán los diarios en papel? ¿Qué ocurrirá con la televisión durante los próximos diez años? Y las dudas sobre la supervivencia se leen en esos mismos medios que, en nombre de la suprema objetividad, se sienten obligados a debatir acerca de su propia desaparición. Genio y figura… Trasladen idéntico grado de incertidumbre a los otros poderes e imaginen el caos que ocasionarían semejantes cavilaciones: ¿Existirán los presidentes democráticos en dos décadas? ¿Los jueces seguirán impartiendo justicia o tendremos tribunales populares? El “éxito” que están teniendo los Kirchner en su embestida contra los famosos monopolios se basa en la implementación de una estrategia que conocen bien: atacar blancos débiles usando artillería pesada y mortífera. Ya lo hicieron con la temática de los desaparecidos, adueñándose de una cruzada cuyas etapas peligrosas y complejas transitaron otros, y ahora es el turno de un sector al que le están entrando todas las balas. ¿Que el poder del Grupo Clarín sigue siendo inmenso? Enorme; sin embargo, no escapa a las generales de la ley. Esquivas las estrategias que conviertan en rentables a las versiones digitales de los diarios, y con la compra de ejemplares en papel cayendo año a año por un tobogán, la gallina de los huevos de oro del Grupo tampoco atraviesa su mejor momento. Eso sin mencionar un punto que sí es coyuntural y favorece al matrimonio gobernante: la edad avanzada de los dueños de la empresa. Lo que en cualquier país normal sería motivo de orgullo, acá implica el peso adicional de haber convivido con personajes de la peor calaña. Ahora bien, en lugar de embarcarse en luchas épicas con una pareja que, más tarde o más temprano, dejará el codiciado sillón de Rivadavia y se convertirá en recuerdo (que sea lindo o desagradable depende de ellos), los medios deberían revisar sus propias culpas y tratar de entender por qué resultaron tan vulnerables a los ataques de una pareja que, al fin y al cabo, se caracteriza por rematar a sus oponentes cuando están en el suelo.
Santos. La perdurabilidad de cualquier actividad humana depende de su tolerancia a promediar entre los héroes y villanos que, inevitablemente, va pariendo a lo largo del camino. Si el sistema democrático se basara sólo en la excelencia de sus presidentes o el judicial en la calidad de sus jueces, viviríamos en medio de la anarquía. Esta “sabiduría” no es parte del orden natural, surge como producto de la experiencia. Los argentinos conocemos bastante el tema. El peor mandatario demócrata es mejor que el más eficiente de los dictadores. Tardamos décadas en aprenderlo: las instituciones democráticas tienen un valor que excede a las personas. El periodismo está condenado a mirarse, casi con exclusividad, en el espejo de sus héroes; personalidades alrededor de las cuales se construyen mitologías muy emparentadas con el criterio de santidad que promueven las iglesias. Hombres que mueren en el ejercicio de su profesión (fíjense que nunca matan), buscan la verdad por sobre todas las cosas, enfrentan al poder que sea sin pensar en las consecuencias, y alcanzan un estado emocional y mental que les permite rendirle culto a la objetividad aun bajo el imperio de cualquier circunstancia política, social, económica y personal. Ni las ciencias exactas, con su proverbial soberbia, se animan a tanto. En el mejor de los casos promueven un 99,99% de efectividad, dejando un pequeño margen de error sin el cual perderían credibilidad. Siempre que se ponen varas altísimas ocurren dos cosas. Primero, muchos de los propios “afectados” suelen usufructuar el poder que les cae del cielo (o de los sacrificios ajenos) y, escudados en esa máscara de heroicidad que define sus vínculos con los demás, cometen todo tipo de tropelías en las sombras. Segundo, la fragilidad de semejante perfección es una bomba de tiempo cuyo destino final es una explosión segura. Más que inspirarse en los compañeros heroicos, el periodista está obligado a abandonar su humanidad para ponerse el disfraz de superhéroe que la sociedad le exige y dentro del cual, le calce como le calce, se acomoda con evidente complicidad. Para sumar presión, mientras un cantante recién lanzado puede vivir años de su hit meloso, haciendo presentaciones en boliches cuando se apagan los estadios, la primicia periodística más impactante se olvida en una semana y el copyright, por cuestiones de humildad gremial impostada, se reparte entre varios. Son pocos los que entran a un supermercado y se llevan todo lo que necesitan sin pagar, y aquellos que compran películas truchas o las bajan por izquierda de internet, de mínima, saben que están haciendo algo malo. Sin embargo, millones de personas se informan cada día en las páginas de los diarios digitales sin pensar que, al menos al medio (otra cosa es el prestador del servicio), no le están pagando un centavo. ¿Qué se financien con publicidad igual que la televisión abierta? No hace falta ser especialista en comunicación para intuir que eso no está ocurriendo. Diarios y revistas corren una suerte parecida. ¿Se imaginan lo que sería una vida sin medios? Pues bien, gastamos casi cien dólares en un perfume de marca y cuatro o cinco pesos por un diario al que le exigimos objetividad, valentía, información, suplementos de cualquier grupo y factor, calidad fotográfica y de impresión, firmas notables, corresponsales en el extranjero, y una tarjeta de descuento para ir a comer a restaurantes que cobran doscientos billetes el cubierto por una porción de salmón rehogada en finas hierbas (y en finas fetas), y encima se niegan a reservar mesa después de una hora determinada. En breve vamos a pretender frotar el diario o la revista en cuestión y que cumpla todos nuestros deseos. Es evidente que la irracionalidad no puede durar y tiene su origen en ese posicionamiento fantasioso que las mismas empresas periodísticas venden, compran y fomentan: el periodismo es una misión superior, lo demás pertenece a un territorio secundario. Claro que la Justicia también lo es y el señor juez chilla igual que chancho a punto de ser degollado si lo obligan a pagar ganancias. Que ciertos funcionarios ganen mucho no sólo resulta correcto sino que se considera parte del contrato. Uno podrá engañarse todo lo que quiera con disquisiciones acerca de los avances tecnológicos. La verdad es que si cuesta cobrar lo justo es porque nuestro trabajo, en algún punto, carece de valor. Los periodistas que ganan bien se sienten obligados a no divulgar cifras ni exhibir un estilo de vida ostentoso, los otros (la gran mayoría) cobran sueldos que apenas les alcanzan para sobrevivir y que, sin embargo, dadas las hostiles condiciones del mercado, dejan a varias de las empresas en las que trabajan al borde de la quiebra. Lo más curioso es que la idea del periodista “clavel de aire”, capaz de vivir de la nada porque lo suyo es un privilegio y no un trabajo, es relativamente nueva, surgió a manera de respuesta frente a los excesos de los fundadores del periodismo de masas que, en lugar de santos, se sentían dioses dignos de alabanza y merecedores de la mayor cantidad de bienes materiales posibles.
El jefe. Aunque el primer diario conocido, Daily Courant, se publica en Gran Bretaña en el siglo XVIII, recién a fines del XIX y principios del XX, la prensa escrita (para los demás medios hubo que esperar aún más) empieza a tomar el formato que conocemos hoy. Los grandes motores de esta transformación son dos americanos que pasaron a la historia por diferentes motivos. Pulitzer, quien es conocido por el premio que lleva su nombre y William Randolph Hearst, apodado “El Jefe”, personaje que inspiró el mítico film Citizen Kane del director Orson Welles, y sobre cuya vida se tejieron miles de leyendas. Entre ellas, su relación con la mediocre actriz Marion Davies (intentó sin éxito convertirla en estrella), y la tortuosa construcción de San Simeón, impresionante castillo por el que pasaron todas las personalidades de su época y ahora es monumento histórico. En comparación al poder que exhibieron estos dos hombres (particularmente Hearst) que, para más datos, eran enemigos acérrimos y buscaban destruirse mutuamente sin ocultarlo a los ojos del gran público, Magnetto, Fontevecchia y todos los Saguier juntos, son nenes de pecho en brazos de la mamá. Si bien es cierto que los medios americanos todavía mantienen la costumbre de exponer su posición política, antes de la Segunda Guerra eran jugadores activos en la vida cotidiana de su país, no simples espectadores de lujo. Igual que Natalio Botana, dueño de Crítica, diario que marcó a fuego el periodismo argentino en los treinta, Hearst se hubiera reído de las “normas” que impiden escribir en primera persona con la intención de tomar distancia y dejar que el protagonismo pase por la noticia, o del culto a una objetividad libre de microbios que no emparda con las complejidades de la condición humana. Desde la óptica de estos pioneros de la actividad periodística, información y opinión conformaban un nudo de límites imprecisos; en nuestros días se los separa e identifica. Por un lado, la data objetiva; por otro, el analista que opina tratando de mantener distancia. Claro que opina hasta ahí. Porque si se le llega a escapar un “yo”, queda condenado columnas de 1.500 caracteres (nada) que rellenan la nota central. ¿Resultado? Rindiéndole culto a la asepsia, el periodismo mundial ganó prestigio pero perdió identidad. Con cierta inocencia, compró el cuento del cuarto poder aunque olvidó que los otros tres, lejos de someterse a los caprichos cambiantes del mercado, están protegidos por reglas estrictas que aseguran su normal funcionamiento. Tenemos la obligación de votar y si hay conflictos legales debemos recurrir a la Justicia. Sin embargo, ninguna ley obliga a comprar el diario todos los días, contempla la sangría actual de los medios digitales o estimula el desarrollo de programas periodísticos en televisión y radio. Es más, cuando el estado se mete suele hacer desparramos con la distribución intencionada de la pauta oficial o crear engendros que se llenan de amigos y bufones del gobierno de turno. Los biógrafos actuales señalan que, además de falsa, la imagen de Hearst que Welles estampó en su famosa película (un psicópata manipulador y perturbado) resultó injusta y empañó los logros de una forma sanguínea de hacer periodismo que fue reemplazada por otra anodina y desangelada que llegó hasta acá y contribuye al actual estado comatoso de la actividad. “El Jefe” jamás ocultó su intención de alcanzar la presidencia de los Estados Unidos, apoyaba descaradamente a un candidato y cuando este hacía algo que no le gustaba, le apuntaba todos los cañones sin preocuparse por las incoherencias entre una y otra postura. Mientras pudo, se mostró reacio a una participación americana en la guerra y en las páginas de sus medios no sólo escribían próceres políticamente correctos. Mussolini, Hitler y José Félix Uriburu, general argentino protagonista del golpe de estado del ’30, se contaron entre sus columnistas destacados. Fue tan arbitrario como para promover una guerra con México por el simple hecho de tener intereses en riesgo en ese país, y tan valiente como para pelear contra los monopolios económicos que amenazaban con corromper la economía americana. También fue el primero en hacer de la guerra un espectáculo, y sin demasiada piedad descartaba a los periodistas mutilados en combate ¿Quién le ponía límites? La gente. En los primeros años de su carrera, “El Jefe” creció vendiendo diarios baratos y de buena calidad a los sectores más pobres. Después fue armando un conglomerado de medios que, en lugar de responder a los parámetros de la “ciencia periodística”, interpretaban los deseos del público al que se dirigía. Y por interpretar no sólo entendía satisfacer, escandalizarlos era parte de la propuesta.
Cuestión de valor. El culto exagerado a la objetividad periodística nos hizo olvidar que los medios tenían dueños de carne y hueso; invisibilidad que algunos empresarios aprovecharon bien. Hasta que “6, 7, 8” empezó a realizar sus marchas, en el mundo del periodismo era corriente afirmar que, en caso de ataque mortal por parte del enemigo, el más querido de los medios no era capaz de juntar un puñado de personas que se movilizaran con el fin de defenderlo. ¿Por qué el envío oficialista logra aglutinar gente en las marchas que organiza cada tanto? Simple: los fanáticos que lo siguen todos los días saben el nombre del dueño y salen a vitorearlo sin disimulo. ¿Quién es? El Gobierno, obvio. Defender a “6, 7, 8” es estar del lado de Néstor y Cristina. Claro que se trata de televisión, en los medios gráficos la cosa es mucho más compleja porque no es tan fácil ser explícito y nadar contra la corriente: la palabra escrita exige un mínimo de dignidad. Mientras los productos de Diego Gvirtz, por su carácter audiovisual, pueden darse una panzada de kirchnerismo explícito (la tele es procaz en muchos sentidos), los de Szpolsky deben mantener en algo las apariencias. De todas maneras, el ejemplo de “6, 7, 8” resulta válido. Contra todos los esfuerzos por convertir a los medios masivos de comunicación en marcas independientes de sus “patrones”, la gente se sensibiliza más frente a los dueños que ante el poder marcario de un “producto”. Al fin y al cabo, si el periodismo es una ciencia y su fin último la objetividad, se trata de un destino que podría conquistar cualquiera, más aún cuando internet ofrece múltiples posibilidades y convence de que estamos conectados con todo el planeta en una orgía de libertad muy seductora. De saparece uno, ya vendrá otro que lo reemplace aquí o en otra parte. La reducción de la actividad periodística a una suerte de ciencia sin nombres y apellidos, o con nombres y apellidos que se exhiben y comportan como si fueran científicos neutrales que calzan guantes y evitan contaminar los sucesos que tocan, está haciendo que la gente se comporte igual que en el caso de los medicamentos genéricos; después de todo, vaca sagrada más, vaca sagrada menos, la “droga activa” es la misma. Parecido a asegurar que la literatura responde a patrones establecidos. De ser así, Borges pierde su dimensión gigantesca y se convierte en un ejecutor de normas que podrían replicarse una y otra vez. Hearst, Pulitzer y Botana estaban más cerca de Borges que de un empresario invisible y anónimo ocupado en cultivar su marca periodística; es decir, tenían un peso específico propio que los transformaba en estrellas de rock, y la gente los seguía por eso, les conocía la cara. Aunque no resolvieron el drama de la sucesión y sus imperios murieron con ellos, los medios que manejaban distaban de ser simples sanatorios con tecnología de punta en los que se actuaba a pura asepsia. Los gobiernos no podían acusarlos de conspiración alguna porque eran ellos mismos los que reclamaban el derecho a conspirar en caso de considerarlo necesario. Y si tenían que jugar el rol de oposición lo hacían sin ponerse colorados. Era evidente que representaban intereses y jugaban los partidos desde adentro de la cancha. Claro que ningún interés poderoso es, como nos quieren hacer creer desde la Casa Rosada, huérfano de apoyo popular; la medida de ese apoyo pasa por la repercusión, la tirada o las mediciones de rating. Los medios masivos patinan en su defensa ante los ataques kirchneristas porque están encerrados en los límites del posicionamiento estrecho que supieron conseguir, y que hasta hace muy poco les resultó confortable. ¿Son objetivos o representan a la oposición?, es el desafío que lanzan los planteos gubernamentales. Pero resulta que hay una enorme diferencia entre oponerse y convertirse en oposición política. Que un medio dirigido a determinado segmento de la población ataque al Gobierno, no supone que este pueda tratarlo de la misma forma que a un oponente político. Siguiendo la línea de razonamiento, tampoco es coherente que basándose en el hecho de que el cuarto poder le resulta esquivo, el primero invada su territorio y se dedique a lanzar diarios, revistas, programas televisivos y radiales. El manoseado argumento de los fondos públicos es políticamente correcto aunque no conmueve a nadie. La razón que debería prohibir la invasión del cuarto poder a manos del primero es que se trata de una lucha desigual: al revés no puede darse. Por feroz que sea la crítica en cuestión, los periodistas no ocupan cargos públicos alegremente. Esta avanzada contra los dueños de los medios tiene una derivación interesante que, si la saben aprovechar, podría resolver cuestiones mucho más graves que las histerias kirchneristas: recuperar y adaptar algo de la mística del periodismo primitivo que, sin tantas ataduras ni pulcritudes de cartón pintado, se paraba sobre el valor de sus patrones y por extensión, de todas las plumas que convivían en un aquelarre de ideas. Pocas cosas tan reconfortantes como una cabeza brillante metiendo los dedos en la masa de la realidad, sin preocuparse tanto por desparramar harina o ensuciar la mesa. Ahí sí que no hay genérico que valga ni gobierno que pueda.
*PUBLICISTA y filósofo
Fuente:Revista Noticias.