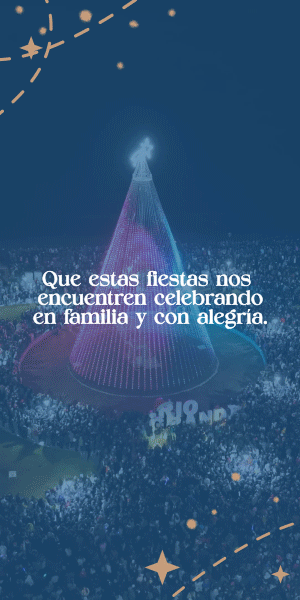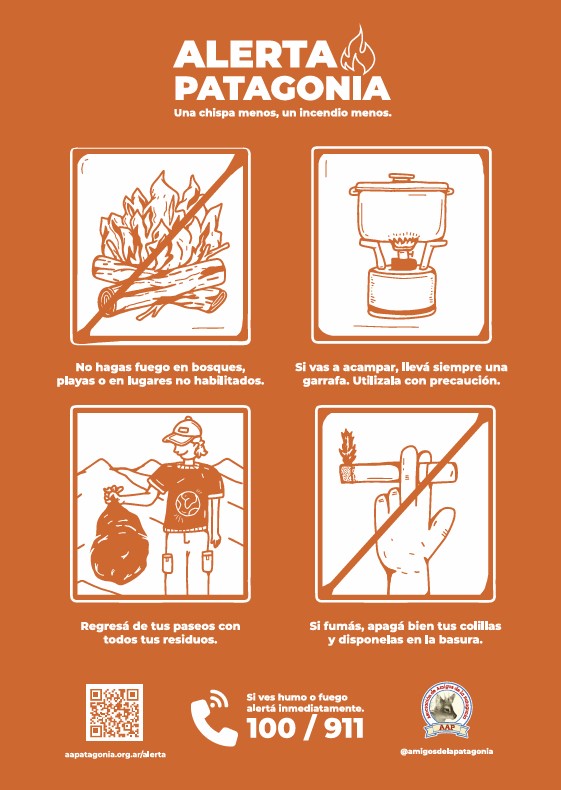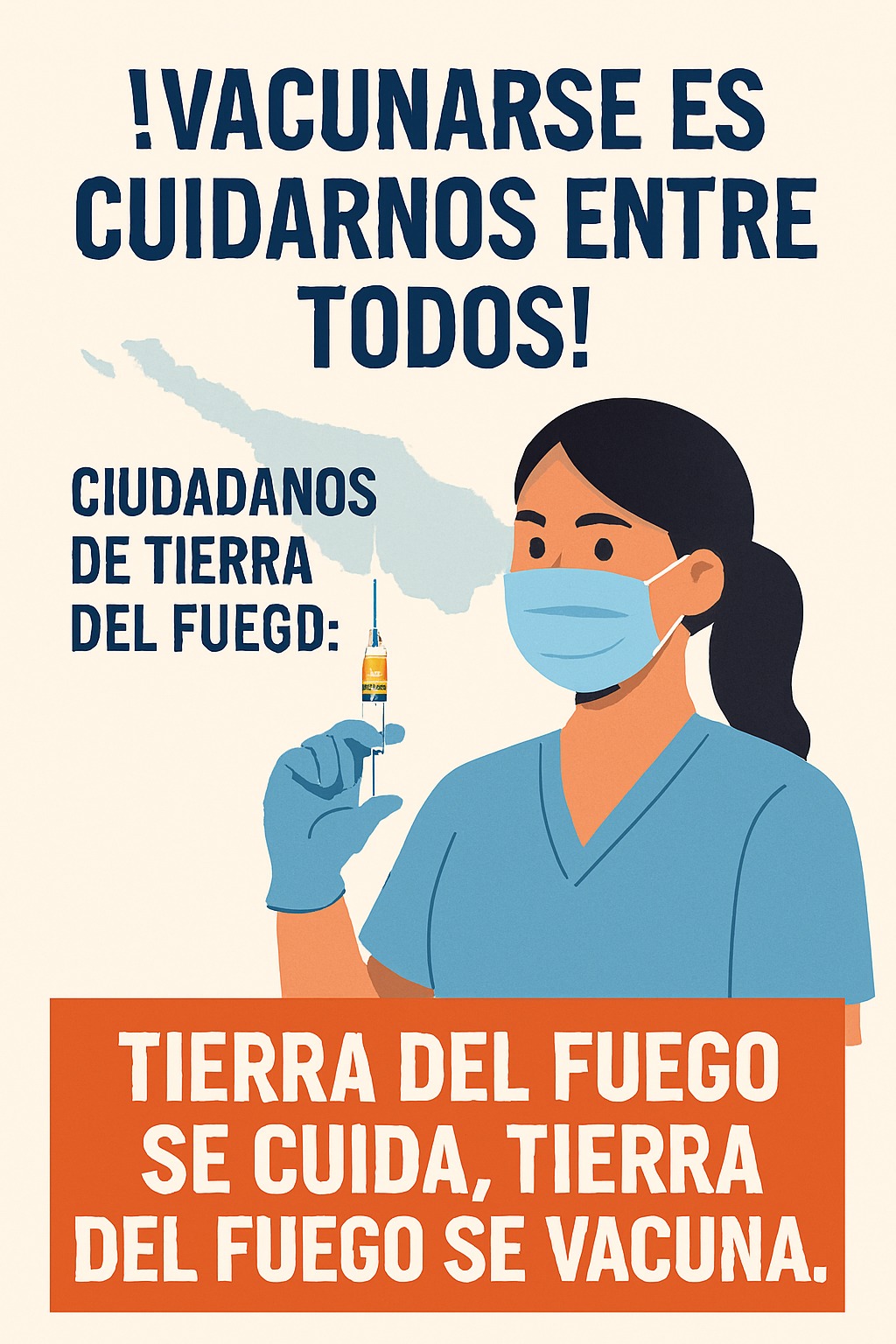Su plan de gobierno incomodaba a las clases dominantes: Reducción de deuda pública enfrentando al capital financiero inglés; desmonopolización de los productos de necesidad básica y control de precios de productos como el pan; extender la frontera para aumentar la producción agrícola-ganadera; intento de confeccionar una Constitución Federal con el apoyo de las provincias frente al centralismo porteño; defensa de la integridad del territorio nacional. Al borde del Bicentenario, su figura, despreciada por la historia oficial, se agiganta en la memoria del pueblo.
Al referirse a la Constitución de Rivadavia, Dorrego afirma: «Forja una aristocracia, la más terrible porque es la aristocracia del dinero. Échese la vista sobre nuestro país pobre, véase qué proporción hay entre domésticos asalariados y jornaleros y las demás clases del Estado (…). Entonces sí que sería fácil influir en las elecciones, porque no es fácil influir en la generalidad de la masa, pero sí en una corta porción de capitalistas”.
El artículo 6º del proyecto rivadaviano negaba el derecho de voto en las elecciones a los menores de veinte años, a los analfabetos, a los deudores fallidos, deudores del tesoro público, dementes, notoriamente vagos, criminales con pena corporal o infamante y además, a los “domésticos a sueldo, jornaleros y soldados”.
Dorrego defendió el derecho a voto de los criados a sueldo, peones jornaleros y soldados de línea: “¿Es posible esto en un país republicano? ¿Es posible que los asalariados sean buenos para lo que es penoso y odioso en la sociedad, pero que no puedan tomar parte en las elecciones?”.
Una y otra vez retorna, como el viento, un debate que subsiste desde nuestros orígenes como Nación: ¿Federalismo o Unitarismo?
La disputa por la apropiación de las rentas fiscales, particularmente las generadas por la Aduana de Buenos Aires, es una de las claves para entender el antagonismo entre dos proyectos de país.
La coparticipación federal de los impuestos nacionales entre la Nación y las Provincias recién se estableció en 1935. Este régimen fue sometido a revisión en distintos momentos. En 1973 se aprobó la Ley 20.221 que unifica los diversos sistemas vigentes y se establece para la distribución entre provincias un método basado en el principio de posibilitar la igualdad de trato de todos los habitantes del país.
En el período 1973/75 se incrementa la coparticipación automática a favor de las provincias, alcanzando durante 1975 al 52,4 por ciento de la recaudación total de impuestos nacionales. En los años de la dictadura se reduce drásticamente la participación provincial que, en 1982, se ubica en el 32 por ciento. Como la entonces vigente Ley de Coparticipación caducó a fines de 1984, nuestro país careció de una ley específica entre 1985 y 1987. Recién en enero de 1988 se sanciona la Ley 23.548, de carácter transitorio puesto que su vigencia estuvo limitada a tres años. Esta ley estableció que del total de recursos nacionales recaudados, el 42,34% sería retenido por el Gobierno Nacional y el 57,66% iría a las provincias.
La Reforma Constitucional del Pacto de Olivos en 1994, estableció en su artículo 75 que corresponde al Congreso Nacional aprobar una ley que asegure a las provincias “la automaticidad en las remesas de los impuestos coparticipados”.
Este mandato constitucional continúa incumplido, mientras se acrecienta la concentración de los recursos en manos del Tesoro Nacional en desmedro de los estados provinciales. Actualmente se transfiere a favor de las provincias apenas el 27% de la recaudación nacional, o sea, el valor más bajo del último medio siglo.
Argentina necesita urgentemente una Ley de Coparticipación Federal que garantice el bienestar popular, incentive la integración nacional y promueva un nuevo modelo productivo integralmente sustentable.