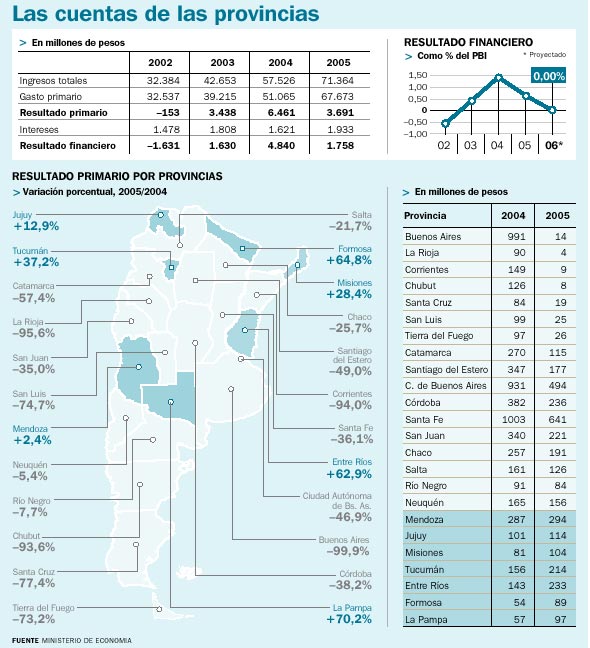Naturaleza de las regalías .
Si bien no es nuestro propósito hacer un análisis jurídico acerca de las regalías, entendemos que resulta necesario comentar acerca de la naturaleza tributaria, o no, de las mismas, al tener en cuenta las controversias que se han generado en torno a ello y en atención a que, de calificarse como “impuestos”, es oportuno considerar si la estabilidad fiscal
las alcanza o no.
Los primeros en esbozar opinión en la materia han sido los doctrinarios del derecho minero, quienes sostenían que las regalías mineras eran compensaciones pagadas al Estado por el agotamiento de los yacimientos mineros de su propiedad, con el mismo alcance que el impuesto a las ganancias, que es una compensación por vivir en sociedad. Estos
argumentos acerca de la “compensación” podrían justificar políticamente el establecimiento de las regalías, pero jamás influir en su calificación jurídica.
1
Afirmamos que las regalías son tributos de la especie de
impuestos encuadrada en la definición de éstos, ya que se
trata de prestaciones pecuniarias de un particular (el concesionario)
a favor del Estado, obligatorias por voluntad unilateral
de dicho Estado, manifestada en una ley (ley 17.319
en el caso de los hidrocarburos) y debatidas a partir de acaecimiento
de los presupuestos de hecho detallados en la
norma sin contraprestación especial por parte del Estado,
calculadas en función de una manifestación de riqueza del
sujeto alcanzado y con una estructura de recaudación cuyo
incumplimiento da lugar a un proceso ejecutivo. Entonces,
se trata de una detracción de riqueza a favor del Estado en
virtud de una ley cuya demanda es coactiva. Ello califica a
la regalía como un impuesto.
Esta posición también se apoya en fallos de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación respecto de regalías mineras
y su especie, regalías petroleras.2
También la ley 11.683 de Procedimiento Tributario las
califica como impuestos cuando en su artículo 112 establece
el régimen aplicable a los distintos gravámenes.
Así, en el ámbito de las regalías, los elementos que surgen
del artículo 59 de la ley 17.319 son los siguientes:
a) Hecho imponible: es el producido por la explotación de
hidrocarburos considerando sólo la producción computable
(la misma se define en el acápite de liquidación y
pago 7.)
b) Sujeto pasivo: concesionario de la explotación y/o permisionario
de exploración.
c) Sujeto activo: Estado nacional.
d) Base imponible: valor de boca de pozo de la producción
computable de los hidrocarburos líquidos y gas natural.
e) La alícuota: 12%.
Cabe mencionar otras consideraciones jurídicas en torno
a la naturaleza de las regalías como la ley 12.161 y de la Ley
de Hidrocarburos, sustancialmente idénticas, excepto en lo
referente a la iniciativa del pago en especie. El doctor
Eduardo Bidou entendía que la regalía no podía ser un
impuesto en atención a que ni el Código de Minería ni ningún
otro código puede establecer un impuesto. Así, en su
artículo publicado en La Ley, titulado “Carácter jurídico de
la contribución establecida por ley 12.161 de petróleo”,
decía: “La regalía, condición de la concesión, emana del
dominio originario sobre las minas que la Nación y las
Provincias recibieron como sucesores de la Corona española,
mientras que los impuestos, tasas y contribuciones, del
poder impositivo que tiene el Estado. Por ello me inclino a
considerarla un elemento del amparo como el canon minero”
(amparo es, en el Código de Minería, el mantenimiento
de la propiedad minera por su explotación continua). La
Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Calderón,
Horacio c/ Estado Nacional3 acogió argumentos de esta
línea doctrinaria.
El doctor Horacio Beccar Varela, que analizó el problema
de la regalía de la ley 12.161 en un libro que sirvió de tesis
doctoral en 1945, cita la opinión del senador Matienzo
durante la discusión de esta ley en el sentido de la falta de
poderes del Congreso para establecer impuestos en una ley
reformatoria del Código de Minería (concordante en este
sentido con la opinión del doctor Bidou). Reforzaba el doctor
Beccar Varela su argumento: “La regalía no es un
impuesto en atención a que la ley 12.161 se originó en el
Senado de la Nación y no en la Cámara de Diputados a
quien le corresponde exclusivamente la iniciativa de las
leyes sobre contribución conforme lo dispone el artículo 44
de la Constitución Nacional (hoy artículo 52), por lo tanto
no puede interpretarse que la regalía minera fuera un
impuesto porque habría una nulidad formal que lo tornaría
inconstitucional”.
A pesar de las objeciones del doctor Horacio Beccar
Varela, un año más tarde, la Cámara Federal de la Capital
Cía. Ferrocarrilera de Petróleo c/ Gobierno Nacional (16 de
diciembre de 1946, La Ley, tomo 45, p. 185) sostuvo que: “El
hecho que no se haya observado el precepto del artículo 44
de la Constitución Nacional, no puede determinar la nulidad
de la misma, pues la Carta Magna fija un privilegio para
la Cámara de Diputados que ella misma debe defender y cuidar,
asimismo si dicha Cámara ha contribuido con su voto a
la sanción, al Poder Judicial no le corresponde pronunciarse
sobre ello, pues la ley no deja de ser tal porque se haya
invertido el orden de la Cámara que debió considerarlo”.
El artículo 59 de la ley 17.319 de Hidrocarburos incluye a
la regalía entre los tributos del título II, sección VI de la ley.
Petrotecnia • agosto, 2005 I 63
Sin perjuicio de ello tiene también la característica de amparo
minero al disponer la caducidad de la concesión por el
no pago en término, al igual que el canon anual respectivo.
Por las cuestiones hasta aquí analizadas, entendemos que
estamos en presencia de un impuesto.
Dominio y jurisdicción
Es imperativo analizar cuál es la situación en que se
encuentran los yacimientos de hidrocarburos luego de la
reforma constitucional de año 1994, que modificó la redacción
del artículo 124 de la Constitución Nacional por la
siguiente: “Corresponde a las provincias el dominio originario
de los recursos naturales existentes en su territorio”.
La norma se refiere al dominio de los recursos naturales,
mas no a la jurisdicción sobre ellos, entendiendo por tal la
facultad de regulación legal que sigue perteneciendo al
Congreso de la Nación conforme surge de los artículos 75
incisos 13 y 18, y artículo 32 de la Constitución Nacional.
La nueva cláusula constitucional no modifica el régimen
jurídico de las concesiones y los permisos otorgados con
anterioridad a su sanción sino que amplía su vigencia a las
concesiones y los permisos otorgados con posterioridad.
Sin embargo, aun al admitir la operatividad inmediata
del nuevo artículo 124 de la Constitución Nacional, lo que
implicaría que el dominio de los recursos corresponde a la
Nación o a las provincias según el territorio en que el respectivo
recurso natural se encuentre, ello no conlleva que la
jurisdicción sobre ellas ya no pertenezca a la Nación.
El dominio es la titularidad del derecho de propiedad
sobre una cosa y la jurisdicción es la facultad de la autoridad
para dictar normas regulatorias sobre un determinado
ámbito; regula las relaciones jurídicas que nacen del uso y
del aprovechamiento de los recursos naturales.
El Código Civil define dominio en el artículo 2506 como
“el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra
sometida a la voluntad y a la acción de una persona. El
dominio se ejerce sobre las cosas”. El dominio originario es
la potestad atribuida al Estado en su carácter de órgano para
conceder permisos, concesiones y/o licencias destinadas a
transformar el dominio abstracto de las sustancias minerales
yacientes en dominio efectivo y concreto, y extinguirlas si
no se cumplen los presupuestos determinados por la ley, a
cambio de ciertas prestaciones fijadas por la misma
(canon/regalías/inversiones mínimas).
En consecuencia, el dominio se ejerce sobre las cosas, y
la jurisdicción sobre las relaciones.
Como lo observa Pedro Frías: “No siempre hay coincidencia
entre el titular del dominio y de la jurisdicción. El
dominio lleva a la jurisdicción si nada la limita o la excluye;
y la jurisdicción no lleva necesariamente al dominio…”.4
La cuestión relativa al dominio y a la jurisdicción fue
objeto de debate en el seno de la Convención
Constituyente de Santa Fe. Destacamos las posturas de
María Cristina Arellano y de Cristina Fernández de
Kirchner, esta última decía: “Las provincias tienen el dominio
y la jurisdicción de su territorio y de los recursos naturales
de su suelo, subsuelo, ríos, mar, costas, lecho, plataforma
continental y espacio aéreo, con excepción de los que
correspondan a dominio privado”.5
De los antecedentes expuestos, surge claro que la cuestión
se discutió en forma extensa en la Convención
Constituyente y que, a pesar de los reclamos de algunos de
sus miembros, por último se decidió sólo el reconocimiento
a las provincias del dominio de los recursos naturales, sin
sustraerlos de la jurisdicción exclusiva del Congreso
Nacional, entendida como potestad de regulación jurídica.
En consecuencia, tanto la exploración y explotación de
yacimientos de hidrocarburos así como la determinación y
el pago de regalías continúan regidas por la ley 17.319 sancionada
con anterioridad a la reforma constitucional.
Así mismo, aun cuando las provincias ostenten el dominio
sobre los recursos naturales, la reforma constitucional
no modificó el ejercicio de la jurisdicción exclusiva de la
Nación en materia de hidrocarburos, de acuerdo con el artículo
75 incisos 13, 18 y 32 de la Constitución Nacional.
Con ello se compatibiliza la interpretación de los artículos
124 y 75 de la Constitución Nacional.
Por último, el artículo 124 de la Constitución Nacional
transfiere el dominio sobre los yacimientos a las provincias
en las que se encuentren, teniendo la facultad de regular el
uso y aprovechamiento de los recursos naturales, limitándose
éstas a dictar códigos de procedimientos. Sin embargo no
se transfiere la jurisdicción y queda en el Estado nacional,
en virtud del artículo 75 inciso 12, la facultad de redactar
las normas de fondo.
El decreto 546/2003 del 6 de agosto de 2003 ha sido dictado
en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo
99 inciso 3 de la Constitución Nacional, y en el marco de
los siguientes artículos:
a) artículo 124, segundo párrafo de la Constitución
Nacional, que reconoce el dominio originario de las
provincias sobre los recursos existentes en su territorio;
b) artículos 97 y 98 de la ley 17.319 respecto de la distribución
de competencias a la Secretaria de Energía o a
los organismos que dentro de su ámbito se determinen,
o al Estado Nacional;
64 I Petrotecnia • agosto, 2005
María Gabriela Peralta, Juan F. Albarenque y Andrea Paula Abella
66 I Petrotecnia • agosto, 2005
c) artículo 1 de la ley 24.145 de Federalización de
Hidrocarburos que reconoció a los Estados provinciales
el derecho de otorgar permisos de exploración y concesiones
de explotación, almacenaje y transporte de
hidrocarburos en sus jurisdicciones sobre aquellas áreas
que reviertan a la provincias; y
d) el decreto 1955/1994 que aprobó un régimen transitorio
para la adjudicación de áreas de exploración y posterior
explotación de hidrocarburos en las denominadas
áreas de transferencia, cuya aplicación ha sido limitada
al no contar con la adhesión de todas las provincias.6
El decreto mencionado ha venido a considerar algunas
cuestiones de particular relevancia, así conforme surge de
sus considerandos: “Considerando… Que el Estado
Nacional no puede desconocer la necesidad de las
Provincias de promover sus recursos hidrocarburíferos, ni
puede permanecer ajeno o ignorar la realidad provincial
imperante vinculada al efectivo ejercicio de las Provincias
de los derechos dominiales emergentes de la Constitución
Nacional en la medida en que los artículos 2 y 3 de la ley
17.319 le han confiado la facultad de definir la política
nacional para el sector y la facultad para reglamentar las
actividades de exploración, explotación y transporte de
hidrocarburos. Que, teniendo en cuenta lo expuesto, es
obligación del Estado Nacional dar adecuado respaldo a la
actividad estableciendo que el Estado Nacional tendrá a su
cargo la coordinación y dictado de la política general en
materia de hidrocarburos…”.
En consecuencia, y teniendo en cuenta lo expuesto, el
artículo 1 del decreto 546/2003 reconoce a las provincias la
facultad de otorgar concesiones y permisos sobre determinadas
áreas, pero “dando acabado cumplimiento a los
requisitos y condiciones que determina la ley 17.319 y sus
normas reglamentarias y complementarias”.
Así mismo, el artículo 4 del citado decreto 546/2003,
autoriza a los Estados provinciales a elaborar procesos licitatorios
conforme a sus propias leyes, lo hace “en la medida
en que sea compatible con la legislación nacional vigente”.
En resumen:
a) se transfiere a las provincias facultades con relación a
áreas denominadas “en transferencia” por decreto
1955/1994 y sobre aquellas áreas que se definan en sus
planes de exploración y/o explotación. Las facultades
transferidas a las provincias comprenden: el otorgamiento
de permisos y concesiones, las competencias
que el artículo 98 de la ley 17.319 otorga al Poder
Ejecutivo Nacional, la elaboración de pliegos de licitaciones
y la celebración de los concursos públicos y las
potestades otorgadas por el artículo 97 de la ley 17.319
a la Secretaría de Energía en su carácter de autoridad de
aplicación de ley;
b) Los permisos de exploración y las concesiones de explotación
y de transporte de hidrocarburos otorgados por
el Estado nacional sobre áreas o yacimientos localizados
en las provincias continuarán en jurisdicción nacional
hasta el dictado de la ley modificatoria de la ley 17.319;
c) El Poder Ejecutivo Nacional continuará ejerciendo las
facultades emergentes de los artículos 2 y 3 de la ley
17.319, esto es lo atinente a actividades de exploración,
explotación, industrialización, transporte y comercialización
de los hidrocarburos;
d) Los conflictos que se generen en relación al cumplimiento
de los permisos y concesiones que otorgue cada
provincia en el marco del decreto 546/2003 serán
resueltos en la esfera provincial, bajo jurisdicción de los
organismos competentes y bajo las normas del derecho
administrativo local.
La Nación sigue ejerciendo jurisdicción exclusiva sobre
áreas concesionadas por el Poder Ejecutivo Nacional, siendo
la autoridad de aplicación la Secretaría de Energía, cuyas
competencias son indelegables.
La reforma constitucional de 1994 ha traído el gran interrogante
acerca de la jurisdicción sobre los yacimientos:
¿corresponde a las provincias el ejercicio de todos los derechos
inherentes a su calidad de “titular del dominio originario”,
dado que ellas tienen la potestad de dictar las normas
necesarias para regular las relaciones jurídicas que
nacen del uso y aprovechamiento de los recursos? La respuesta
a este interrogante se encuentra en el marco de funciones
y atribuciones establecidas en el decreto del 27 de
mayo de 2003 de la Secretaría de Energía.
También la normativa de emergencia ha hecho un aporte
en torno a esta materia, por cuanto el artículo 8 del
decreto 546/2003 dispuso expresamente: “Los permisos de
exploración y concesiones de explotación y de transporte
de hidrocarburos otorgados por el Poder Ejecutivo Nacional
sobre áreas o yacimientos localizados en las Provincias, continuarán
en jurisdicción nacional hasta el dictado de la Ley
modificatoria de la Ley 17.319”.
Certificado de deuda emitido
por las provincias
En materia de regalías, no podemos dejar de mencionar
que a los efectos del cobro judicial de las regalías, las leyes
locales en materia de hidrocarburos otorgan a las provincias
la facultad de expedir el certificado de deuda que servirá de
base a la ejecución por cobro de regalías ante los tribunales
provinciales. El interrogante que surge es cuán legitimada
está la provincia para emitir dicho certificado partiendo de
la base que es la Secretaría de Energía la encargada de determinar
y liquidar las regalías ¿Por qué el sujeto que determina
y liquida las regalías no es quien persigue el cobro de las
mismas?
La respuesta no es sencilla y el análisis recorre no sólo la
“Las regalías son impuestos y del
artículo 59 de la ley 17.319 surge claro
el hecho imponible, la base imponible,
los sujetos activos y pasivos y la alícuota
correspondiente, que es del 12%.”
68 I Petrotecnia • agosto, 2005
Constitución Nacional y las normas federales sino las constituciones
provinciales y las leyes locales que en su consecuencia
han sido dictadas.
Si partimos de la Carta Magna, y luego de la reforma
constitucional de 1994, tal como ya se desarrolló ut supra, el
dominio pertenece a las provincias y la jurisdicción a la
Nación. La doctrina y los antecedentes legislativos imperantes
con relación a este tema han puesto de manifiesto la
interpretación, la intención y el alcance del artículo 124 de
la Constitución Nacional.
El citado artículo dice: “Corresponde a las Provincias el
dominio originario de los recursos naturales existentes en
su territorio”. No delega en las provincias la jurisdicción
sobre tales recursos sino sólo el dominio, quedando en
cabeza del Estado nacional la facultad de regulación legal a
través del Congreso de la Nación. Hasta aquí parecería que
la emisión de un certificado de deuda por parte de la provincia
es inhábil en atención a que la autoridad provincial
es incompetente para expedir dicho instrumento ejecutivo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo
reciente con fecha del 17 de mayo de 2005 en la causa
Tecpetrol SA s/inhibitoria en los autos caratulados “Provincia
de Neuquén c/ Tecpetrol SA s/cobro ejecutivo de regalías”
expuso obiter dictum en sus considerandos lo siguiente: “…La
cuestión del modo planteada se refiere a la percepción de uno
de los recursos financieros previstos en los artículos 228 y 232
de la Constitución de la Provincia de Neuquén según los cuales
todo el contenido en el subsuelo del territorio provincial
pertenece a su jurisdicción y dominio, inclusive las utilidades
provenientes de la explotación del petróleo, las que forman
parte del haber de la hacienda pública provincial… El artículo
124 de la Constitución Nacional reformada en el año 1994,
establece que los recursos naturales existentes en el territorio
de cada provincia pertenecen al dominio originario y exclusivo
de ésta, en consecuencia corresponde partir de la premisa
de que el título que sirve de base a la ejecución promovida
ante los tribunales provinciales fue expedido a resultas de los
actos administrativos dictados por la autoridad local en el procedimiento
de determinación de oficio del importe del tributo
de cuya ejecución se trata que, evidentemente, es reclamado
por la provincia a título de derecho propio mediante una
acción autorizada por el ordenamiento local…”.
Sin perjuicio de que la Corte se ha manifestado sólo en
lo que atañe a la competencia originaria, el máximo tribunal:
a) cita los artículos 228 y 232 de la Constitución provincial
de Neuquén, que se refieren a que los recursos financieros
previstos en la Constitución provincial según los cuales
todo el contenido en el subsuelo del territorio provincial,
incluso las utilidades por la explotación del petróleo,
son de dominio y jurisdicción provincial; y b) manifiesta
que cuando se trata de hacer efectivo el cobro de tributos o
gravámenes o derechos reclamados con arreglo a la ley
local, en atención a que la recaudación de sus rentas es función
que le incumbe al Estado provincial.
70 I Petrotecnia • agosto, 2005
Competencia de la Secretaría de Energía
La Secretaría de Energía ha sido designada por el artículo
97 de la ley 17.319 como autoridad de aplicación.
Las competencias asignadas en tal carácter no son delegables
según lo establece el artículo 3 de la ley 19.549: “La
competencia de los órganos administrativos será la que
resulte, según los casos de la Constitución Nacional, de las
leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su
ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del
órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la
delegación o sustitución estuvieren expresamente autorizadas;
la avocación será procedente a menos que una norma
expresa disponga lo contrario”.
Hasta aquí se advierten dos situaciones muy diferentes
en lo que atañe a la distribución de facultades y competencias:
a) las áreas “en transferencia” respecto de las cuales el
decreto 546/2003 transfirió a las provincias las facultades
conferidas por la ley 17.319 a la autoridad de aplicación y
b) las otras áreas que permanecen bajo jurisdicción nacional
y en consecuencia el otorgamiento de derechos o facultades
a las provincias es improcedente porque la autoridad de
aplicación sigue siendo la autoridad nacional.
La primera cuestión es clara: en las llamadas áreas “en
transferencia”, las provincias cuentan con las facultades establecidas
por la ley 17.319. Ahora bien, respecto de las segundas,
son áreas que, por permanecer bajo jurisdicción nacional,
siguen dentro del ámbito de competencia de la Secretaría
de Energía como autoridad de aplicación. Las competencias
que en tal carácter le confirió la ley 17.319 no son delegables
por la autoridad de aplicación, salvo autorización expresa.
El decreto 27/2003 enumera las facultades de la
Secretaría de Energía:
a) elaborar una política nacional en materia de energía,
con un amplio criterio de coordinación federal con las
jurisdicciones provinciales supervisando su cumplimiento
y proponiendo el marco normativo destinado a
facilitar su ejecución, y el planeamiento estratégico en
materia de energía eléctrica, hidrocarburos y otros combustibles,
promoviendo políticas de competencia y de
eficiencia en la asignación de recursos;
b) atender, cuando corresponda, los recursos de carácter
administrativo contra las resoluciones emanadas del
órgano superior de los entes descentralizados de su
jurisdicción con motivo de sus actividades específicas;
c) intervenir en los acuerdos de cooperación e integración
internacionales e interjurisdiccionales en los que la
Nación sea parte, y supervisar los mismos coordinando
las negociaciones con los organismos internacionales;
d) intervenir en el control respecto de aquellos entes u
organismos de control de los servicios privatizados o
concesionados, cuando ellos tengan una vinculación
funcional con la Secretaría;
e) supervisar el cumplimiento de los marcos regulatorios.
No hay norma alguna que autorice a la Secretaría de
Energía a delegar sus competencias en las autoridades
provinciales. La resolución 435/2004 cita al artículo 97
de la ley 17.319 y al artículo 8 del decreto 546/2003
como normas que confieren competencia a la Secretaría
de Energía para su dictado.
Así, los citados textos establecen: “Artículo 97-Ley
17.319-La aplicación de la presente ley compete a la
Secretaría de Estado de Energía y Minería o a los organismos
que dentro de su ámbito se determinen, con las excepciones
que determina el artículo 98 (competencia del Poder
Ejecutivo en forma privativa)”.
“Artículo 8-Decreto 546/2003-Los permisos de exploración
y concesiones de explotación y de transporte de hidrocarburos
otorgados por el Poder Ejecutivo Nacional sobre
áreas o yacimientos localizados en las Provincias, continuarán
en jurisdicción nacional hasta el dictado de la Ley
modificatoria de la 17.319.”
Ninguno de los artículos mencionados autoriza a delegar
facultades a las provincias, se limitan a conferir competencias
como autoridad de aplicación a la Secretaría de Energía
reafirmando así que las facultades deben ejercerlas las autoridades
nacionales.
La doctrina nacional es unánime en cuanto a la improrrogabilidad
de la competencia de los órganos administrativos, fundado
en que la misma ha sido establecida en interés público.7
El sujeto activo de las regalías.
Relaciones jurídicas reconocidas
por la ley 17.319 y su decreto
reglamentario 1671/1969
El sujeto activo de las regalías es el Estado nacional, no
las provincias. La relación jurídica que origina la obligación
72 I Petrotecnia • agosto, 2005
de pago de las regalías es entre el Estado nacional y los concesionarios.
No existe una relación directa entre los concesionarios
y las provincias (salvo en el caso de las regalías
hidroeléctricas en donde la relación es directa entre las provincias
y los concesionarios); y éstas –nos referimos a las
provincias– no están legitimadas para reclamar el pago de
supuestas deficiencias en las regalías ni para efectuar cálculos
o liquidaciones de este tributo.
El artículo 59 de la ley 17.319 señala con claridad quién
es el sujeto activo de las regalías por cuanto establece: “El
concesionario de la explotación pagará mensualmente al
Estado Nacional en concepto de regalía sobre el producido
de los hidrocarburos líquidos extraídos en boca de pozo, un
porcentaje del doce por ciento (12%), que el Poder
Ejecutivo podrá reducir hasta el cinco por ciento (5%)
teniendo en cuenta la productividad”.
El artículo 12 de la ley 17.319 destaca una relación entre
las provincias y el Estado Nacional, de la que resulta que el
concesionario debe pagarle al Estado nacional y éste transfiere
el mismo importe a la provincia. Así el citado artículo
dispone: “El Estado Nacional reconoce en beneficio de las
provincias dentro de cuyos límites se explotaren yacimientos
de hidrocarburos por empresas estatales, privadas o mixtas,
una participación en el producido de dicha actividad
pagadera en efectivo y equivalente al monto total que el
Estado Nacional perciba con arreglo a los artículos 59, 61,
62 y 93 de este texto legal”.
Con ello es dable destacar las relaciones jurídicas que se
generan en ambos casos y las diferencias que de ellas resultan
(ver tabla).
Respecto del artículo 12, se destaca que la provincia sólo
puede reclamar la transferencia de lo que la Nación haya
cobrado del concesionario porque ese es el objeto de la obligación.
Ambas relaciones se dan en forma casi simultánea, en
atención a que, por un lado, el concesionario paga al Estado
nacional lo que corresponde en concepto de regalía conforme
lo autoriza el artículo 59 de la ley 17.319; luego, el
Estado nacional abona la totalidad de lo percibido al Estado
provincial conforme lo dispuesto en el artículo 12 del
mismo cuerpo legal.
La distinción entre ambas relaciones jurídicas se reconoce
en los considerandos del decreto 1671/1969, que reglamenta
la ley 17.319 cuando expone: “Que el sistema que se
estructura persigue conferir certeza a la relación que vincula
al Estado con los sujetos pasivos de la obligación tributaria
aludida. Que asimismo, se establece que las provincias destinatarias
de la participación estatal en el producido de los
yacimientos percibirán las sumas que les corresponda en
forma directa y en plazos breves”.
El artículo 11 del decreto 214/1994 establece, respecto de
los titulares de concesiones de explotación y contratos de
unión transitorias de empresas y respecto de provincias
determinadas, lo siguiente: “A partir del día siguiente a la
publicación en el Boletín Oficial del presente Decreto, los
titulares de las Concesiones de explotación y de los
Contratos de Unión transitoria de Empresas, en la medida
de sus respectivas participaciones, tendrán a su cargo el
pago al Estado Nacional y por cuenta de éste, en forma
directa a las Provincias de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur y Neuquén, según corresponda, de las
regalías resultantes de la aplicación de los arts. 59 y 62 de la
Ley 17.319, abonando hasta el DOCE POR CIENTO (12%)
de la producción valorizada sobre la base de los precios efectivamente
obtenidos en las operaciones de comercialización
de hidrocarburos provenientes de las áreas sobre las cuales
se hubieren adquirido derechos en virtud de este Decreto o
del Acta acuerdo, con las deducciones previstas en el artículo
61, 62 y 63 de dicha Ley…”.
Es decir que, la obligación de pago asumida por las concesionarias
es al Estado nacional y el pago directo a la provincia
lo hacen por cuenta de aquél. Más aún se prevé que el pago
directo a la provincia cesará en determinadas situaciones en
las cuales los concesionarios deban volver a pagar al Estado
nacional. El citado artículo 11 no ofrece dudas en cuanto al
carácter en el que actúan los concesionarios por cuanto establece
un mandato del Estado nacional a los concesionarios
para que éstos, actuando por cuenta de aquél, efectúen el
pago de regalías de manera directa a las provincias.
El sujeto activo del tributo sigue siendo el Estado nacional,
el mandato no modifica, no produce novación subjetiva
ni delega facultades o derechos del Estado nacional a las
provincias; el mandato sólo produce efectos jurídicos entre
mandante y mandatario, sin alterar las relaciones jurídicas
respecto de las cuales se ejerce.
La conclusión a la que arribamos encuentra su fundamento
en el mismo artículo 11 del decreto 214/1994 cuando
establece: “A falta de operaciones de comercialización o si
Artículo 59 ley 17.319 Artículo 12 ley 17.319
(regalías) (participación en la producción)
EN CUANTO A LOS SUJETOS Sujeto activo: Estado nacional Sujeto activo: Estado provincial
Sujeto pasivo: concesionario Sujeto pasivo: Estado nacional
EN CUANTO AL OBJETO Porcentaje de la producción: 12% Provincia recibe el mismo importe recibido
por la Nación del concesionario
“El dominio es la titularidad del derecho
de propiedad sobre una cosa y la
jurisdicción es la facultad de la autoridad
para dictar normas regulatorias.”
74 I Petrotecnia • agosto, 2005
los hidrocarburos extraídos fueren destinados a ulteriores
procesos de industrialización por el concesionario, o si existiesen
discrepancias acerca del volumen de producción atribuible
a jurisdicción nacional y provincial, en caso de hidrocarburos
extraídos de lotes de explotación que se extiendan
sobre ambas jurisdicciones o acerca del precio tenido en
cuenta para la liquidación de regalías, o sobre las deducciones
practicadas sobre el mismo, los referidos titulares podrán
proceder al pago en especie o al Estado Nacional”.
Mediante esta disposición normativa surge claro que la
provincia no tiene acción directa contra el concesionario,
pues en caso de discrepancia sobre la forma de cálculo de
las regalías, cesa el mandato y el concesionario o titular de
los derechos puede pagar directamente al Estado nacional.
Como ya destacamos, la ley 17.319 distingue dos tipos
de relaciones con diferentes sujetos y diferentes objetos.
Esto implica que la obligación de pago de regalías cuenta
como sujeto activo al Estado nacional y como sujeto pasivo
al concesionario; sin embargo, en cuanto a la obligación de
participar del producido de la explotación, el sujeto activo
es la provincia y el sujeto pasivo es el Estado nacional.
Como se aprecia, el Estado nacional es parte en ambas relaciones
y, en consecuencia, corresponde que sea parte en cualquier
contienda o proceso que tenga por objeto las “regalías”.
Relaciones entre el Estado nacional
y los Estados provinciales
Las relaciones existentes entre el Estado nacional y el
Estado provincial se asemejan a un mandato de carácter
irrevocable; ello surge claro del artículo 20 del decreto
1671/1969, cuando establece: “Cuando el Estado Nacional
perciba el monto de la Regalía en efectivo, la participación
de las provincias en el producido de dicha actividad (artículo
12 de la ley 17.319) será satisfecha mediante el pago
directo a las mismas del monto resultante de la liquidación
mencionada en el artículo 4 de la presente reglamentación,
por los concesionarios y empresas estatales, respecto de sus
áreas de explotación por cuenta y orden del Estado
Nacional, salvo comunicación en contrario emanada de la
autoridad de aplicación. Cuando el Estado Nacional perciba
el monto de la regalía en especie, acordará con las provincias
correspondientes la participación respectiva que se efectivizará
dentro de los 30 días siguientes a la fecha de percibir
la regalía.”
Ahora bien, el artículo 1869 del Código Civil establece
que el mandato tiene lugar cuando una parte da a otra el
poder que ésta acepta para representarla, a efectos de ejecutar
en su nombre un acto jurídico o una serie de actos jurídicos.
El otorgamiento de dicho mandato puede ser expreso o
tácito y no requiere formalidades (artículo 1873 del Código
Civil). En el caso que analizamos, se trata de un mandato
otorgado por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional.
Respecto de los efectos del mandato con relación a terceros
es dable destacar que los artículos 1946 y 1947 del
Código Civil aluden a las consecuencias de los actos celebrados
por el mandatario en representación de su mandante
y dentro de los límites de sus poderes. En tal sentido,
alude la normativa que el acto se reputa celebrado en forma
personal por el mandante. Así, el citado artículo 1947 del
Código Civil establece que el mandatario no contrae ninguna
obligación respecto del tercero ni puede ser demandado
por éste por cumplimiento del mandato. El mandante tiene
los mismos derechos y obligaciones que tendría si él hubiera
celebrado el acto.
Lo dicho hasta aquí significa que un concesionario (o
titular de participaciones en una unión transitoria de
empresas) que realiza el pago de regalías a la provincia en
nombre y por cuenta del Estado nacional, no adquiere nin76
I Petrotecnia • agosto, 2005
guna obligación respecto de las provincias, y éstas no pueden
demandar a los concesionarios/mandatarios. Como instancia
posible, será la provincia quien tendrá una acción
contra el Estado nacional, que es quien asumió la obligación
de otorgar una participación en las regalías.
Liquidación y pago de las regalías.
Hidrocarburos líquidos
Resolución 155/1992, antecedente
de la resolución 435/2004
El artículo 1 de la resolución 155/1992 de la Secretaría de
Energía, establece: “Los concesionarios de explotación responsables
del pago de regalías informarán a la Secretaría de
Energía, con carácter de Declaración Jurada, los volúmenes
de petróleo crudo efectivamente producidos… Esta información
se elaborará mensualmente y deberá presentarse ante
la Dirección Nacional de Combustibles…”.
El artículo 4 de la resolución mencionada prevé que la
Subsecretaría de Combustibles podrá requerir a los concesionarios
toda información vinculada a las transacciones
que considere necesaria para otorgar transparencia al proceso
de determinación de precios. Así mismo, el artículo 5
agrega: “Los concesionarios de explotación responsables del
pago de regalías informarán a la Subsecretaría de
Combustibles mediante la Declaración Jurada, las liquidaciones
definitivas en forma mensual y por Provincia, por
yacimiento y por concesión, de acuerdo a lo establecido por
el decreto 1671/1969”.
En el supuesto que el valor informado por el concesionario
para el cálculo de las regalías no refleje el precio real de
mercado, la resolución 155/1992 establece el procedimiento
a aplicar en su artículo 9. Así, si la provincia no considera
satisfactorias los antecedentes presentados por el concesionario,
deberá remitir a la Secretaría de Energía de la Nación,
las actuaciones del caso para su resolución.
Ahora bien, si la Secretaría de Energía de la Nación considera
que el concesionario ha liquidado en forma indebida a
la provincia, procederá a la liquidación y a tal efecto fijará
el valor de boca de pozo. Caso contrario, si la Secretaría
entiende que las regalías han sido liquidadas en forma
correcta, entonces la provincia no podrá efectuar ningún
reclamo al concesionario. Esto indica que en materia de
liquidación de regalías, la última palabra la tiene la
Secretaría de Energía.
Cabe mencionar que el decreto 1671/1969 entiende por
boca de pozo el lugar donde concurren los hidrocarburos de
uno o varios pozos que conforman una unidad de explotación
caracterizada por la calidad similar de su producción y
donde se puedan efectuar las mediciones en las condiciones
técnicas que determine la autoridad de aplicación.
¿Qué es producción computable? También definido por el
decreto 1671/1969:
• En el caso de los hidrocarburos líquidos: la que resulta de
deducir de la producción total de acuerdo a las normas
que fije la autoridad de aplicación: 1) el agua y las
impurezas que contengan los hidrocarburos extraídos;
2) el volumen cuyo uso sea necesario para el desarrollo
de las explotaciones y exploraciones en cualquiera de
las áreas en que el concesionario fuere titular de derechos;
3) el volumen de las pérdidas producidas por caso
fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas y
aceptadas por autoridad de aplicación.
• En el caso del gas natural: la que resulta de deducir de
los volúmenes que el concesionario vendiere, o cualquier
otro volumen que efectivamente aprovechado en
actividades que no sean necesarias a la explotación o
exploración en cualquiera de las áreas en que fuera titular,
el volumen de las pérdidas producidas por caso fortuito
o fuerza mayor, debidamente comprobadas y
aceptadas por autoridad de aplicación y los volúmenes
reinyectados.
HCL: PC = producción total – agua e impurezas – consumo
propio – pérdidas por fuerza mayor
GAS: PC = producción total – consumo propio – pérdidas
por fuerza mayor – volúmenes reinyectados
El artículo 3 del decreto 1671/1969 establece el porcentaje
y la base sobre la cual la misma se calcula, y dice: “El monto
de la regalía de los hidrocarburos es del 12% y se determinará
mensualmente sobre la producción computable”.
Así mismo, el referido decreto expresamente faculta al
concesionario a solicitar la reducción del porcentaje de la
regalía aplicable a cada boca de pozo, cuando se acredite de
manera fehaciente que la producción obtenida no resulta
económicamente explotable en virtud de la cantidad y calidad
de los hidrocarburos extraídos, la profundidad de los
estratos productivos o la ubicación de los pozos. En este
caso, la autoridad de aplicación estudiará el pedido y propondrá
al Poder Ejecutivo el temperamento a adoptar.
Hasta aquí se consideró como tema medular en cuanto a
la fórmula para la liquidación de regalías en materia hidrocarburos
líquidos y gas natural, la obligación del concesionario
de presentar la declaración jurada mensual y el procedimiento
en caso de disconformidad. A continuación analizaremos
las novedades que la resolución 435/2004 suma y
complementa respecto de los hidrocarburos líquidos, y la
resolución 188/1993 y complementarias para el caso del gas.
Determinación y pago de regalías
de hidrocarburos líquidos
La resolución 435/2004 establece que los permisionarios
de exploración y los concesionarios de explotación, responsables
del pago de regalías, informarán a la provincia pro-
“El Estado nacional es parte en ambas
relaciones (las que surgen de los artículos
12 y 59 de la ley 17.319) y por ello
corresponde que sea parte en cualquier
contienda o proceso que tenga por objeto
las regalías.”
78 I Petrotecnia • agosto, 2005
ductora respectiva y a la Secretaría de Energía, con carácter
de declaración jurada: los volúmenes efectivamente producidos,
la calidad, la producción computable de hidrocarburos
líquidos y el total de la gasolina extraída del gas natural
sin flexibilizar.
Al dictado de dicha resolución se han considerado algunas
cuestiones de particular importancia, a saber:
• que la resolución 155/1992 reglamentó aspectos relativos
al cálculo y pago de las regalías a las provincias productoras
de hidrocarburos con el propósito de dar solución
a los reclamos de las mismas;
• que en concordancia con lo dispuesto por la
Constitución Nacional reformada en el año 1994, al
reconocer a las provincias el dominio originario de sus
recursos naturales, entre los que se encuentran los
hidrocarburos, se dictó el decreto 536/2003 previéndose
que los permisos y las concesiones otorgados por el
Poder Ejecutivo continuarán en jurisdicción nacional
hasta el dictado de la ley modificatoria de la ley 17.319;
• que mientras rija la ley 17.319 compete a la Secretaría de
Energía el ejercicio de las competencias necesarias para
controlar las conductas de las compañías en lo que se
refiere al cálculo y la liquidación de las regalías. Se aclara
que, entonces, no compete la provincia productora.
Es preciso destacar que la resolución 155/1992 sigue vigente
y la resolución 435/2004 es una suerte de actualización y
ampliación de su contenido, mejorando el sistema de información
vigente para el pago de las regalías e introduciendo
aquellos cambios que resultaron necesarios para poner fin a
las controversias que no habían recibido un tratamiento legal
adecuado. Entre ellos podemos destacar el control volumétrico,
la calidad de crudos, los contaminantes, los puntos de
medición, la verificación de precios, el detalle de ventas, los
procedimientos de reclamos por diferencia de precio, la determinación
de facultades, los intereses por mora y la reglamentación
de descuentos por tratamiento.
Los artículos 1 y 2 de la resolución en análisis disponen
la obligación por parte de los permisionarios de
exploración y concesionarios de explotación de informar
a la provincia productora y a la Secretaría de Energía con
carácter de declaración jurada: a) los volúmenes efectivamente
producidos; b) la calidad de los mismos; c) la producción
computable de los hidrocarburos líquidos discriminando
entre el petróleo crudo, el condensado y la
gasolina extraída del gas natural sin flexibilizar dentro de
la respectiva jurisdicción, entre otras diferenciaciones que
detalla la resolución. El artículo 1 de la resolución
435/2004 es más amplio que el artículo 1 de la resolución
155/1992, pues:
• La resolución 435/2004 establece la obligación de informar
en cabeza del concesionario de explotación y del
permisionario de exploración; en cambio, la resolución
155/1992 hace pesar dicha obligación en el primero de
ellos y no en el segundo.
80 I Petrotecnia • agosto, 2005
• Así mismo, la resolución 435/2004 requiere del permisionario
y del concesionario una información mucho
más completa, que abarque no sólo el volumen de la
producción computable sino de la calidad del producido,
discriminando los tipos de hidrocarburos líquidos
extraídos.
Tal como mencionáramos antes, los permisionarios de
exploración y concesionarios de explotación deben informar
a la provincia productora respectiva y a la Secretaría de
Energía en forma mensual, con carácter de declaración jurada,
tipo de hidrocarburo, área, yacimiento y provincia productora
dentro de los primeros diez días hábiles del mes
inmediato posterior al que se informa, conforme los términos
de la planilla que, como anexo I. a., forma parte de la
resolución de la referencia y que detallamos a continuación:
1. Producción total en m3:
Hayan sido o no transferidos por venta, con o sin precio
fijado, ya sea que cuenten con acuerdos de intercambio
o que estén destinados a ulteriores procesos de industrialización,
en el mercado interno y externo.
2. Deducciones en m3:
a) Consumo interno: utilizaciones del concesionario o
permisionario en necesidades de explotaciones y exploraciones.
b) Pérdidas por fuerza mayor. Cabe mencionar que el
artículo 65 de ley 17.319 establece que los hidrocarburos
que se pierdan por culpa o negligencia del concesionario
serán incluidos en el cómputo de su respectiva
producción, sin perjuicio de las sanciones que fueran
aplicables.
3. Producción computable m3:
Es el saldo resultante de detraer las deducciones enunciadas
precedentemente (en el punto 2) de la producción total.
4. Porcentaje a aplicar:
Se aplica el 12% en concepto de regalías de explotación
y, en el caso de un permisionario de exploración, el porcentaje
se eleva al 15%.
5. Regalías m3:
Es el producto de la producción computable por el porcentaje
de regalías aplicable.
6. Ajuste por gravedad 8 USSus$/m3: según surge de la
fórmula:
= (0,005 * (API precio – API venta) * precio de venta)
7. Valor boca de pozo definitivo (us$/m3):
El valor boca de pozo se establecerá a través del mecanismo
denominado net back, es decir, detrayendo del precio de
transferencia del hidrocarburo (realmente transado) las
deducciones admitidas por la resolución 435/2004 y que se
detallan a continuación.
A los efectos de su determinación, se calculará el precio
promedio ponderado de las ventas efectuadas por tipo de
hidrocarburo, área, yacimiento y provincia (informadas en
el anexo I. c.: “Soporte de ventas mensuales por tipo de
hidrocarburo y mercado”, resolución 435/2004).
Cabe mencionar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
56 de la ley 17.319:
• El precio de venta de los hidrocarburos extraídos será el
que se cobre en operaciones por terceros.
• En el caso de transferencias sin precio, que exista vinculación
económica entre el concesionario y el comprador
o se destine el producto a ulteriores procesos de
industrialización, deberá acordar con la provincia y la
Secretaría de Energía según corresponda, el precio de
referencia para el cálculo y liquidación de regalías.
En aquellos casos que se omita cumplir con el requerimiento
previsto en el párrafo anterior, la provincia productora
y la Secretaría de Energía, según corresponda, fijarán el
precio a los efectos del pago de las regalías, teniendo en
cuenta el valor corriente del producto al tiempo de enajenarse
o industrializarse.
El precio deberá ser representativo de la calidad del crudo
y, en el caso de las exportaciones, será el precio real obtenido
por el concesionario en la exportación.
En tal sentido, algunos decretos de concesión han establecido:
“…La producción valorizada sobre la base de precios
efectivamente obtenidos en las operaciones de hidrocarburos
provenientes de las áreas sobre las cuales hubiesen
adquirido en virtud de este decreto o del acta acuerdo…”.
Cabe señalar que si la provincia productora y/o la
Secretaría de Energía consideran que el precio de venta
informado no refleja el precio real de mercado, formulará la
observación correspondiente adjuntando los fundamentos
de la misma. En un plazo no mayor a diez días hábiles
desde la notificación, el permisionario o concesionario
deberá presentar la documentación necesaria para convalidar
el precio declarado, caso contrario o no habiendo sido
aceptadas las mismas, la provincia productora o la
Secretaría de Energía fijarán el valor boca de pozo que consideren
razonable.
En consecuencia, el valor boca de pozo así establecido
será de aplicación sobre la producción computable total del
mes y los permisionarios y concesionarios ajustarán el pago
de las regalías respectivas en la forma y el modo que disponga
la respectiva jurisdicción.
Entonces, se concluye que los precios a utilizar para la
liquidación y el pago de regalías son los efectivamente
transados y facturados en operaciones en el mercado,
debiendo ser esos valores razonables. Caso contrario se
deberán fundar en precios de referencia que se establecerán
en forma periódica y para el futuro sobre bases técnicamente
aceptables.
Una vez establecido el precio, y con el objeto de arribar al
valor boca de pozo, se le descontarán los siguientes gastos:
a) Por fletes: los fletes interjurisdiccionales correspon-
“El artículo 14 de la resolución 435/2004
incurre en varias causales de invalidez por
establecer disposiciones contrarias a normas
de jerarquía superior.”
82 I Petrotecnia • agosto, 2005
dientes a la producción del concesionario o permisionario
para el transporte de los hidrocarburos líquidos en
condición comercial, desde el punto en que se adquiere
la condición comercial –playas de tanques de yacimiento–
hasta el lugar de la transferencia comercial –puerto
de embarque o entrada a refinería–, se calcularán según
el régimen tarifario vigente y/o que fijare en el futuro la
Secretaría de Energía. En el caso que corresponda, se
incluirá una merma en volumen de hasta veinticinco
centésimos por ciento (0,25%). Cuando el transporte no
se realice por ducto, deberá justificarse el valor consignado
presentando los contratos respectivos y la facturación
mensual. Si la autoridad de aplicación considerase que el
valor deducido en concepto de flete no refleja el precio
real de mercado, podrá obligar al permisionario o concesionario
a presentar los análisis de precios que justifiquen
dicho valor.
Mientras la provincia productora o la Secretaría de
Energía no determinen el valor del transporte a descontar,
el permisionario o concesionario utilizará los valores provisorios
con que cuente hasta el momento hasta que la autoridad
competente determine el mismo.
b) De tratamiento: sólo podrán realizarlos aquellos permisionarios
o concesionarios autorizados en el título otorgado.
En el caso de estar prevista su deducción, tendrán un límite
máximo de descuento equivalente al 1% del precio de
venta.
Aquellos permisionarios o concesionarios que consideren
que el límite antes establecido no es suficiente para cubrir
los gastos efectivamente incurridos en el yacimiento,
podrán solicitar la revisión del mismo a la provincia o a la
Secretaría de Energía, presentando la documentación y los
estudios correspondientes que acrediten la necesidad de elevar
el porcentaje señalado.
8. Regalías en dólares:
Es el producto de las regalías en m3 y el valor boca de
pozo.
9. Tipo de cambio:
Al tener en cuenta que el cálculo debe hacerse en dólares,
el tipo de cambio a utilizar es el de transferencia vendedor
Banco Nación del día 14 del mes en que se efectúa el
pago o de ser éste inhábil, el inmediato hábil anterior.
10. Monto a ingresar en concepto de regalías en pesos:
Es el producto del monto de regalías a pagar en dólares
por el tipo de cambio Banco Nación vendedor correspondiente.
Los concesionarios de explotación y permisionarios de
exploración abonarán a cada provincia productora y/o al
Estado, según corresponda, hasta el día quince (15) de cada
mes, los montos resultantes.
Resulta importante señalar que la normativa vigente
establece para el cálculo e ingreso de regalías tres instancias:
a) una liquidación provisoria; b) una determinación definitiva;
y c) un mecanismo de liquidación de diferencias e
intereses.
Tanto en la primera etapa como en la segunda, la planilla
de liquidación es la misma, con la única diferencia que
en la liquidación definitiva se consigna el importe ya ingresado
en la liquidación provisoria a efectos de ingresar el
saldo correspondiente resultante.
En el pago anticipado de las regalías, el concesionario o
permisionario podrá consignar valores provisorios tanto en
lo relativo a los volúmenes y a los precios como al tipo de
cambio, incluyendo la declaración jurada soporte de ventas
y los depósitos correspondientes.
Si en el período de liquidación no se produjeran ventas,
el pago de las regalías se efectuará de manera provisoria,
valorizando los hidrocarburos de acuerdo al último precio
utilizado para el cálculo y la liquidación de regalías.
Por último, cualquier acreditación de pago posterior a los
vencimientos que realice el concesionario o permisionario
devengará intereses resarcitorios a la tasa prevista en el artículo
7 del decreto 1671/1969.
En el caso de que la mora perdure por más de treinta
días corridos de la fecha de pago establecida en la resolución
435/2004, la compañía deudora deberá abonar, además,
intereses punitorios a una tasa equivalente a dos y
media (2 1/2) veces la tasa prevista en el párrafo precedente.
María Gabriela Peralta Juan F. Albarenque Andrea Paula Abella
84 I Petrotecnia • agosto, 2005
Deducción de gastos. El artículo 14
de la resolución 435/2004 en contradicción
con el decreto 1757/1990
La deducción de gastos vinculados con la puesta de los
hidrocarburos en condiciones comerciales se encuentra establecida
en el decreto ley 1757/1990. Esta norma es de jerarquía
superior a la resolución 435/2004. El artículo 111 del
decreto 1757/1990 dispone: “La Autoridad de Aplicación
procederá a descontar del ‘precio de referencia’ dispuesto en
el artículo anterior los gastos incurridos por el productor
para colocar el petróleo, y el gas natural en condiciones de
comercialización, de acuerdo con lo establecido por el
decreto 1671 del 9 de abril de 1969”.
Por su parte, el decreto 1671/1969 exige que los hidrocarburos
sean puestos en condiciones comerciales a efectos
del cálculo de las regalías. El artículo 2, apartado III, inciso
a) establece que la producción computable será, para los
hidrocarburos líquidos, la que resulte de deducir de la producción
total, de acuerdo a las normas que fije la autoridad
de aplicación: “…El agua e impurezas que contengan los
hidrocarburos extraídos…”.
Esa escueta fórmula se refiere a los procedimientos que
deben llevarse a cabo para la puesta en condiciones comerciales
del petróleo crudo, consistentes en a) separación de
líquidos y gases, b) deshidratación y desalinización de los
líquidos, con la finalidad de cumplir con las especificaciones
establecidas en el decreto 44/1991 y las particulares de
las empresas transportadoras de petróleo crudo.
De manera que el decreto 1757/1990 reconoce la
deducción de los gastos en que los productores deben
incurrir para cumplir con lo dispuesto por el decreto
1671/1969. A tal efecto, no establece exigencia alguna,
monto o autorización previa ni que tal deducción se haya
autorizado de manera expresa en el decreto o acto administrativo
que confiere el derecho a la explotación de los
yacimientos.
El artículo 14 de la resolución 435/2004 incurre en
varias causales de invalidez, por establecer disposiciones
contrarias a normas de jerarquía superior. La primera es
que restringe el cómputo de gastos de puesta en condición
comercial a aquellos casos en que la deducción esté autorizada
en el título del permiso o concesión, cuando tal condición
no resulta del decreto 1757/1990; la resolución
155, que no estableció tal condicionamiento y estuvo
vigente durante años. Los considerandos de la resolución
435/2004 indican que se trata de un cambio de interpretación,
argumento que resulta descartable, ya que el texto
del artículo 111 del decreto 1757/1990 no ofrece cabida a
la restricción que introduce la resolución 435/04. La modificación
excede lo que sería un simple cambio de criterio
entre dos soluciones, se trata de dos soluciones inconciliables
entre sí. En efecto, o el decreto 1757/1990 exige que
la deducción esté autorizada en el título, en cuyo caso la
resolución 155/1992 era ilegal, o no lo exige y, en consecuencia,
lo ilegal es el artículo 14 de la resolución
435/2004. Entendemos que el art. 14 de la resolución 435
es la ilegal en este aspecto.
La segunda causal de invalidez es el límite impuesto por
la nueva norma, cuando el decreto 1757/1990 no establece
monto máximo alguno y, por tanto, la autoridad de aplicación
no puede limitar la deducción en la forma en que lo
ha hecho. Dicha cuestión parte de la base que si las regalías
son un impuesto debe ser establecido por ley y, por ende,
los porcentajes que representen el tributo no pueden reflejarse
o establecerse vía resolución administrativa.
Incumplimientos de proveer información relativa
al cálculo de regalías
El incumplimiento señalado se sancionará con una
multa variable en pesos de acuerdo con lo establecido en el
artículo 87 de la ley 17.319. Dentro de los diez días de abonada
la multa, los permisionarios y concesionarios podrán
promover su repetición ante el tribunal competente.
La reiteración de esta infracción se sancionará con la
penalidad prevista en el inciso d) del artículo 80 de la ley
antes mencionada, en el cual se establece que es causal para
que las concesiones o permisos caduquen: “La trasgresión
reiterada del deber de proporcionar la información exigible,
de facilitar las inspecciones de la autoridad de aplicación o
de observar las técnicas adecuadas en la realización de los
trabajos”.
Así mismo, la omisión del deber de informar facultará a
la provincia productora o a la Secretaría de Energía para
suplir la información no suministrada con información
generada de sus propios recursos, practicando de oficio las
liquidaciones correspondientes.
Por último, las liquidaciones o reliquidaciones de deuda
que realicen las provincias podrán ser apeladas a la Secretaría
de Energía, pero el recurso que se interponga a tal efecto en
ningún caso suspenderá la obligación de pago ni inhibirá a
la provincia para perseguir su cobro por vía judicial.
Liquidación y pago de regalías de gas
De acuerdo con lo establecido por la resolución
188/1993, los concesionarios de explotación (no menciona
a los permisionarios de exploración tal como lo hace
la resolución 435/2004) responsables del pago de regalías
informarán a la Secretaría de Energía, con carácter de
declaración jurada, los volúmenes de gas natural efectivamente
producidos a fin de determinar la producción
computable.
Tal como en el caso de los hidrocarburos líquidos, la
declaración jurada incluirá la información de los precios
efectivamente facturados en cada período e incluirán las
ventas al mercado interno y externo.
Con tal objeto de determinar la producción computable
se podrán descontar los siguientes conceptos:
a) El volumen cuyo consumo sea justificadamente necesario
para el mantenimiento de las explotaciones y exploraciones.
No podrán deducirse los volúmenes de gas y gasolina
que se utilicen para la generación de otros tipos de energía.
b) El volumen de las pérdidas por caso fortuito o fuerza
mayor, debidamente comprobadas y aceptadas por la
autoridad competente.
c) Los volúmenes reinyectados a la formación del yacimiento.
d) El flete comprendido entre el lugar de tratamiento del
gas natural y su punto de ingreso al sistema de transporte
para cuya determinación se utilizará la tarifa única en
dólares de doce milésimos (us$0,012) por mil metros
86 I Petrotecnia • agosto, 2005
cúbicos kilómetro (1000m3/km). La autoridad de aplicación
podrá modificar este valor en la medida que varíen
las tarifas reguladas para el transporte de gas natural por
gasoductos troncales.
e) Los gastos de compresión: de acuerdo con la resolución
73/1994, el importe a deducir en concepto de gastos de
compresión variará de acuerdo a las etapas de compresión
requeridas, es decir, que:
e. 1. Cuando el gas producido necesita ser
comprimido en un compresor de tres etapas para
ser introducido en el gasoducto del sistema de
transporte podrá descontarse hasta us$10,74Mm3
de gas comprimido.
e. 2. Cuando el gas producido necesita ser
comprimido en un compresor de dos etapas para
ser introducido en el gasoducto del sistema de
transporte podrá descontarse hasta us$5,37Mm3
de gas comprimido.
e. 3. Cuando el gas producido necesita ser
comprimido en un compresor de una etapa para
ser introducido en el gasoducto del sistema de
transporte podrá descontarse hasta us$2,69Mm3
de gas comprimido.
e. 4. Cuando el gas producido se introduzca en el
gasoducto del sistema de transporte sin ser
comprimido, no podrá efectuarse descuento
alguno por este concepto.
f) Gastos de tratamiento: a los gastos de compresión podrá
adicionárseles hasta us$0,32Mm3 de gas procesado en
concepto de gastos internos del yacimiento e incluir los
gastos de acondicionamiento y tratamiento, cuando tal
situación hubiera sido expresamente contemplada en los
actos de adjudicación.
Establecida la producción computable, se le aplica 12%
en concepto de participación provincial de la producción.
Obtenidas las regalías en m3, se multiplica por el precio
promedio ponderado que surge del total vendido del mes.
Así surge el importe a ingresar.
Cabe mencionar que el tipo de cambio utilizado es 1.
Medida cautelar solicitada
por la provincia de Neuquén
con motivo de la creación
de los derechos de exportación
Con fecha 1 de septiembre de 2004, el juez interino a cargo
del Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Neuquén dictó una
medida cautelar ordenando a varias compañías petroleras a
abonar las regalías hidrocarburíferas como lo dispone el artículo
6 de la ley 25.561 de Emergencia Económica, es decir, de
acuerdo a la cotización del barril de crudo a precio internacional,
hasta tanto recaiga sentencia definitiva en autos.
Cuando el juzgado concedió la medida cautelar expresó
las cuestiones siguientes: “…Las medidas cautelares genéricamente
consideradas son actos procesales del órgano jurisdiccional,
adoptadas en el curso del proceso o previamente
a él, a pedido de interesados, de oficio para asegurar bienes,
mantener situaciones de hecho, seguridad de personas físicas
o jurídicas, anticipo de la garantía jurisdiccional que
puede ser o no definitivo para hacer eficaces las sentencias
de los jueces. Corresponde precisar que la pretensión cautelar
para su procedencia, se halla básicamente sujeta a los
mismos requisitos que toda pretensión procesal…”. Agrega
el a quo: “Que conforme lo dispuesto por el artículo 124 de
la Constitución Nacional, el accionante reúne el presupuesto
procesal de estar legitimada, atento asistirle el derecho de
cobro de las regalías por su carácter de Provincia productora
de hidrocarburos…”.
En cuanto a los presupuestos para conceder la medida, el
a quo fundamentó lo siguiente: a) en cuanto a la verosimilitud
del derecho: entiende que liminarmente se configura el
requisito por cuanto “el artículo 6 de la ley 25.561 establece
que en ningún caso el derecho a la exportación de hidrocarburos
podrá disminuir el valor de boca de pozo para el
cálculo y pago de regalías…”; y b) en cuanto al peligro en la
demora expuso : “El modo en que actualmente se liquidarían
las regalías, hace que se configure un potencial riesgo
para el Estado provincial de verse impedido a cumplir funciones
que constitucionalmente le son propias, y que tienen
como fin último el bienestar de su población…”.
El alcance de la medida cautelar era muy amplio y creó
ciertas dudas acerca de si todas las regalías, sin diferenciación
alguna, debían liquidarse y abonarse conforme a la
cotización del barril de petróleo crudo en los mercados
internacionales, con independencia del destino del hidrocarburo
comercializado (mercado local o exportación).
Es imperativo destacar que muchas de las diecinueve
compañías demandas apelaron esta resolución y pidieron
aclaratoria de la misma. Como consecuencia de ello, la
actual titular del juzgado interviniente, doctora María
Pandolfi, proveyó diversas apelaciones y presentaciones realizadas
por varias de las firmas demandadas y aclaró en
forma expresa que la medida cautelar se limita a ordenar a
las empresas accionadas a liquidar y abonar las regalías
hidrocarburíferas conforme lo dispone el artículo 6 de la ley
25.561, de acuerdo a la cotización del barril del crudo a precio
internacional, aclarándose en forma expresa que con
ello se alude a la hipótesis regulada en la citada norma, es
decir, a las regalías de hidrocarburos sujetos a derecho de
exportación.
No obstante la aclaratoria mencionada, la provincia de
Neuquén denunció el incumplimiento de la medida del 1
de septiembre de 2004 dispuesta por el juez subrogante, y
la juez actual extrañamente resolvió intimar a varias de las
compañías a acreditar el cumplimiento de las obligaciones
dispuestas por la medida cautelar.
Cuestiones formales en torno a la improcedencia
de la medida cautelar
El peligro en la demora para hacer admisible el dictado
de una medida cautelar “debe consistir en la existencia de
un temor grave fundado, en el sentido de que el derecho
que se va a reclamar se pierda, deteriore, o sufra un menoscabo
durante la sustanciación del proceso” (Código Procesal
Civil y Comercial comentado, Buenos Aires, Abeledo Perrot,
tomo II, p. 195).
En este sentido, señalamos que la provincia de Neuquén
no alegó ni probó que el peligro en la demora, entendido
éste como un peligro cierto o temor fundado que el derecho
88 I Petrotecnia • agosto, 2005
invocado se pierda de no concederse la medida, esté presente
en este caso. Tampoco el juez se encargó de definirlos,
pues sólo hizo referencia a la necesidad de asegurar el cumplimiento
de las funciones estatales.
La doctrina ha relacionado el peligro en la demora con la
solvencia y estado patrimonial del obligado, ello significa
que debe existir un grave temor fundado en que el derecho
que se va a reclamar se deteriore durante la sustanciación
del proceso y, de este modo, se trata de evitar que la sentencia
a dictarse sea una mera declaración sin posibilidad de
cumplimiento concreto.
Cuestiones en torno a la vía de amparo elegida
por la provincia
El marco en el que ha sido dictada la medida cautelar fue
una acción de amparo promovida por la provincia de
Neuquén. Lo utópico es que se trata de un Estado provi