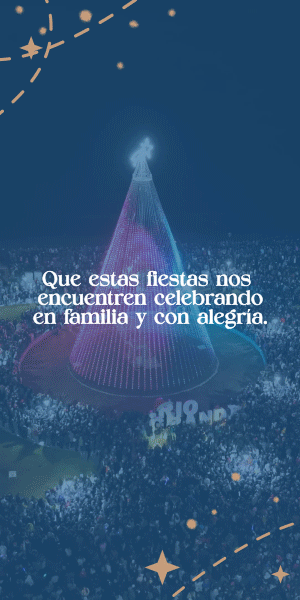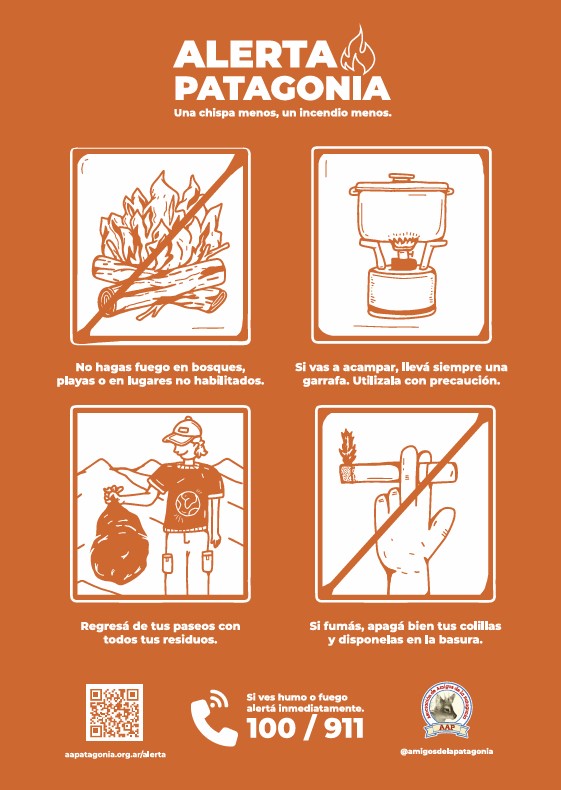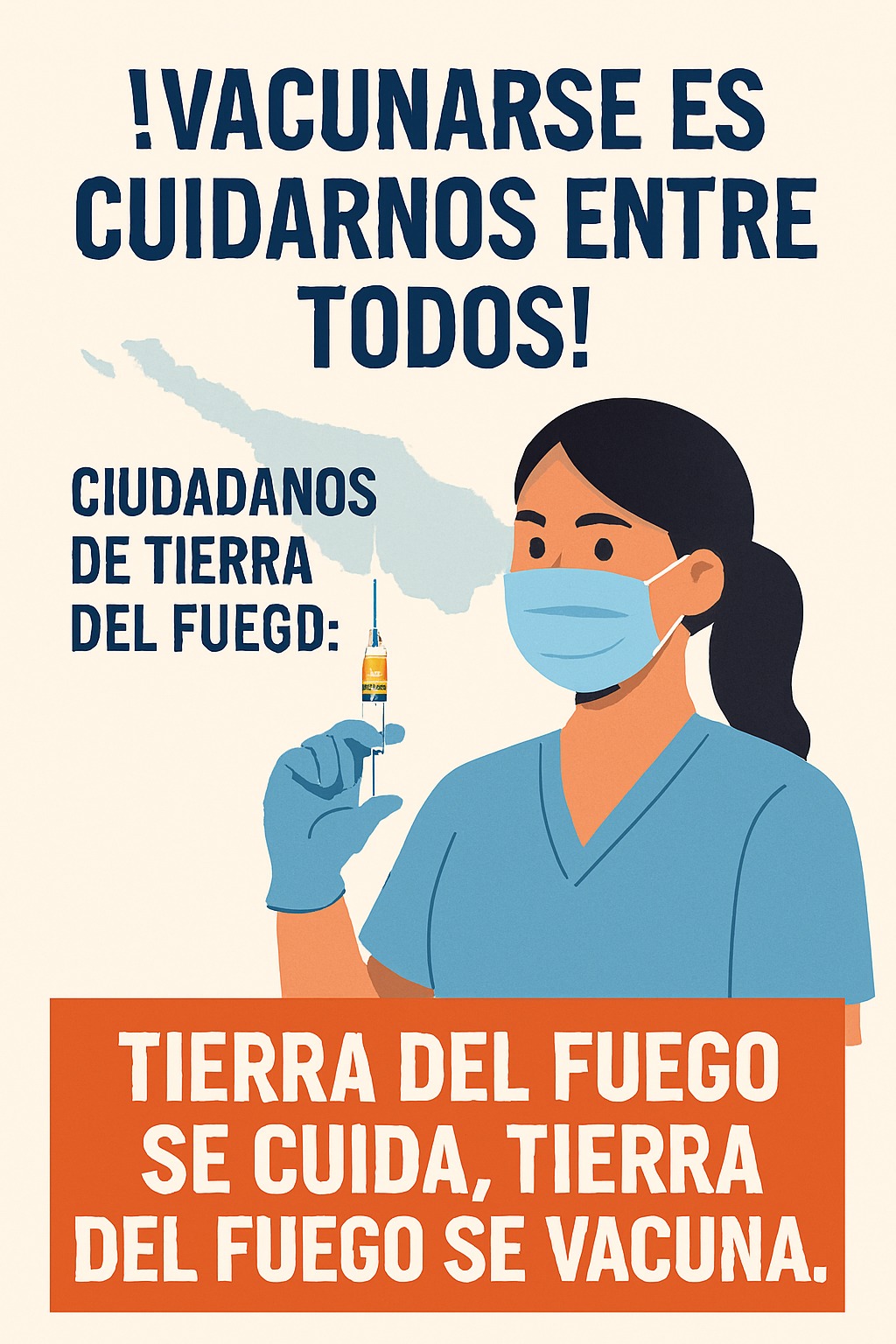En un país donde cada decisión del Estado tiene un impacto inmediato en la economía cotidiana, temas como la inflación, el dólar, los recortes y el FMI se vuelven parte del diálogo diario. Al parecer, más que una simple curiosidad o interés pasajero, lo que hay es una necesidad urgente de anticiparse a lo que viene y proteger el bolsillo.
¿Cuáles son los temas sobre los que más indagan los argentinos en Google en relación con el Estado? La respuesta de ChatGPT afirma que las consultas se concentran en tres ejes: presión económica (inflación y dólar), desconfianza en el Gobierno (recortes y subsidios) e incertidumbre en la relación con organismos de crédito (acuerdos con el FMI). Estas búsquedas no solo muestran curiosidad, sino que reflejan una necesidad profunda de comprender y anticipar un contexto de incertidumbre permanente.
Sebastián Barbosa, sociólogo e investigador de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), explica que “temas como la inflación, el dólar y la incidencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la economía forman parte del habla cotidiana porque son cuestiones problemáticas, socialmente problematizadas, que circulan a través de los medios de información y que coinciden con la agenda política”. Para la clase baja y media, estos temas golpean fuerte, “no solo en el bolsillo, sino también en las emociones de las familias y las personas”.
En diálogo con El Auditor.info, Barbosa señala que esta atención permanente es el resultado de la influencia directa que las decisiones estatales tienen sobre la economía personal: “La ciudadanía construye imágenes del poder y de la política a partir de sentidos comunes, aunque no sea especialista. Las medidas de política pública impactan en la economía cotidiana, y eso genera que las familias reaccionen rápidamente para protegerse o adaptarse”.
Por su parte, el politólogo y director del Laboratorio de Observación de la Opinión Pública de la Universidad de San Andrés (UDESA) Diego Reynoso señala que, si bien el seguimiento ciudadano a temas como la política monetaria o los acuerdos con organismos internacionales es positivo, la mayoría tiene una impresión general sin saberes técnicos profundos. “La ciudadanía está informada por el debate público, pero no tiene el conocimiento necesario sobre el contenido específico de esas decisiones”, apunta.
Este nivel de atención se explica también por un control a los gobernantes por parte de una ciudadanía que está “imbuida de un alto nivel de desconfianza hacia los tomadores de decisiones”, dice Reynoso. A pesar de ello, “no necesariamente esta vigilancia se traduce en una capacidad real para influir en las políticas”, que suelen estar dominadas por grupos con mayor poder e influencia.
Una cuestión estructural que explica esta dinámica -profundiza Reynoso- es que “a diferencia de otros países, en Argentina no hay un consenso claro sobre qué modelo de desarrollo o modo de producción seguir. La discusión no está solo en cómo distribuir la riqueza, sino en cómo generarla”. Esta falta de acuerdo genera una incertidumbre a largo plazo porque “cada cambio de coaliciones políticas y sociales modifica las reglas del juego y todo vuelve a empezar”.
Además, Reynoso considera que el diseño institucional del país contribuye a esta inestabilidad: “Las elecciones cada dos años estresan la toma de decisiones y generan riesgos de alternancia política radical. Esto hace que el sistema sea más vulnerable a vaivenes electorales que en otros países, donde las elecciones son cada cuatro o cinco años”.
En sintonía con esta mirada, Barbosa indica que “la cultura política argentina está atravesada por la incertidumbre, reforzada por las experiencias previas de crisis, como la de 2001, que dejaron una huella social profunda”. Esa memoria activa hace que la sociedad reaccione “de manera anticipada o intensificada” ante cualquier señal de inestabilidad.
En el plano cultural y simbólico, señala que “el Estado en Argentina es visto no solo como una institución, sino como una figura de respaldo que debe garantizar derechos sociales. Cuando este respaldo falla, la reacción es de frustración y bronca”. Esto genera una demanda constante y, a veces, una sobrecarga sobre el Estado, del que se espera que cumpla funciones que en otros países son privadas.
En cuanto a si esta relación entre ciudadanía y Estado podría derivar en la erosión del tejido social o, si en cambio, fomentaría formas de solidaridad, Barbosa afirma que “ambas cosas pueden suceder, pero la desconfianza sostenida hacia el Estado impacta negativamente en el capital social y en la vida democrática”. Esta crisis de confianza no es exclusiva de Argentina, sino una tendencia regional.
Finalmente, Reynoso observa que esta hiperatención a lo económico y político “se ha convertido en una característica estable del sistema político argentino”. La ciudadanía, en general, también está más politizada que en otros países de América Latina. Según el politólogo, “esa forma de sociabilidad política es parte de la cultura argentina, donde la gente se involucra en la conversación pública con un nivel de información y sofisticación notable”.
La preocupación constante por la inflación, el dólar, los recortes y el FMI no es solo un reflejo de coyuntura, sino la manifestación de una estructura social y política donde el Estado tiene un rol central y cada decisión impacta directamente en la vida de las personas. Ante un escenario de incertidumbre crónica, los argentinos buscan información no solo para entender, sino para anticiparse, protegerse y, en definitiva, sobrevivir en un contexto donde el cambio es la única constante.
Fuente: El Auditor.