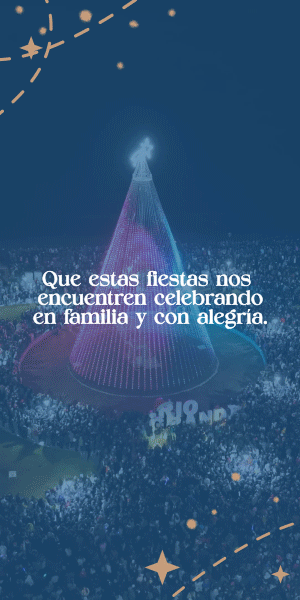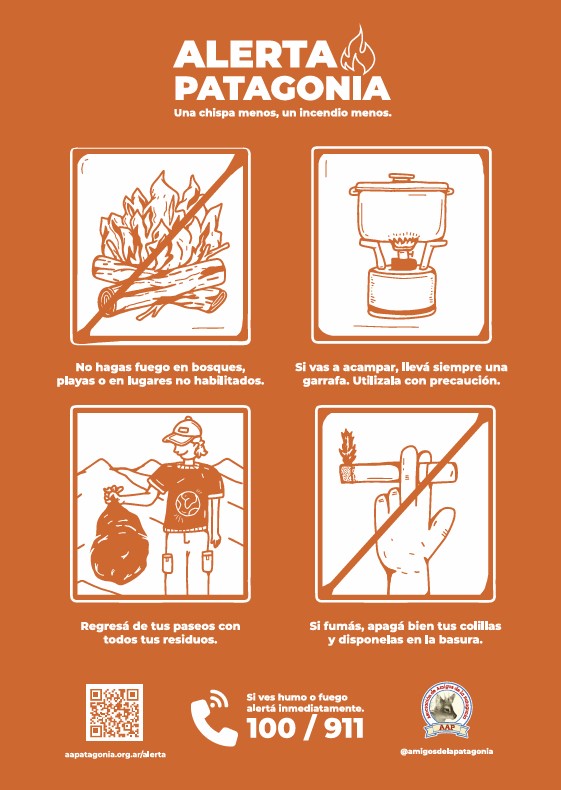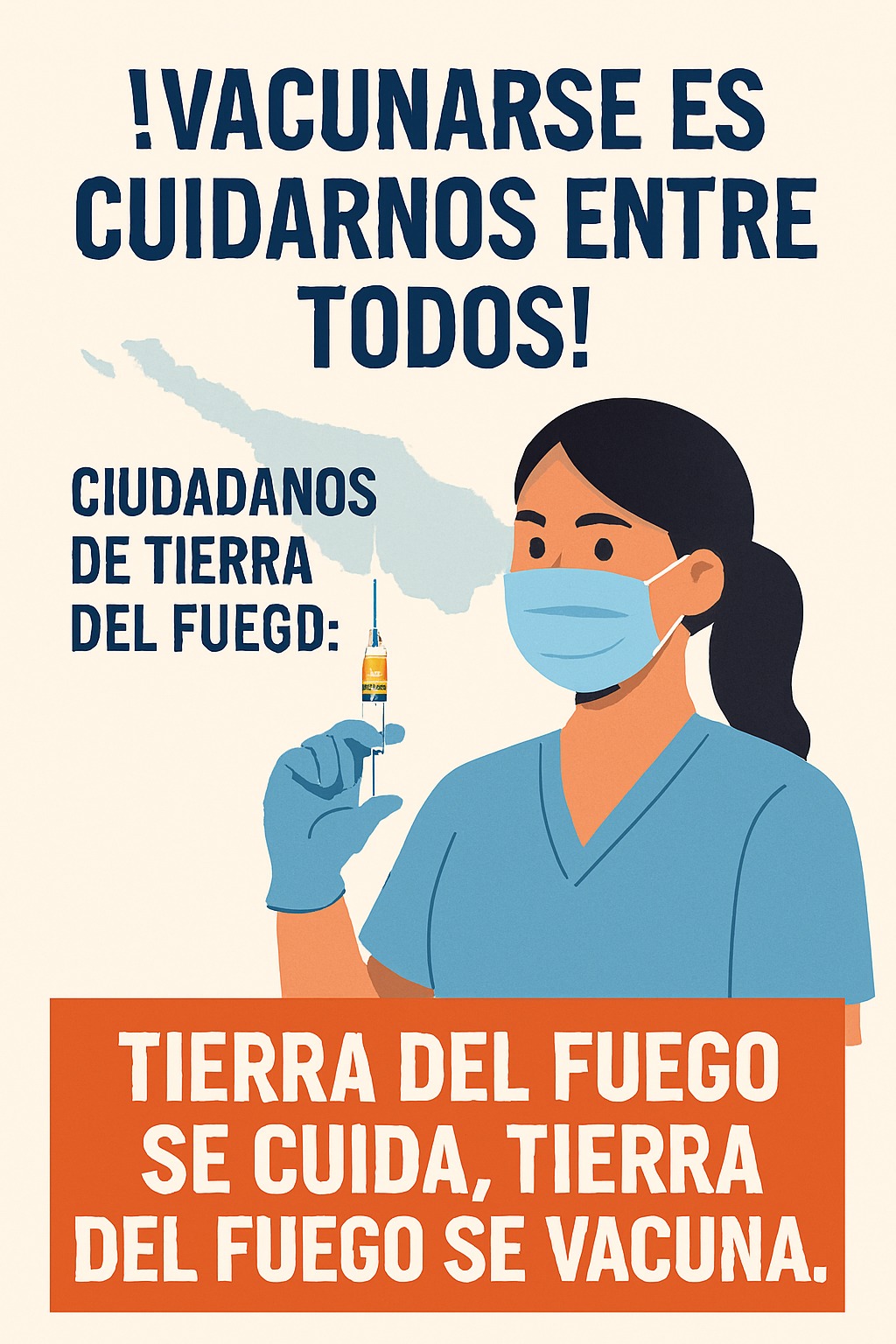En el caso argentino, el proceso de crecimiento liderado por la estimulación de la demanda agregada (consumo) comenzó a debilitarse en 2005 / 2006. La manifestación de este agotamiento fue la aceleración de la tasa de inflación, que se duplicó año tras
año pasando de 3.7% (2003); a 6.1% (2004) y 12.3% (2005). En ese momento, el gobierno debería haber virado hacia un proceso de crecimiento liderado por la oferta
agregada, estimulando el ahorro doméstico y el ingreso de ahorro internacional para
financiar un fuerte proceso de inversión que permitiera ampliar la frontera de posibilidades (capacidad) de producción.
Contrariamente, el gobierno intervino el INDEC para “ocultar” el aumento del nivel general de precios y se redobló la estimulación de la demanda agregada con políticas de ingresos, fiscales y monetarias excesivamente expansivas tendientes a sobrealimentar el consumo. Al mismo tiempo, se aplicaron políticas intervencionistas y
de control de mercado que atentaron contra el dinamismo de la oferta agregada. De esta manera, en el período 2008 / 2011 Argentina experimentó fuertes tasas de crecimiento que ya no son sustentables ni en el corto, ni en el mediano y largo plazo.
¿Por qué? Porque la mayoría de los elementos que facilitaron ese patrón de crecimiento ya no están, ni podrán estar disponibles en el futuro. Veamos.
El escenario internacional con una soja “cara” y con Brasil creciendo por encima de su PBI potencial contribuyeron con aproximadamente la mitad del crecimiento del período. Sin embargo, no se espera que durante los próximos dos años Brasil vuelva a crecer a ese ritmo. Paralelamente, también sería razonable pensar que en los próximos
años la soja (con un cambio de política monetaria en EEUU) dejaría de subir con la fuerza que lo hizo los últimos años. En este marco, la fuerza del viento de cola se suavizaría en 2012 y 2013 con respecto a años anteriores. Si, además, nos enfrentamos a un probable efecto “represalia” por la implementación unilateral de trabas a las importaciones y la confiscación de YPF, el clima internacional con
nuestro país contribuirá al enfriamiento de la tasa de crecimiento en la economía argentina en 2012/2013.
En el ámbito doméstico, el consumo privado sería menos dinámico 2012 / 2013 de lo que fue en años anteriores. El “combo” política de ingresos menos agresiva (el salario privado ya no ganaría poder adquisitivo como en el pasado), reducción de subsidios y
aumento de la presión impositiva efectiva impactaría negativamente en el ingreso disponible y el consumo. En este sentido, las estadísticas oficiales del INDEC ya muestran que el consumo en supermercados y las ventas en centros comerciales1 han perdido dinamismo durante el primer trimestre de 2012.
La inversión privada sería el componente de la demanda agregada que perderá más dinamismo en 2012/2013. Inclusive podría terminar con una variación levemente negativa2 en 2012. La inversión en maquinaria y equipo y en material de transporte sería negativamente afectada por los fuertes controles al giro de utilidades y pago de
dividendos, así como por las mayores trabas a las importaciones. Paralelamente, la inversión en construcción sería menor como consecuencia de los fuertes controles cambiarios, que estimulan la fuga de capitales a través del “contado con liqui” y/o la compra de dólares “blue”.
Es decir, estas crecientes medidas intervencionistas desalientan que el ahorro doméstico se canalice a la inversión y terminan impactando negativamente sobre el nivel de actividad. La brecha entre el “contado con liqui” ($5.65) y el dólar “Blue” ($5.10) con respecto al dólar oficial se ensancha; alcanzando 1,20 pesos y 70 centavos,
respectivamente. La contrapartida es la pérdida de dinamismo en la construcción, que según el INDEC en febrero 2012 cayó -6.5% (m/m) y -4.5% (y/y).
En este marco, la nacionalización de YPF, que cambia repentinamente las reglas de juego y aumenta la incertidumbre, probablemente también impactará negativamente en la IBIF. La forma en la cual el Estado Nacional dispuso la nacionalización del 51% de
las acciones de Repsol impactó negativamente en el riesgo país (subió a 1000 bps), desalentando el ingreso de ahorro externo y la inversión extranjera directa (IED). Es decir, la nacionalización de YPF muy probablemente termine impactando negativamente sobre la inversión privada doméstica y la IED, afectando la demanda,
la oferta agregada y el nivel de actividad. Además, en el corto y mediano plazo, la nacionalización de YPF tampoco resuelve el problema de la falta de 1 Las ventas en supermercados y en centros comerciales muestran una pérdida de dinamismo en todas
las mediciones, ya sea con respecto al mes anterior, en la comparación interanual o en el primer trimestre de 2012 en relación al mismo período de 2011. Puntualmente, si se compara marzo 2012 con
el mes anterior, las ventas en supermercados y en centros comerciales cayeron -2.3% y -9.8%;respectivamente. Esta variación negativa es la primera y no necesariamente tiene que consolidarse. Sin embargo es un dato cuya evolución hay que seguir de cerca durante los próximos meses porque es un semáforo amarillo. Ambas series también pierden dinamismo en el acumulado de los primeros tres meses del año.
2 De hacho, en el IVT’ 11 la IBIF se contrajo según las cuentas nacionales publicadas por el INDEC.
autoabastecimiento y las necesidades de importar combustible, por lo que tampoco será útil para reducir el deterioro del resultado fiscal y del saldo comercial positivo, dos “cuellos de botella” macroeconómicos que seguirán deteriorando el nivel de actividad en 2012 y 2013.
El consumo público será el componente más estable de la demanda agregada y presentará un crecimiento sólo algo inferior al del año pasado, porque la tasa de expansión interanual del gasto primario continúa ubicándose en torno al 32%/34%. Sin embargo, no alcanzará a compensar el menor dinamismo del consumo privado y el
deterioro de la inversión. Por consiguiente, el consumo público no podrá impedir la pérdida de dinamismo de la absorción doméstica y el ni vel de actividad.
Por el lado de la oferta, la industria manufacturera será el componente cuyo dinamismo se verá más fuertemente restringido, porque las mayores trabas a las importaciones de bienes de capital, bienes intermedios e insumos afectarán negativamente sus niveles de producción. Los menores niveles de producción, muy probablemente, tengan impacto sobre precios, acelerando la inflación. La aceleración
de la inflación afectará negativamente al poder de compra del salario y al consumo privado, retroalimentando el círculo vicioso anteriormente descripto.
En definitiva, habíamos adelantado que hiciese lo que se hiciese en materia de política económica en 2012 se iba a crecer menos que en 2011. Sin embargo de acuerdo con nuestro análisis, pensamos que todas las medidas adoptadas desde octubre pasado
hasta la fecha podrían acelerar el proceso de enfriamiento de nuestra economía durante los próximos meses. No es una certeza, sino una posibilidad. Para tener una respuesta más segura hay que monitorear los números de actividad de los próximos meses. Nuestra estimación de crecimiento sigue siendo 3.9% en 2012. Sin embargo, en
el corto plazo sabremos si hay que revisarla hacia la baja.
LAS NUEVAS MEDIDAS ATENTAN CONTRA LA INVERSIÓN Y EL CRECIMIENTO
La decisión de expropiar YPF ha despertado la aceptación generalizada de la población pero ha repercutido en los mercados financieros, impactando negativamente en la cotización bursátil de YPF (que se derrumbó 32%), del resto de las empresas energéticas, de los bancos locales con casas matrices en España y hasta de los títulos
públicos; que hicieron que el riesgo país de Argentina alcance los 1.000 puntos básicos, ubicándolo como el país más riesgoso de Sudamérica.
Sin embargo, más allá de los efectos coyunturales en los mercados financieros y en la opinión pública, la expropiación de YPF ha puesto de manifiesto un problema estructural y un tanto difícil de revertir en el corto plazo: esto es, la poca inversión privada en algunos sectores claves para el entramado productivo de nuestro país; que
ya se empieza a vislumbrar con la contracción de la industria del 1% durante el primer trimestre del año.
En el período 2003-2011 la economía argentina creció a una tasa promedio de casi 8%,si se excluye al 2009, año en que la sequía y la crisis internacional forjaron una caída del producto en torno al 3%. Este crecimiento estuvo motorizado principalmente por
el consumo privado que contribuyó con más de la mitad del crecimiento del período.
Por su parte, la inversión fue ganando participación en la estructura del PBI y aportó casi el 30% de la expansión de la demanda agregada durante el período bajo estudio.
Este avance estuvo motorizado por la inversión pública y sobre todo por la construcción que alcanzó un 60% de la IBIF, en promedio entre el 2003 y el 2011. En efecto, en un contexto de inflación elevada, con tasas de interés bancarias menores al aumento de precios (tasas de interés reales negativas), con distintos brotes de incertidumbre y sin alternativas seguras de inversión, gran parte de los que tuvieron
una capacidad holgada de ahorro se destinó al ladrillo.
Por el contrario, la inversión productiva privada (en maquinaria y equipo) alcanzó solamente un promedio cercano al 7% del PBI, mientras que el ratio construcción/PBI prácticamente lo duplicó, superando el 12% en los últimos años.
En otras palabras, la composición de la inversión de los último años, principalmente orientada a la construcción en detrimento del equipo y maquinaria, pone de manifiesto que el ahorro de los argentinos no se vuelca a ampliar la capacidad productiva de nuestro país, sino que busca alternativas de protección contra la pérdida del poder adquisitivo provocado por la inflación; lo que indefectiblemente pone en jaque la capacidad de crecimiento de largo plazo.
En este sentido, muchas de las políticas públicas intervencionistas que se implementaron para contener el aumento de precios terminaron impidiendo que la inversión privada creciera todo lo que debía crecer, no permitiendo que la frontera (capacidad) de producción se ampliara todo lo necesario para permitir que la economía creciera en forma sustentablemente en el largo plazo. En el gráfico 1 se observa que el peso relativo de la inversión en maquinaria y equipo aumentó tan sólo
1.5 p.p. entre 2005 y 2010.
En otras palabras, esas políticas intervencionistas son las que, impidiendo que la inversión creciera lo necesario, fomentaron que la tasa de expansión de la demanda superara con creces el ritmo de aumento de la oferta agregada, generando aceleración
inflacionaria.
Los ejemplos más crudos de este tipo de medidas son los precios máximos y/o las retenciones que el Gobierno impuso en diferentes rubros -como la carne, la harina, la nafta, el gas, la electricidad etc.- que lograron contener la inflación (en mayor o menor
medida) en el corto plazo; a costa de bajar la rentabilidad de los sectores intervenidos y desincentivar la inversión. No es casualidad que en la actualidad el stock de cabezas de ganado es la mitad del promedio históri co3. Tampoco es casualidad que en el
presente prácticamente ya no se exporte trigo, ni que las reservas de petróleo y gas estén en franco retroceso, mientras que la producción de hidrocarburos no aumenta y es imprescindible importar nafta, gas oil; fuel oil; gas natural y gas líquido.
3 En la actualidad hay una cabeza y media de ganado en pie por habitante cuando el promedio histórico
ascendía a 3.
Este escenario intervencionista y negativo para la inversión privada se potenció en con la sucesión de medidas regulatorias e intervencionistas que se adoptaron en 2011 tanto en la esfera comercial, cambiaria y financiera. Las mayores trabas a las
importaciones, al pago de dividendos y a la adquisición de divisas implicaron cambios en las reglas de juego y mayor incertidumbre, impactando negativamente en los planes y decisiones de inversión del sector privado. Tal es así, que ya para fines de 2011 la IBIF comenzó a mostrar claros signos de retracción al reducirse un 2,2% en el
cuarto trimestre respecto del trimestre anterior (en términos desestacionalizados).
En este marco, las perspectivas para el 2012 y los próximos años no son alentadoras si se consideran algunos elementos que definen los planes privados de inversión doméstica:
• El desdoblamiento del mercado de cambios genera incertidumbre acerca de los retornos futuros de inversión medidos en moneda extranjera. Si la expectativa es que la brecha entre el dólar oficial y el paralelo si incremente, una parte significativa del ahorro se volcaría a la compra de activos externos4. En pocas palabras, el desdoblamiento del mercado de cambios impacta negativamente en la
inversión doméstica, tanto productiva (maquinaria y equipo) como en
construcción.
• Las trabas a las importaciones generan un cuello de botella en los sectores productivos que deben comprar insumos y bienes de capital en el exterior para sus procesos productivos. Cabe mencionar que el 80% de las importaciones son insumos intermedios y bienes de capital. Por ende, la posible falta de maquinaria y/o insumos frena no sólo la inversión, sino que impacta negativamente sobre los
niveles de producción. Si a este “combo” menor inversión y menos producción se le añade estimulación de demanda, el resultado es aceleración inflacionaria.
• La inversión proveniente del exterior (IED) se ve negativamente afectada por la dificultad de adquirir dólares y girar utilidades y dividendos por parte de las empresas extranjeras radicadas en Argentina (a sus casa matrices en el exterior).
En efecto, el rasgo estructural de la economía argentina es que de las 500 compañías que más facturan en el país, 324 son extranjeras, según surge de las Encuesta Nacional a Grandes Empresas que elabora el INDEC. A su vez, la extranjerización es aún más intensa en los sectores de mayor dinamismo de la economía, entre los que sobresale el automotriz (no hay ninguna terminal de
capital nacional), el complejo oleaginoso, la minería y las telecomunicaciones.
4 Los inversores comparan el posible aumento de brecha cambiaria con los rendimientos de la inversión;
si esperan que la brecha se incremente, el dólar se tornaría como una inversión más rentable y segura.
La IED merece un comentario aparte. La IED en Argentina viene reduciéndose tanto en términos relativos como nominales en forma sostenida durante los últimos años,provocando una pérdida de posicionamiento en materia de recepción de IED respecto de nuestros vecinos latinoamericanos. Tal es así que la Argentina pasó, de
ser el tercer al quinto puesto como país receptor de IED en América Latina (y el Caribe). Puntualmente, entre 2001 y 1992 Argentina ocupó el tercer lugar de la región recibiendo en promedio USD 6.169 MM de dólares por año. Luego, en los últimos 10 años recibió en promedio UD 4.077 MM anuales, lo cual nos hizo caer dos puestos
relegándonos al quinto puesto de la región detrás de economías mucho más pequeñas como Chile y Perú. Nótese que Venezuela fue el país que más puestos cayó en la tabla (6 puestos) y obsérvese que también fue el país en el cual la IED bajó más durante los últimos 10 años Argentina también experimentó un fuerte deterioro y una pérdida de posicionamiento en el ranking de recepción de IED en relación al PBI con respecto al resto de América Latina. La IED representó sólo 0,9% del PBI en 2011 (USD 3.929 MM de dólares), cifra inferior al promedio de los últimos 10 años (1,7% del PBI) y al promedio entre 1992 y 2001 (2,2% del PBI).
En 2011 Argentina experimentó un fuerte descenso en el ranking latinoamericano de IED en relación al PBI, cayendo al octavo puesto de la región detrás de Panamá;Uruguay; Costa Rica; Perú; Chile; Colombia y Méjico
En los últimos 10 años se destacó el incremento de recepción de IED hacia Brasil, Chile, Perú, Panamá y Uruguay. Brasil ostenta el primer puesto tras superar a México. Sólo en 2011 Brasil (USD 81.497 MM) 21 veces la IED que recibió la Argentina. Chile, Perú y Panamá recibieron entre 2 y tres veces más IED que en los 90´s. En 2011, Uruguay
recibió USD 2.323 MM, lo que representó un 80% más que el promedio de los últimos 10 años, 14 veces más lo que recibió en promedio entre 2001-1992 y el 60% de lo que recibió Argentina en 2011.
En síntesis, más allá de la reciente expropiación de YPF, la verdadera preocupación de las recientes medidas se vincula con el impacto sobre la inversión, tanto doméstica como extranjera. Sin inversión no se puede ampliar la capacidad de producción. Sin aumentar la capacidad de producción, no se crean puestos de trabajo ni se incorporan nuevos trabajadores al mercado, lo cual terminará haciendo subir la
tasa de desempleo. Con mayor desempleo el poder adquisitivo del salario se deteriora y la tasa de crecimiento del consumo se suaviza, afectando negativamente a la demanda agregada y el nivel de actividad.
Se espera que Brasil empeore los próximos meses: negativo para la
industria y el nivel de actividad argentino
Brasil crece menos; no es una novedad. La economía brasilera registró un menor dinamismo en 2011 y terminó creciendo por debajo de su PBI potencial.
Puntualmente, en el último trimestre del año pasado el crecimiento fue 1.4% anual en relación al mismo período de 2010, acumulando una expansión anual de 2.7% en todo 2011; muy por debajo del 7.5% de 2010 y del 4.8% promediado en 2004 / 2008.
Este enfriamiento del nivel de actividad afectó a todos los sectores de la economía brasilera pero en especial al sector industrial, ya que su tasa de crecimiento se redujo de 10.4% (IVT’10) a 1.6% (IVT’ 11) anual en tan sólo doce meses (ver gráfico 4).
La causa del enfriamiento fue un significativo deterioro del escenario global ocurrido en el segundo semestre de 2011, sumado al endurecimiento de la política monetaria aplicado en 2010/2011 y de la moderación de la política fiscal, para contener la inflación.
Fuente: Economía y regiones.
Director: Economista Roberto Lavagna.