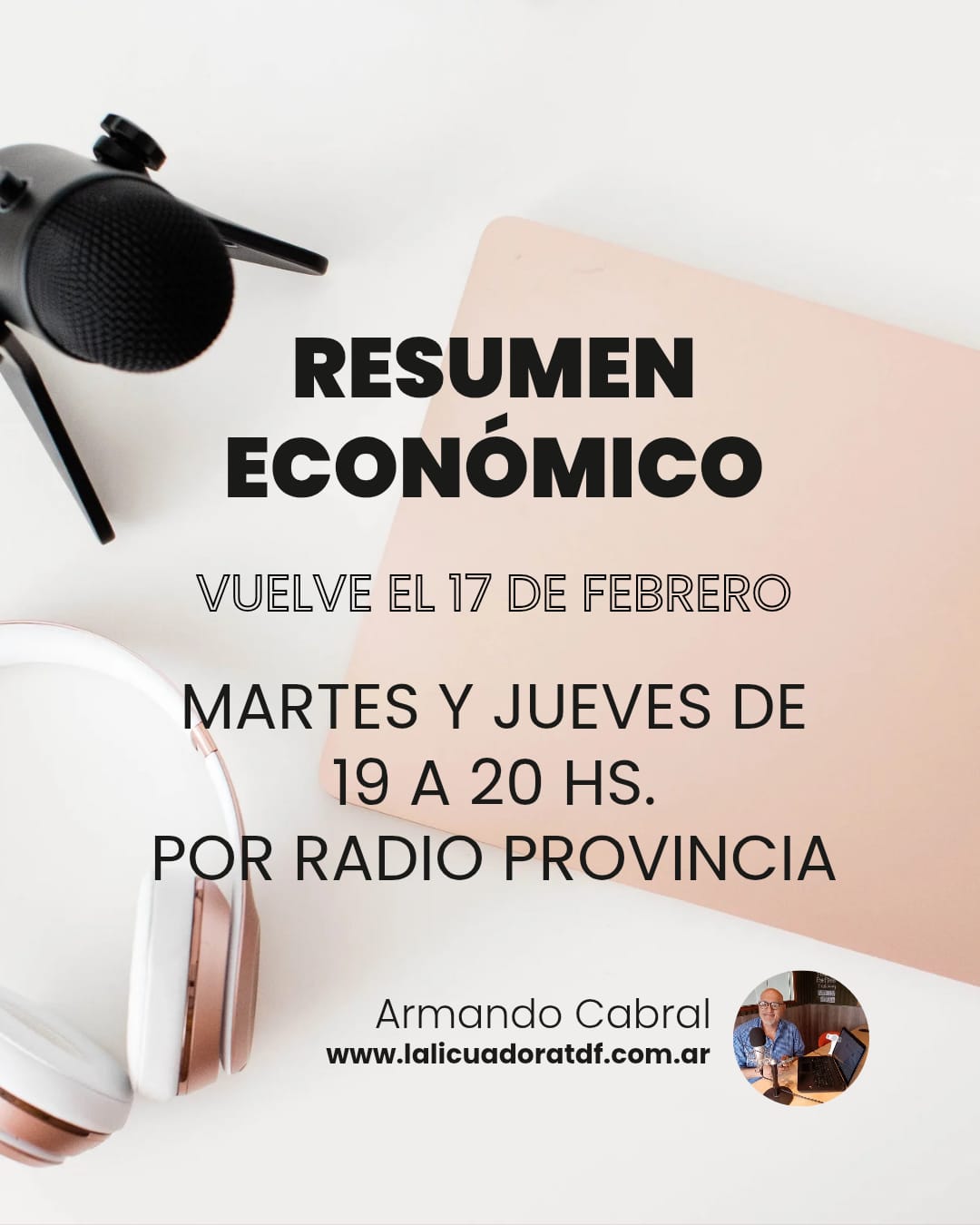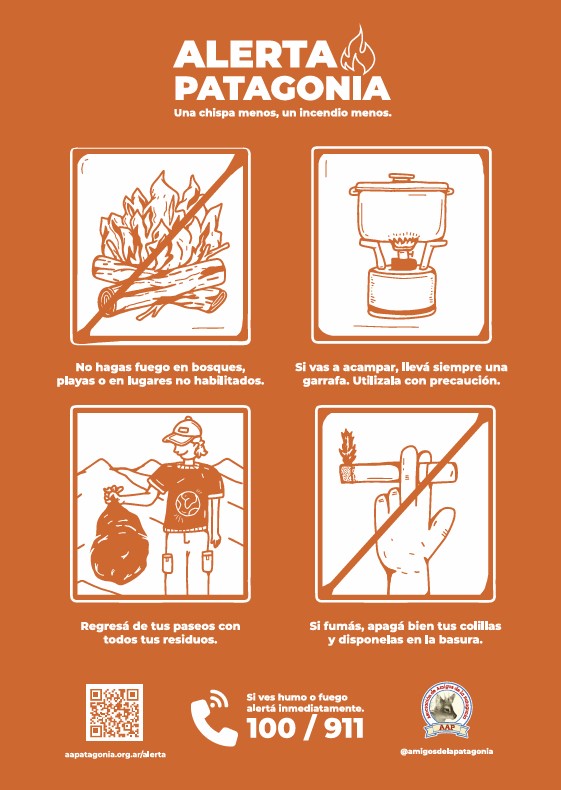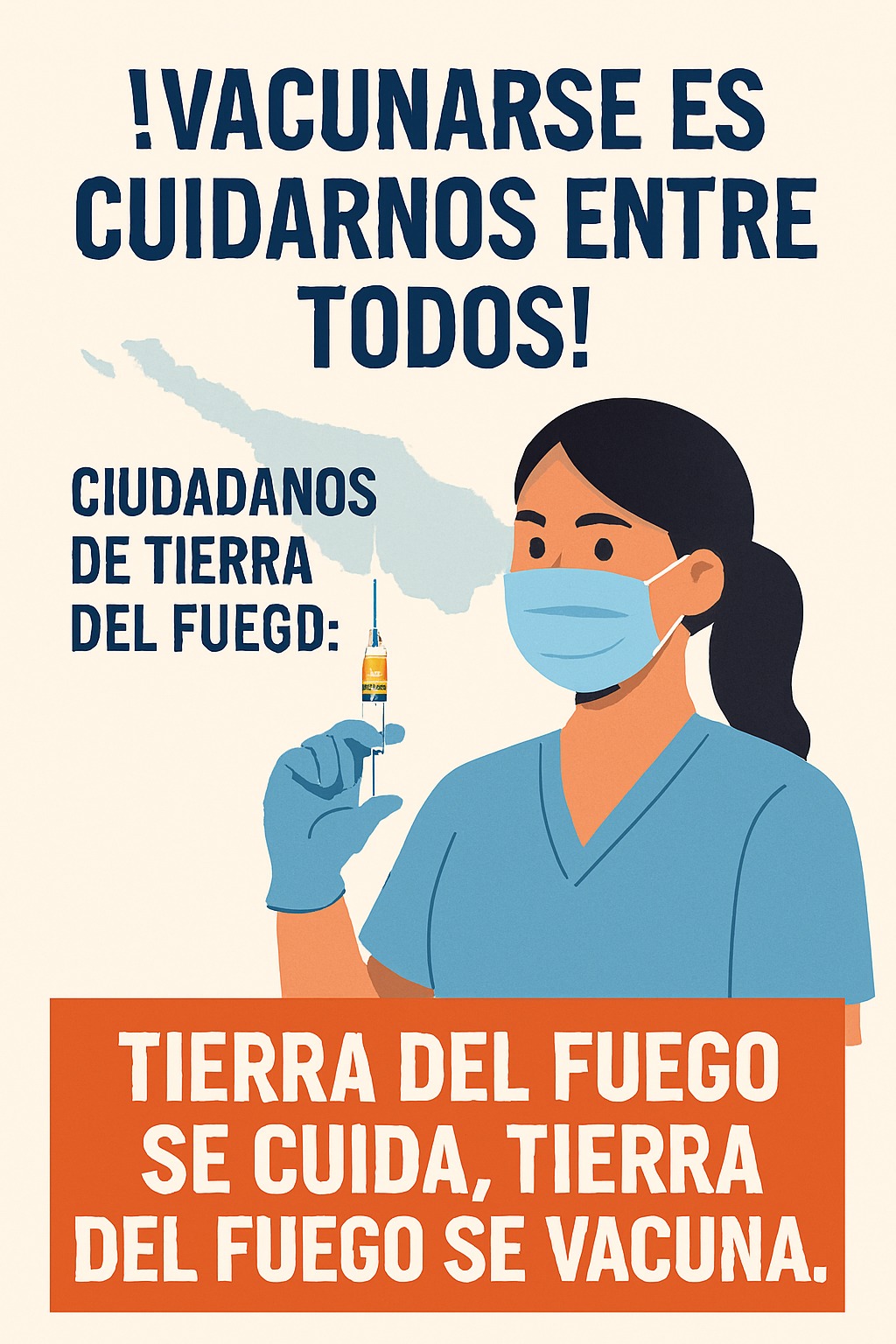La guerra cambió para siempre la vida de los habitantes de las Malvinas. Pasados los ruidos de la batalla, los uniformes, los colores militares y las centenares de vidas que quedaron truncas en el archipiélago, al menos algo floreció para los isleños.
La economía de los 3142 pobladores de las islas Malvinas despuntó después de la guerra. Claro que se trata de un pequeño consuelo para quienes oyeron silbar las balas de la guerra en los patios de sus casas, pero por lo menos vivir en un gélido rincón del mundo que siempre es un eventual teatro de conflicto tiene una gratificación económica. Suena a poco, pero es algo.
Los algo más de 3000 habitantes -de los cuales sólo 29 son argentinos- se han beneficiado por medidas que tomó la corona británica, una vez pasado el conflicto. A casi 30 años de aquellos días, la riqueza se genera por la pesca, el petróleo, en menos medida, la lana y el turismo, otra de las estrellas económicas de las islas. ¿Qué sucedió? Margaret Thatcher, cuya historia floreció por estos días con la película La Dama de Hierro, protagonizada por la actriz norteamericana Meryl Streep, decidió tomar una actitud proteccionista con los isleños. Por ejemplo, se les otorgó la ciudadanía plena a los habitantes de las islas, un viejo reclamo de los sureños que siempre se consideraron ciudadanos de segunda de la Corona.
Bruno Tondini es profesor de la Universidad de La Plata. En su libro Malvinas, historia, aspectos jurídicos y económicos, explica el porqué de la mejora económica de los isleños. «Los mayores cambios han sido de naturaleza económica. La decisión de Gran Bretaña de permitirle al gobierno de las Malvinas declarar una zona económica de 320 kilómetros les da a los isleños jurisdicción sobre las aguas a su alrededor, que, si bien gélidas, son ricas en peces (…) Tras la guerra, la política de Londres dio un giro radical. El gobierno de Thatcher dedicó como primera medida 30 millones de dólares para obras de reconstrucción y otros 60 millones en ayuda al desarrollo. Y en 1985 añadió una disposición que cambiaría el futuro de las Malvinas: el gobierno local fue autorizado a explotar los derechos de pesca en sus aguas, aunque éstas fueran reclamadas por la Argentina. A ello hay que añadir que todos los gastos de defensa, incluyendo la construcción de un importante aeropuerto junto a una base militar en el centro de las islas, corrían -y corren- a cargo del Reino Unido.»
El estudio de Tondini da cuenta que, hasta ese momento, los isleños no veían un penique de lo que se pescaba en los mares secundantes al archipiélago. «En los primeros 12 meses [de efectivizada la medida], los ingresos de las islas pasaron de ocho a 54 millones de dólares», reporta el trabajo.
Según datos del gobierno de las islas, -compilados en el Economic Briefing & Forecast for the Falkland Islands-, 2007 fue el mejor de los últimos años, cuando el producto bruto interno (PBI) llegó a 172,9 millones de dólares. ¿Qué significa esa cifra? Pues que el PBI per cápita de los isleños en ese momento ascendía a 55.185 dólares, cifra que coloca a los habitantes de las Malvinas entre los diez primeros lugares del mundo cuando se mide el PBI per cápita.
La crisis se sintió
Luego vinieron años no tan buenos para los australes pobladores. La crisis internacional golpeó los precios de la pesca, principal ingreso a las arcas del gobierno malvinense, y los números de la economía se resintieron. En 2008, el PBI se contrajo de 172 a 169 millones de dólares y, en 2009, el año más complicado de los últimos para las finanzas del mundo, el PBI cayó a 154 millones.
El mundo volvió a acelerar y las Malvinas se recuperaron. En 2010, el PBI del territorio insular llegó a 169 millones de dólares y si bien no hay datos concretos de 2011, las estimaciones hablan de que estaría en torno a los 200 millones de dólares. Si efectivamente esto fuera así, los isleños se habrían anotado un PBI per cápita de algo así como 65.000 dólares por año.
De acuerdo con datos del gobierno de Estados Unidos (compilados en el World Factbook, que elabora el Departamento de Inteligencia norteamericano), Qatar encabeza el listado de los países más ricos del mundo con un indicador de 179.000 dólares por año. Malvinas estaría cuarto, después de Liechtenstein y Luxemburgo. Sólo para ilustrar, el PBI per cápita de Estados Unidos es de 47.200 dólares por año y el de la Argentina, de 14.700 anuales.
Dentro de ese número, claro está, se destaca la pesca, principal actividad, por lejos, de la economía de las islas. En 2010, según datos oficiales, la pesca explicó algo más del 50% del PBI.
Más commodities
Los otros rubros que despiertan la actividad en las islas son el turismo, la minería y la agricultura. Y luego, sí, la gran incógnita: el petróleo offshore.
Los cruceros se han convertido en una gran fuente de ingresos para los comerciantes. Entre 2009 y 2010 llegaron al territorio insular 62.500 pasajeros que viajaron hasta allí en cruceros. Sin embargo, las previsiones para 2011 y 2012, según datos del gobierno isleño, eran algo más pesimistas. «Se espera que el tráfico de turistas disminuya considerablemente a 45.000 arribos», señala el Economic Briefing & Forecast for the Falkland Islands.
El sector agropecuario también aporta lo suyo. La actividad se reduce a la cría de ganado ovino, del que se comercializa la carne y la lana. Obviamente, también dependen de los precios internacionales, ya que la producción de las islas es marginal.
Actualmente, hay 84 explotaciones agropecuarias (farms, como las denominan en inglés) que mantienen 478.525 cabezas de ganado ovino. En 2010, según Sian Ferguson, del Departamento de Agricultura de las islas, se exportaron un millón y medio de toneladas de lana en las 1.109.535 hectáreas que explotan las 293 personas que viven en el campo.
La minería (canteras) es otra de las actividades que también han crecido, aunque aún no se consolidó como una de las principales actividades.
Y, finalmente, el petróleo. En ese mundo todas son incógnitas, millones y largo plazo. «El petróleo podría convertir a las islas en un nuevo Emiratos Arabes. O también ser un fiasco monumental. Para eso es necesaria mucha exploración y la verdad que no sé quién podría financiar semejantes operaciones, que además se llevan a cabo en territorios que están en disputa entre dos países», dijo un importante ejecutivo de una de las petroleras más grandes del país.
Vicente Berasategui, ex embajador en el Reino Unido, escribió el libro Malvinas, diplomacia y conflictos armados. En el capítulo en el que se refiere a la explotación del petróleo en la zona dice que «las exploraciones se han manejado con una ligereza sorprendente», ya que «los isleños han otorgado unilateralmente una serie de licencias que llegarían a 34».
Las beneficiarias son cuatro compañías, dos que operan al norte de Malvinas -Desire Petroleum y Rockhoper- y dos al Sur, Borden & Southern Petroleum y la local Falkland Oil and Gas. La exploración es cara y riesgosa, y aún no se sabe cuánto petróleo hay debajo del helado mar del Sur y menos aún, si es comercialmente viable sacarlo del lecho marino.
Los isleños se ilusionan con ingresar a la mesa de los reyes del petróleo mundial. Mientras tanto, esperan sentados en los millones que también les da la pesca.
El crecimiento llegó tras la guerra
La guerra fue el inicio del repunte de la economía de las islas Malvinas. Los isleños reclamaban desde muchos años antes ciertos privilegios a la Corona Británica y el conflicto armado con la Argentina precipitó las decisiones.
El principal motor de la economía pasó a ser la pesca, ya que el gobierno local se quedó con la facultad de otorgar las licencias a los barcos que operen en una zona económica de 320 kilómetros. El calamar es la principal especie que se pesca en esos mares del Sur, aunque los peces con escamas tienen asimismo un importante porcentaje de lo que se captura.
El turismo también pasó a ser una fuente de ingresos importantes, ya que en las mejores temporadas, los poco más de 3000 habitantes de las islas recibieron a 69.000 turistas. El petróleo es una incógnita y la producción agropecuaria, con las limitaciones de un clima hostil, se concentra en la cría de ovejas.
Por Diego Cabot | LA NACION