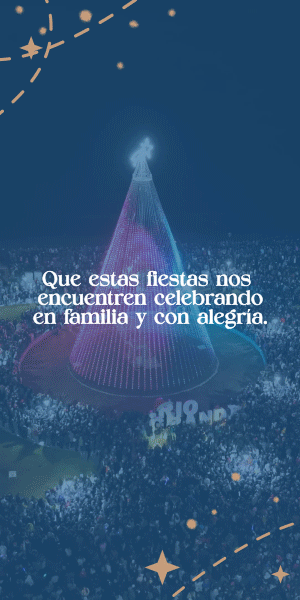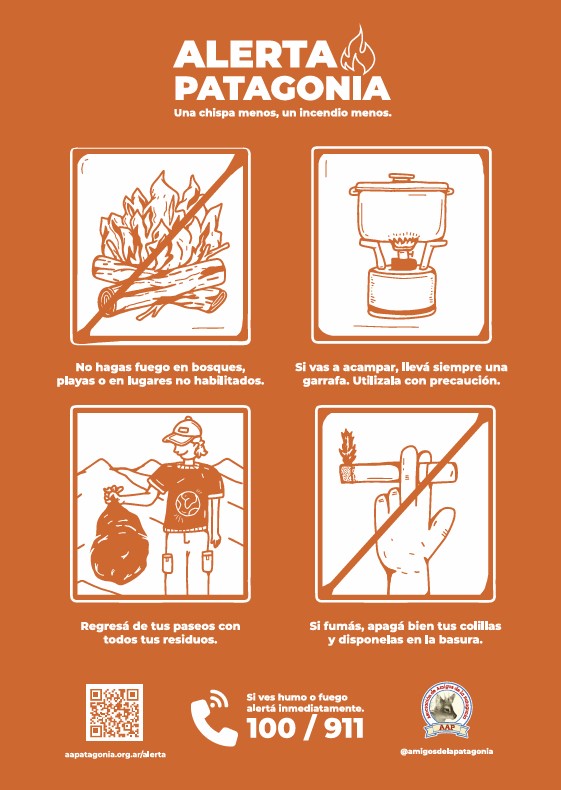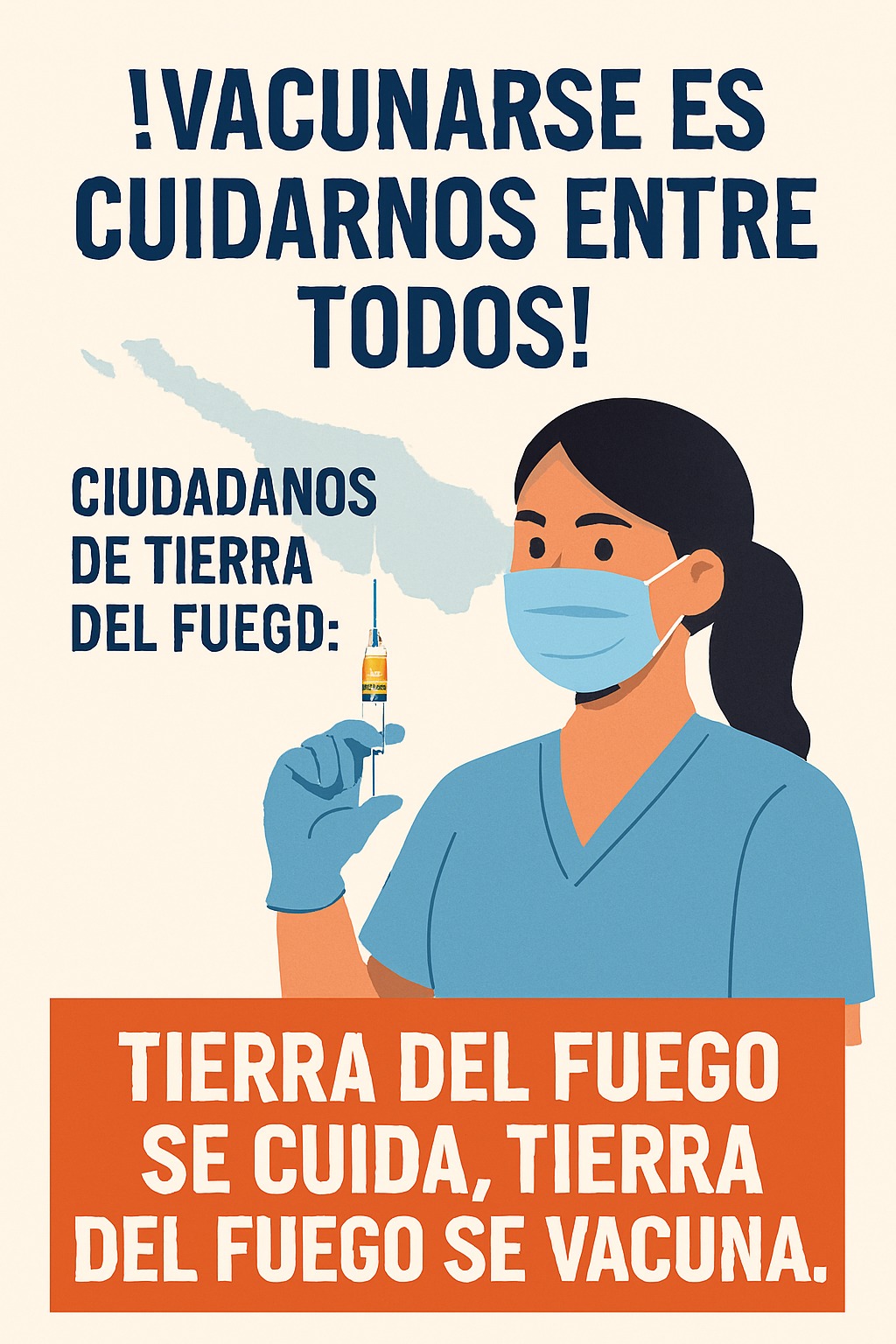La cuestión energética no sólo es relevante en nuestro país, donde no deja de estar en el centro de la agenda empresaria. Hemos presenciado un debate intenso con ocasión de la crisis suscitada por la disponibilidad de gas en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Es sabido que el 85% del gas europeo será importado en el largo plazo.
Los proyectos de GNL están muy activos en el mundo y su consumo crece al 8% anual. El gas se presenta cada vez más como un recurso estratégico para las economías centrales y emergentes, y la región no está ajena a este proceso.
En la Argentina en particular, el horizonte de reservas de gas es cada vez más estrecho. Quedan lejanos los años en los que decíamos que el país era gasífero y con petróleo. En 2010 el horizonte de reservas de crudo es de siete años y no ya de diez como en el promedio histórico. El país está en un nivel de producción de crudo de 100.000 m3 por día cuando el pico de 1998 fue de 135.000. A futuro la Argentina estaría importando petróleo, algo que no ocurría desde 1982.
La exploración de riesgo es la gran deuda pendiente de las firmas petroleras. Dada la restricción de reservas comprobadas, el petróleo pasó de 44 a 38 millones de m3 desde 2000 a la fecha, y el gas natural de 45 a 52 MM de m3 anuales de producción.
La energía importada es claramente más cara e incierta pero ese es el escenario que vamos a profundizar en el mediano y largo, plazo salvo que se realice un cambio brusco en la actividad de exploración de petróleo y gas. Para que haya exploración de hidrocarburos a mayor ritmo debe resolverse, entre otras cuestiones, una nueva Ley de Hidrocarburos que oriente el marco regulatorio sectorial.
SUSTITUIR A BOLIVIA
¿Qué falló en la política energética? Como es frecuente en otros ámbitos de crítica, la modalidad regulatoria de la década anterior está puesta a prueba. Faltó en los «90, década en la que se hizo ciertamente mucho mayor inversión en exploración, que es un área crítica actualmente. En el caso del sector eléctrico faltó inversión en el sistema de transporte. Con retenciones de tipo móvil y con contratos en negociación, con fondos fiduciarios que generan verdaderas «islas regulatorias», las inversiones energéticas del modelo productivo son de corto alcance.
Si bien últimamente el capital privado está arriesgando más, recordemos sin embargo que el déficit de gas no es sólo un problema doméstico. Está previsto un faltante significativo en la región. Para el gas en la Argentina un régimen de incentivos análogo al de la minería, por ejemplo, sería útil a los efectos de promover la producción.
Por ahora no está claro como reemplazar eventualmente al gas boliviano cuyo consumo pasará de 7 a 20 millones de m3 a mediano plazo. Sustituir a Bolivia supondría el desarrollo de cuencas relativamente menos maduras como la austral e incursionar en áreas off-shore con costos superiores de operación.
Las soluciones de largo plazo requieren tiempo para concretar las inversiones, además de incentivos claros en el cuadro tarifario que las alienten.
Con Bolivia se asiste al problema del rehén y del cautivo. Evo Morales debería comprender que Bolivia sería un país menos cautivo de los países de la región si hubiese avanzado en los proyectos de GLP del ex presidente que fue expulsado del poder precisamente por causa de la energía.
La comparación con el precio de los ocho o más dólares por millón de BTU de los países centrales que hace Bolivia, es improcedente ya que el gas no es un bien perfectamente transable. La alternativa de vender a los mercados centrales es en los hechos inviable. No hay sustitución posible y por lo tanto son exageradas las pretensiones de contratar precios excesivos con la Argentina.
Tampoco hay que exagerar la trascendencia de Bolivia en la oferta de gas. Bolivia sólo cubre una parte menor de la demanda nacional, pero puede ser mucho más a futuro dado su horizonte de reservas. Sus reservas de cincuenta años la convierten virtualmente en el recurso natural para el desarrollo de pozos en el Mercosur. Todo proyecto espera después del desarrollo del gas en Bolivia.
SIN PLANES
El caso argentino es un escenario difícil porque no hay mercados ni plan central. El faltante de gas-oil, por contar un ejemplo de otro producto, es de lógica puramente microeconómica (oferta restringida y demanda creciente). Es un problema mayor para el campo que consume cuatro de los 11 millones de m3 producidos. La refinación está a pleno y no es tan fácil sacar más gas-oil del mix de crudo que llega a las refinerías.
Volviendo al gas, éste siguió creciendo mucho por la demanda de dos millones de automóviles (GNC, con precio congelado) y por los 6.500 MW que se construyeron en los «90 para su utilización en las centrales térmicas. Es el recurso escaso del sistema frente a una demanda que vuela.
En cuanto a cuestiones de largo plazo relativas a inversiones en hidrocarburos destacamos al programa de exploración que involucra especialmente a Enarsa y el megaproyecto de transporte de gas. Sólo el 18% de las 24 cuencas sedimentarias del país está en producción. Es un desafío ya que parecería que el país está maduro, como señala el Presidente de Repsol, en lo que se refiere a no esperar mayor producción de petróleo.
El gasoducto bolivariano, en todo caso, es viable cuando se avance más en la coordinación de aspectos regulatorios y en una mayor interconexión por redes en la región. Es clave un planeamiento energético a diez años como mínimo para los hidrocarburos.
JUGANDO AL LIMITE
El parque eléctrico llega casi a los 24.000 MW pero el disponible efectivo está cerca de los 21.000 cuando se descuentan las máquinas en mantenimiento. Las demandas máximas de potencia vienen subiendo y este año ya se alcanzó un nuevo récord por lo que el sistema es francamente sensible a las temperaturas extremas y a la baja hidraulicidad. El sistema eléctrico está operando cerca de sus límites pero bajo control.
Se equivocaron también los que presentaron como una situación de gravedad extrema la disponibilidad de energía para el período expansivo, pero si se mira la curva de incorporación de potencia al sistema interconectado la situación es para preocuparse ciertamente. Llama la atención que el crecimiento de la energía eléctrica haya sido inferior al producto en estos últimos años dado que la elasticidad histórica electricidad-PBi era de 1,4.
En la actualidad hay acciones proactivas para evitar los cortes. Se ha incrementado la cota de Yaciretá. Atucha II ha sido relanzada y las usinas del Fonimvemen están operativas. Son aportes importantes a la oferta eléctrica. En el mediano plazo es clave el ritmo en que se incorporen las nuevas centrales. La compra de casi un 4% de la potencia eléctrica en el período crítico a Brasil es una base interesante para reforzar al sistema. ¿Todo esto para el mediano plazo pero que hay respecto al largo?
Los estudios de largo plazo, que analizan al sector hasta 2020 suponen que si se creciese al 5% la inversión requerida en energía eléctrica sería del orden de 3.000 millones de dólares por año. La Fundación Crear promocionó un trabajo que simula el sector eléctrico a largo plazo y donde se estima una matriz de energía primaria para 2020.
Por último, cabe una referencia sobre los precios distorsivos del sistema. El Estado suministra subsidios a empresas de energía para que sean operativas debido a la falta de sinceramiento en los precios. No es claro para el ciudadano común el detalle de los fondos que se aportan al sector energético y sería deseable que esta trama de subsidios se vuelva más transparente o que se instrumenten con mayor claridad esquemas de tarificación social. La agenda energética del próximo gobierno será muy demandante.
* Economista de la Escuela de Negocios del IAE de la Universidad Austral
N de la R:Para alguno en Tierra del Fuego esto parece no ser noticia y siguen tratando de desviar la atención con mensajes vacios de contenido.