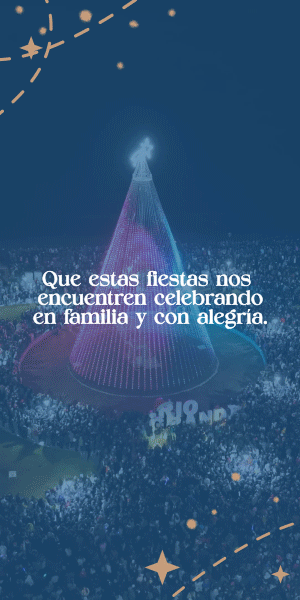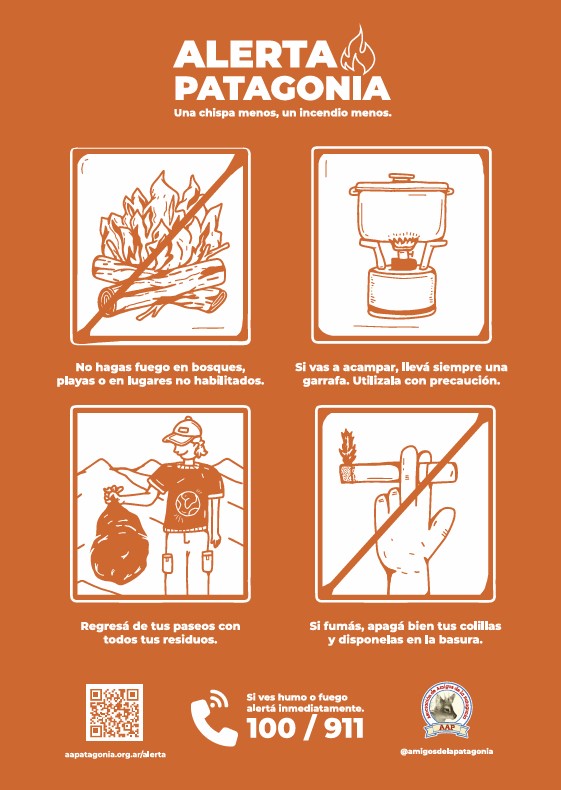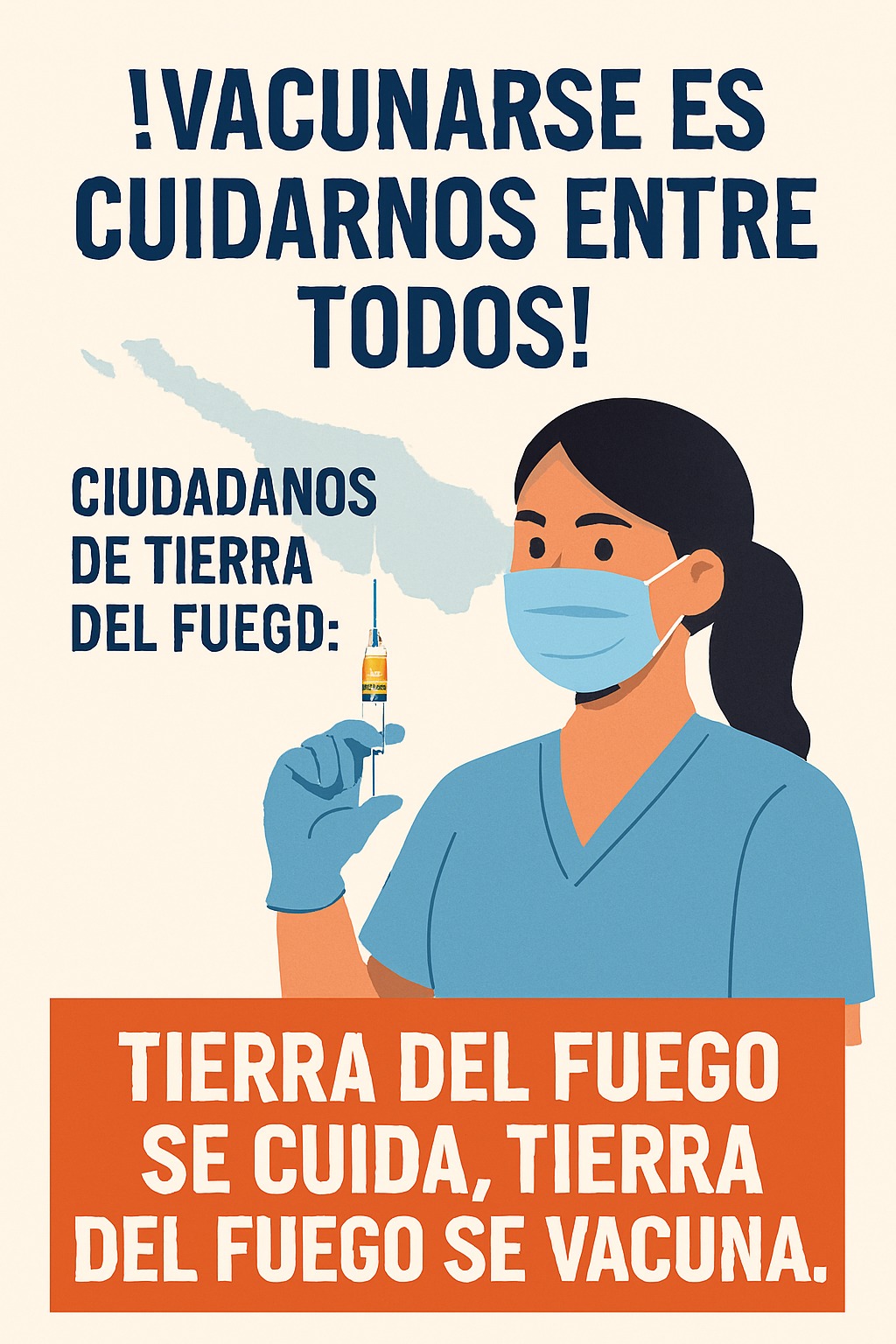Fundamentos.
Señor Presidente:
1.- La definición del Estado.
Según la teoría del Estado, éste surgió de un gran acuerdo en el cual todos los hombres sacrificamos algunas libertades individuales para posibilitar la convivencia en sociedad.
Esas porciones de libertades que cedimos fueron a un ‘pozo común’ con el cual se formó ‘el poder’ que es la contracara de la libertad. Ese poder, originariamente nuestro, lo delegamos en órganos nuestros (del Estado) para que en representación nuestra definan y apliquen las reglas, cual moderadores, para evitar que unos avancen sobre otros o los aplasten.
Entonces el Estado (ese ‘todos’ que somos) tiene que hacerse cargo de ‘los más débiles’ –digámoslo así- que en su seno alberga, porque es obvio que no todos somos iguales de hecho, que no todos tenemos las mismas posibilidades, los mismos recursos, que no todos podemos defendernos con las mismas fuerza o efectividad.
La tensión entre esas dos fuerzas que son ‘las libertades’ con que nos quedamos y ‘el poder’ que se formó con las libertades que cedimos, muchas veces fue resuelta en beneficio del poder y en desmedro de la libertad, gracias a que asaltaron el Estado los poderosos que lo usaron para sostener un orden favorable a sus intereses, un orden de opresión que desnudó a la teoría liberal del Estado como una gran mentira, una gran estafa.
Entonces, terminar con la opresión es la consigna, hace mucho tiempo, de mucha gente. Y de esa consigna el surgimiento del Estado social: un Estado activo, presente, regulador, que trata de atenuar las diferencias y de igualar las oportunidades, con el norte del ‘bienestar general’, del ‘bien común’, de la ‘justicia social’, de la felicidad de las mayorías populares, en suma.
2.- Los fines esenciales del Estado.
En ese orden social justo que se define como necesario hay al menos dos bienes básicos que, más que atributos del ser humano, integran la definición primaria de éste, por lo menos si concebimos al hombre como inseparable de las notas de integridad, de dignidad. Vivienda y alimento son dos bienes sin los cuales no podemos acostumbrarnos como sociedad a que una persona humana pueda existir, ni siquiera ser mentalmente concebida, imaginada.
Después esos dos bienes podrán ser calificados: la vivienda tendrá que ser digna; la alimentación sana, suficiente, etc.
Y a partir de esos dos bienes como única realidad posible de todo ser humano podremos ir por más: por educación, cultura, recreación, salud, confort, etc. Vivienda y alimento no son ‘la meta’ de la vida del hombre sino el umbral de existencia, a partir del cual pretender el acceso al derecho.
En tiempos ‘de vacas gordas’ el Estado social avanza, desde ese punto de partida de todo hombre, por esos otros bienes que enunciamos cuando planteamos ‘ir por más’, en ese ‘acceso al derecho’ que tiene que ver con calidad de vida.
En tiempos ‘de vacas flacas’ en que ese avance puede verse dificultado lo menos que el Estado tiene que asegurar es vivienda y alimento porque sin ellos no hay ser humano, en el único sentido concebible antedicho, íntegro, digno. Porque hasta para estar en crisis es necesario que el ser humano exista. Tiene que ver con la razón mínima de existencia del Estado.
3.- Medios elementales para el logro de los fines esenciales del Estado.
El trabajo decente es la llave que facilita esa conformación del concepto de persona. Pero en tiempos de crisis esa llave puede ser difícil de garantizar. Incluso se discute si el pleno empleo es realmente posible de los puntos de vista teórico y práctico en un sistema basado en la acumulación de capital a través de la apropiación de gran parte del valor del producto por parte de quienes no intervienen en su realización, posibilidad que más aún se reduce cuando el capital deja de ser instrumento concebido en función de la actividad productiva para convertirse en un bien o producto en sí mismo. De ahí que aparece como necesaria la adecuada cobertura del déficit a través de políticas sociales que impidan la reducción de la persona a menos que eso, a menos que persona íntegra, digna; para que no pueda retroceder más allá del umbral.
La idea es ocuparnos hoy, de cara a un contexto económico a escala mundial que amenaza el acceso al trabajo decente, de una de esas condiciones básicas de la persona como lo es la alimentación con la cual, con o sin empleo, todo ser humano tiene que poder contar. Si alcanzarla mediante el trabajo es difícil, hay que considerar alternativas, como por ejemplo el rendimiento del salario, o del ingreso con que se cuente.
Si no hay generación de empleo o, si aún con empleo, no hay mejora salarial en términos nominales o, si aún habiendo incrementos salariales éstos no llegan a alcanzar los corrimientos de precios o la inflación, tenemos que ver cómo hacemos que el salario o el ingreso familiar de que se trate rinda, en términos reales, más y mejor como para que la crisis que ataca la calidad de vida no se lleve puesta también la condición de ser humano.
(En otra ocasión podremos evaluar cómo trabajar la variable que tiene que ver con la vivienda, para amortiguar su impacto sobre el ingreso familiar, por ejemplo a través de regulaciones que incidan sobre el precio de la tierra, el valor de los alquileres, las cuotas de las hipotecas, las tasas de interés, etc.).
En un escenario de economía de mercado donde los precios se fijan libremente de acuerdo con determinadas ‘leyes’ como de oferta y demanda, a veces más favorables a la acumulación de ganancia que a la justicia social, lo menos que podemos ensayar es que el Estado entre a jugar en el mercado como un actor económico más, proveyendo a precios accesibles, sin fines de lucro, al costo –inclusive subsidiado- no sólo para que todos puedan adquirir productos de la canasta básica sino también para intervenir indirectamente en la formación de precios de los demás actores, planteando competencia.
En ninguna sociedad que se precie puede molestar que el Estado no se desentienda de garantizar la alimentación de su población.
Suelen ensayarse acuerdos con cadenas de supermercados para bajar el precio
de algunos productos básicos, que después no se respetan.
A veces falta conciencia social, solidaria de grandes comerciantes que, por simplemente intermediar entre productores y consumidores, incrementan sus márgenes de ganancia al compás que decrece el nivel de vida de grandes sectores sociales cuyos salarios (en blanco, en negro, estables, inestables) permiten acceder a cada vez menos bienes y servicios.
Dicho en otros términos: los aumentos de precios que vemos todos los días en las góndolas, la inflación y las ganancias de los comerciantes, integran con la pobreza (que se profundiza cuando, encima de ser pobre, lo poco que se tiene alcanza para cada vez menos), los anverso y reverso de una misma medalla.
La cuestión no es ajena a la política como nos quisieran hacer creer los partidarios de la versión más cruda del capitalismo neoliberal.
La idea es que el Estado tiene que volver a ser fuerte y recuperar un protagonismo que le permita sortear grandes diferencias sociales interviniendo en el mercado para regular algunas cuestiones en beneficio de los de abajo. No para otra cosa fue concebido, en teoría, el Estado. Ni para otra cosa se inventó, en teoría, la política. Con diferentes términos, ideas asimilables se plantean hoy en todas partes, a partir del llamado ‘estallido de la burbuja financiera’, que define la más grave y terminal crisis del capitalismo en la historia y en el mundo, a partir de la cual entramos en una etapa de definición de un nuevo orden mundial cuyos horizontes aún no se pueden visualizar en detalle.
El derecho humano más elemental, el derecho a alimentarse y al bienestar nutricional contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es letra muerta en la mayoría de los pueblos del mundo.
4.- Síntesis de la propuesta.
La propuesta consiste en crear un mercado concentrador de bienes de primera necesidad, que sea primordialmente estatal.
Como el Estado no persigue fines de lucro, desde ya que puede proveer víveres al costo, o con el agregado de una renta razonable, socialmente justa. Con lo cual todos los consumidores automáticamente experimentan un aumento salarial cobrando, nominalmente, lo mismo, porque su ingreso le alcanzará para más.
Y ese costo no necesariamente tiene que ser el de cualquier minorista privado, porque como se compra en cantidad se pueden conseguir mejores precios. Aparte se pueden elegir los proveedores mediante concursos públicos. Y se pueden priorizar aquellos proveedores con conciencia cooperativa o solidaria, que hagan carne de un proyecto comunitario y estén dispuestos a ganar un poquito menos si es para beneficio de todos.
Luego, el Estado puede subsidiar parte de los precios a que compra los productos y venderlos todavía más baratos que al costo.
En un contexto más amplio de reasignación de recursos y de redistribución de bienes y cargas sociales ese subsidio no le cuesta nada al Estado, que está para garantizar el bienestar general. Y no puede discutirse que una sociedad con sus ciudadanos bien alimentados y saludables tiene que ver con el bienestar general.
Los chicos volverían a comer en sus casas, con sus familias, lo que ya es una conquista en sí misma, pero aparte significa que el Estado se podría ahorrar lo que ahora está gastando en comedores, plata que también puede pasar al subsidio. Menos gente necesitará una bolsa de alimentos gratis de Acción Social: más ahorro. Lo más digno es que cada uno pueda ir a comprar al mercado, y no nos parece indignante que tenga que comprar a un precio barato, accesible.
Luego –a mediano y/o largo plazo, que es como debieran pensarse las políticas de Estado- se ahorra en gastos en salud, porque hay muchas enfermedades que provienen de –o están relacionadas con- el hambre o a las deficiencias alimentarias. Y se ahorra en seguridad, policía, cárceles, porque hay delitos directamente relacionados con la pobreza que disminuirían.
Si de resultas de la aplicación de la política social algunos comercios ganan un poco menos, tal vez algunos se podrán reconvertir y adoptar un perfil productivo, inclusive con apoyatura estatal, lo que ayuda a traccionar la conquista de mayores espacios de soberanía alimentaria. De todas maneras se reserva a los empresarios privados innumerables rubros o productos en los que el Estado se abstendría de competir, dedicándose solamente a unos cien o ciento cincuenta productos básicos.
El personal se puede capacitar, como cualquiera, de entre los que ya cuentan con empleo en el Estado y acepten ser reubicados, con lo cual no se genera mayor erogación por vía de incremento de la planta.
El límite constitucional a la intervención del Estado provincial en la actividad comercial es la compatibilidad de la abstención, con el bienestar general de la población (art. 65), dentro de un régimen que prevé la organización de la economía con clara subordinación de ésta a los derechos del hombre y al progreso social (art. 63), definiendo como funciones primordiales del Estado, entre otras, la salud y la justicia (art. 64). No hay, entonces, reparos por este lado.
La alimentación de los ciudadanos del pueblo de la provincia, inclusive –o más- en tiempos de crisis, no es cuestión para discusiones egoístas e interesadas.
5.- Poder adquisitivo salarial: condición de progreso. Vinculación del proyecto con algunos aspectos propios de un debate nacional.
Pareciera que en los últimos tiempos la razón que promueve las pujas salariales en los sectores del trabajo es la inflación. Pareciera, también, que de esta forma los gremios avalan o dan por sentada a la inflación, o la legitiman, asumiendo con relativa naturalidad que los salarios se tienen que ajustar para poder acompañar, o por lo menos seguir no de tan lejos, la evolución de la inflación.
Sin ánimo por ahora de entrar en la discusión de si hay o no hay inflación, o si en su lugar lo que hay es simplemente ‘corrimiento de precios’, o si la inflación es la que publica el INDEC o la que publican las consultoras privadas, pareciera que la puja salarial debe ser sostenida desde otros paradigmas.
Tal como se plantea, tal vez en parte se les facilita a los empresarios el argumento para subir y subir los precios, de modo que la dinámica salarial apenas intenta alcanzar un nivel de vida retroactivo, una suerte de poder volver a tener lo que ya teníamos y que en mayor o menor medida perdimos a consecuencia de las remarcaciones. Esta dinámica nos llevaría, en el mejor de los casos, a volver a estar como estábamos, nunca a progresar, en el sentido de estar cada vez un poquito mejor, de poder acceder mañana a algo a lo cual no podíamos acceder ayer. Cuando el aumento salarial llega, no sin el desgaste de la pelea, en muchos casos larga y dura, ya fue absorbido por la paulatina y constante evolución del costo de vida, con lo cual hay que volver a empezar, como en un círculo vicioso que lo único que va provocando son mayores márgenes de rentabilidad empresaria, que contrastan con un progreso (que es derecho del pueblo) que sigue esperando en un horizonte que siempre se mueve, se corre más adelante, y que nunca se alcanza.
Esto, decimos, en el mejor de los casos. Sin contar con que existen vastos sectores de nuestro pueblo que ni siquiera participan de esta carrera alocada, sea porque están sin trabajo, porque trabajan en condiciones de inestabilidad y precariedad, porque no están sindicalizados. Porque también sabemos que el sector formal contiene a una minoría de la clase trabajadora. No participan de esta puja –ya de por sí insuficiente- quienes, por ejemplo, tienen un plan social como fuente principal de ingreso familiar, que a veces se mantiene congelado por años. Ni hablar de quienes son titulares de una ‘tarjeta social’.
Los empresarios razonarían: ‘como los gremios están planteando la discusión salarial en virtud de la inflación, vayamos aumentando los precios a cuenta de los aumentos salariales que al final habrán, no sea cosa que si no lo hacemos se queden tales aumentos sin causa ni razón’. Y cuando el aumento llega, lejos de ir a sustentar el progreso del trabajador, va a parar a la rentabilidad empresaria, ‘y que el pueblo siga estancado, consumiendo lo que consumía, o casi lo mismo, sin poder acceder a algo nuevo como correspondiera a un mínimo progreso. Y quien estaba sin consumir lo suficiente –pobre o indigente- que siga igual’. Y la desigualdad en el reparto que persista, como así también la brecha entre los que más y quienes menos tienen.
Hay quienes postulan ‘enfriar la economía’, moderar las demandas salariales, porque generan inflación. Explican que las leyes del mercado determinan que al incrementarse la demanda porque nuevos sectores acceden al consumo, los precios tienden a –tienen que- subir. Olvidan que la mayor demanda puede ser atendida con mayor producción, con simplemente escoger otra variable para mantener la ecuación (las mismas leyes del mercado indican que al incrementarse la oferta los precios tienden a –tienen que- bajar). Desde luego el liberalismo económico se opone a la intervención del Estado, respecto del cual las variantes más moderadas propician su achicamiento a su mínima expresión, y las variantes de máxima propician su lisa y llana desaparición. Coinciden ambas variantes, sin embargo, en recurrir al Estado cuando entran en crisis, ya para exigir auxilio, ya para transferirle su pasivo o su bancarrota.
A la pregunta de si es forzoso buscar otra variable para resolver la ecuación entre oferta y demanda (p. ej. producción) se impone la respuesta afirmativa, por la sencilla razón de que posibilitar el acceso al consumo de bienes necesarios a una vida digna a la mayor parte de la población no es simplemente una justificación de tal o cual teoría económica sino un imperativo político en un Estado que desde su Carta Fundacional decidiera ‘afianzar la justicia’ y ‘promover el bienestar general’ (Preámbulo Constitución Nacional), así como ‘exaltar la dignidad humana protegiendo los derechos individuales y sociales’, ‘garantizar la igualdad y la justicia’, ‘asegurar a todos los habitantes el acceso a la educación, al desarrollo cultural y a los medios para la preservación de la salud’ (Preámbulo Constitución Provincial).
Adentrándonos un poquito a la consideración de esa variable cabe nos preguntemos si realmente es necesario incrementar la producción para que la mayor oferta absorba la mayor demanda que, así, no provoque suba de precios. En verdad, si tenemos en cuenta que Argentina produce alimentos para más de 300 millones de personas, no parece que la justificación de la escalada de los precios pueda venir por el lado de la escasez fogoneada por el mayor consumo determinado por la evolución salarial o por la inclusión de nuevos sectores por vía de determinadas políticas sociales (más y mejores jubilaciones, programas y planes sociales, asignación universal por hijo, etc.). Y si alguien preguntase qué se hace con el excedente de producción que no consumen nuestros compatriotas que viven en la indigencia o en la pobreza caerá por su propio peso la respuesta de que ‘se exporta’. Y como lo que se exporta se cobra en dólares, de ahí viene la otra puja de algunos sectores del capital, interesados en que se incremente el valor de la divisa.
En tanto dueños del producto y desprovistos de un mínimo de responsabilidad social, razonan que si afuera les pagan más, venden afuera; que si el mercado interno no es rentable prefieren el mercado exterior. La cuestión es entonces si un razonamiento tal puede ser sustentado desde el Estado, responsable de plasmar en los hechos el programa constitucional antes sucintamente referenciado. Obviamente que no: el Estado tiene que hacer posible primero el bienestar de su población y después, sólo después, si hay margen, posibilitar la renta del capital. Para eso lo creamos, según dicen nuestras Leyes Fundamentales.
Entonces, si la variable de amortiguación entre demanda y oferta no puede ser el incremento del precio ni el congelamiento salarial, y si no es necesario que lo sea la mayor producción, tendrá que serlo la renta del capital. Porque esa amortiguación igualadora es del interés del Estado y es su compromiso y razón de su existencia.
Evidentemente plantear que el capital deba lucrar un poquito menos para que los habitantes del pueblo de la Nación vivamos todos un poquito mejor –repartir de otro modo la riqueza, en suma- garantizándose primero el abastecimiento del mercado interno y el progreso de la población… es plantear en parte la construcción de otro país. Y pareciera que existen sectores a los que no les interesa que tengamos otro país: necesitan de la pobreza y de la desigualdad, como el combustible de su maquinaria de acumulación y concentración, como factores imprescindibles para la reproducción en base a este esquema donde el capital ocupa el centro y el hombre cualquier otro lugar periférico. Lo que está claro es que esto no es de interés del Estado (está demás aclarar que cuando hablamos del Estado hablamos del ‘PUEBLO que habita un territorio y organiza su convivencia para felicidad de todos o por lo menos de la mayoría’, sustrato éste propio de la definición más básica de la política), para quien el centro es el ser humano y en torno de él y en función de él se organizan los demás factores, como capital y trabajo.
En rigor de verdad hasta puede ser discutible la necesidad de que los empresarios tengan que ganar menos, porque la contracara de la mayor demanda por el incremento del consumo, es el incremento de las ventas. Vender más también es ganar más, aunque no por unidad de producto, si por lo menos por volumen.
El Estado tiene que optar –el pueblo organizado tiene que optar- entre hacer verdad palpable los principios y mandatos de su organización fundacional o dejar eso ‘en suspenso’ y ponerse al servicio y a disposición de otros intereses que no tienen nada que ver con su Estatuto ni con su razón de ser y entonces certificamos el fracaso y la defunción del plexo de sueños, debates, consensos, peleas y conquistas sobre los que venimos transitando 200 años y no nos mentimos más, o aunque sea inventamos mentiras colectivas nuevas, de acá para adelante por lo menos.
Es que si algunos pueden soberanamente desentenderse de todo ello y elegir vender afuera lo que acá falta porque así ganan más, también pueden elegir qué producir, al margen de cualquier planificación que se enmarque en políticas de Estado que respondan a tales o cuales condicionamientos inspirados en tales o cuales principios. Así por ejemplo pueden elegir aplicar enormes extensiones territoriales al monocultivo de soja transgénica, recurriendo a la siembra directa, a los agroquímicos, a los plaguicidas y fertilizantes, sin consideración a que prácticamente no ocupan mano de obra (no dan trabajo) ni a que provocan desde enfermedades congénitas o alteraciones genéticas hasta desertificación del suelo que en breve dejará de ser apto para crear vida. Ni consideran, por supuesto, que nuestro pueblo más consume trigo, maíz, girasol, carne, leche o huevos que soja o sus derivados.
Evidentemente esto es demasiado como para que el Estado no haga nada.
Por eso el Estado hace. Habrá que ver si hace lo correcto o lo suficiente o si debiera evaluar otras alternativas.
Hoy existen las retenciones a las exportaciones. Por un lado tratan de alentar el abastecimiento del mercado interno por vía de la apropiación de parte de la diferencia que los empresarios hacen vendiendo afuera. Por otro lado intentan desalentar determinada producción (p. ej. soja) aplicándoles mayores retenciones que a otros productos que se quieren alentar o estimular (p. ej. maíz, trigo, girasol). O inclusive puede llegar a prohibirse temporariamente la exportación de determinado producto (p. ej. la carne) en la idea de forzar un stock que, en tanto incremento de la oferta, redunde en moderación de los precios.
Hasta acá parece que los resultados demuestran que ello no fue suficiente. La carne sigue subiendo de precio, carísima; la soja sigue ocupando la mayor parte de nuestro territorio que, así, en breve será mayormente desértico y entonces sí que escasearán los productos y se reducirá la oferta y subirán los precios con razón porque en el desierto es muy difícil que fructifiquen el trigo, el maíz, el girasol, o el pasto para las vacas. Si hoy que producimos alimento para más de 300 millones de personas no podemos alimentar suficiente y dignamente a 40 millones, qué va a pasar cuando apenas podamos producir en unas pocas hectáreas o tengamos que importar pagando con esos dólares que algunos quieren que se encarezcan?.
Algún mal pensado dirá que el Gobierno (que no es el Estado) no va más allá de esa política insuficiente de las retenciones a las exportaciones, porque también resulta rentable al erario asociarse al esquema y recaudar por esa vía. Pero así como dijimos que no puede el interés de sectores minoritarios como el de los grupos económicos prevalecer sobre los intereses del conjunto que expresa el Estado, decimos que no puede el interés del Gobierno (que es apenas un elemento del Estado) desentenderse del interés del conjunto de la población y para cuyas defensa y garantía fue puesto en ese lugar. Claro, la prevalencia del Estado por sobre los sectores concentrados de la economía y por sobre los Gobiernos de turno no es responsabilidad sólo de los gobernantes. Es responsabilidad de todos. Desde ese lugar y desde esa concepción debemos hacer algún aporte al debate.
Claro que para que el pueblo acompañe, apoye y exija por sus derechos e intereses, conducido por un gobierno democrático y popular, hace falta desarrollar conciencia ciudadana y política, compromiso y participación militantes, lo cual requiere entre otras cosas mucha formación, y en lo cual existe mucho déficit a nivel de los partidos políticos, a diferencia de lo que acontece a nivel del movimiento social, que es desde donde parece que vienen los nuevos vientos que empujan las transformaciones más importantes a nivel, por lo menos, latinoamericano.
Entonces, si está comprobado que el libre juego de las leyes del mercado no promueve la prevalencia de los intereses del Estado expresados en su Constitución, cabe proponer la recuperación del Estado para el pueblo, un Estado fuerte, presente, que sea responsable de hacer efectivo el bloque constitucional de derechos fundamentales para la mayoría del pueblo antes que garante de los negocios de la oligarquía. El salario que es un derecho esencialísimo de todo trabajador dejará de fundamentarse desde la inflación y dejará de ir a parar a los bolsillos de los empresarios que incrementan sin parar y sin límite sus ganancias. Se fundará desde su necesario poder adquisitivo, que debe permitir no sólo mantener el nivel de vida alcanzado sino poder progresar todos los días y de generación en generación, brindando hoy lo que no alcanzó a brindar ayer, y mañana lo que no alcance a brindar hoy, y a nuestros hijos lo que no nos alcanzó a brindar a nosotros, y a nuestros nietos lo que no alcanzó a brindar a nuestros hijos, y así. Porque eso es progreso. Y porque el progreso es condición de la felicidad de un pueblo, que a su vez es condición y causa fin de su organización social y comunitaria.
En síntesis: la variable para la regulación entre la oferta de lo que hay para el pueblo y la demanda del pueblo que tiene que poder ser satisfecha, no necesariamente tienen que ser la inflación ni la remarcación de precios ni el incremento de la producción con costo medioambiental ni el enfriamiento de la economía ni el congelamiento salarial. Las variables tienen que ser la renta de los capitales, sobre todo especulativos, la transformación de las matrices de producción, reparto y consumo, a partir de la planificación a mediano y largo plazo acometida por un Estado fuerte al servicio de los intereses del pueblo, de sus progreso y felicidad.
En esas convicciones se inspira y pretende hacer un modesto aporte el presente proyecto.
6.- Perspectiva y contexto.
Se propone adoptar la perspectiva de la política de Estado, a partir de la convicción de que la alimentación sana, integral, adecuada, suficiente y digna de una población no puede ser materia librada a la suerte o a las posibilidades individuales que a cada uno le den las leyes del mercado, perspectiva desde la cual algunos podrán acceder en tanto que otros no, siendo ambas contingencias igualmente válidas.
Se propone adoptar la mirada contextual, desde la cual se constata que en los ámbitos macro económico e institucional/constitucional nuestro país se rige por un sistema capitalista neoliberal, donde la ambición empresaria por la rentabilidad no permite anotar en el centro variables como la social o la humana. De ahí que si resulta más rentable exportar alimentos que abastecer la demanda interna, por ejemplo, nuestro pueblo deberá estar en condiciones de pagar lo que pagan los consumidores del mercado externo o, si no, quedarse sin consumir, posibilidad esta última que ‘no es un problema de los empresarios’ a quienes, ‘naturalmente’, les interesará vender a quien mejor les pague.
Como el esquema institucional/constitucional ampara la libertad de mercado, mientras no avancemos en la refundación del Estado sobre otras bases o paradigmas constitucionales no habrán políticas ni medidas –de acuerdos de precios, de control de precios, de regulación de precios o de fijación de precios máximos o de referencia- que resulten efectivas o eficaces, dificultándose todo intento de avance en la transformación de la matriz de reparto de la riqueza. Ni habrá evolución salarial que logre equiparar –ni mucho menos adelantarse un palmo- a la dinámica inflacionaria impresa por la rentabilidad que no está dispuesta a ceder en beneficio de los intereses del conjunto de la sociedad.
De ahí que le queda al Estado, al cual no le es indiferente la alimentación de la población, y el cual no puede violar la Constitución liberal, intervenir directamente en el mercado compitiendo con las empresas privadas lucrativas para llevar el alimento a las familias a precios accesibles e, indirectamente, regular los precios de determinados productos básicos que componen una canasta alimentaria integral, forzando a las empresas a bajar tales precios, por lo menos en tanto les interese competir por la ‘franja de clientela’ que representan los sectores populares o de menores ingresos.
A título de ejemplo tengamos en cuenta los precios de algunos productos en el Mercado Central de Buenos Aires que fueran publicados en el Diario Tiempo Argentino (Edición del sábado 5 de junio, pág. 13):
Banana: $ 2,37.-
Manzana Red: $ 3,50.-
Naranja: $ 1,23.-
Mandarina: $ 1,19.-
Limón: $ 1,32.-
Uva: $ 2,84.-
Cebolla: $ 0.96.-
Papa: $ 0,48.-
Tomate redondo: $ 1,96.-
Tomate perita: $ 1,93.-
Zanahoria: $ 1,06.-
Acelga: $ 0,37.-
Zapallito: $ 1,05.-
Los precios aquí detallados se expresan a razón del valor por kilogramo de producto. Los publicados están previstos en bultos de 12, 18, 20, 22 ó 30 kilos según el producto, para operaciones mayoristas, registrando ligeras diferencias al alza los precios minoristas.
Se pueden comparar tales precios con los locales y empezar a sacar conclusiones.
7.- Otros detalles de la propuesta. Algunas potencialidades.
Como el Estado no tiene fin de lucro tales precios no se verían sustancialmente incrementados por ganancia dineraria alguna.
Tampoco el Estado tendría que pagar salarios del personal del mercado porque podría reubicar trabajadores estatales a los cuales ya les está pagando el sueldo, llamando a un concurso interno para quienes tengan interés en variar –o hallar- la ocupación o misión específica en el rubro o sección, y sin perjuicio de la capacitación que pueda hacer falta.
Queda casi solamente el costo del transporte, que de todas maneras se puede compensar con parte de lo que el Estado ahorraría autoabasteciéndose en su propio mercado (por ejemplo alimentos de hospitales, de comedores escolares, de planes sociales, etc.), o con exenciones impositivas o reintegros propios del Área Aduanera Especial.
Igualmente el transporte se puede abaratar implementándose un sistema mixto entre los terrestre y naval. Y aún así su impacto residual final se puede compensar con otros ahorros como los que se derivarían de la compra en grandes volúmenes, de promociones, a proveedores solidarios, etc.
Sin perjuicio de ello parte del ahorro estatal se puede destinar a la implementación de líneas o programas específicos de apoyatura al sector productivo local. Si bien hay productos que en TDF no se producen ni se producirán (p. ej. yerba o arroz, de los cuales siempre habrá que abastecerse en el territorio continental) hay otros que se están produciendo y que podrían asegurarse su comercialización a través de este mercado. Estos pueden ser apoyados con miras a ser potenciados y expandirse. Otros que no existen actualmente podrá analizarse la viabilidad de su prueba, contándose para ello con la predisposición a colaborar de la Nación a través de INTA, INTI, SENASA, Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, etc.
Para TDF, una de las posibilidades es la creación de un mercado local en el marco del régimen establecido por Decreto Ley 19.227/71, el cual estableció el modelo de concentración obligatoria protegido y estimulado por el Estado Nacional.
Llenar las condiciones y requisitos dispuestos por dicho régimen posibilitaría que el mercado local sea declarado DE INTERÉS NACIONAL, lo cual dispara una serie de beneficios como la adquisición de las tierras que pudieren ser necesarias, mediante financiación y en condiciones de fomento; créditos de entidades nacionales o internacionales; asistencia técnica; perímetro de protección; etc.
La inclusión del mercado en el régimen antedicho determina que su órgano de administración integra, juntamente a la representación oficial, a productores y usuarios, siendo estos últimos los vendedores y compradores, designados por las cooperativas o asociaciones a las que pertenecen.
De lo afirmado en el párrafo que antecede surge que la figura más apropiada sería la de una SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA, que integre capitales estatales y privados. De todas formas, como la iniciativa se trata de una política de Estado, dicha conformación no ha de descuidar la participación estatal mayoritaria en la integración del capital.
La perspectiva puesta de manifiesto –de la política de Estado- también determina las necesidad y conveniencia de la participación de la sociedad a través de sus organizaciones de base en las planificación, gestión y control del mercado. Ello queda previsto a través de la ya referida integración de productores y usuarios (como socios) al órgano de administración, sin perjuicio de que en un futuro la conducción de la sociedad pudiere evaluar, por ejemplo, la conformación de un Consejo Consultivo, Honorario o Asesor que, contando inclusive con la asistencia técnica que necesitare, pueda orientar a dicha conducción y/o proponer las operaciones que resultaren conducentes al mejor cumplimiento de sus fines; gestionar las relaciones y/o vinculaciones comerciales e institucionales apropiadas; efectuar campañas de difusión, concientización, promoción, educativas, etc.
Otra de las ventajas del encuadre de que se viene hablando y de la articulación con la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires es la posibilidad de aprovechar sus propios sistemas de controles bromatológico y sanitario, independientemente de los pertinentes relevamientos diarios de precios y volúmenes que también efectúa.
La conducción del Mercado Central de Buenos Aires también está facultada para gestionar por cuenta y orden del mercado local las compras que se le requieran, lo cual nos relevaría de tener que asistir en forma directa a abastecernos. Esto sería posible como objeto de un convenio específico, de los diferentes acuerdos a que daría pie la existencia de un convenio marco de colaboración, y de resultas del cual realizarían concursos con los operadores para obtener el negocio más conveniente a nuestros intereses, percibiendo por la gestión un mínimo porcentaje en concepto de comisión.
También se puede impulsar a través de dicha conducción los cambios normativos que fueren menester a nivel del régimen de FUNBAPA (Fundación a cargo de la barrera zoofitosanitaria en la Patagonia) como para facilitar la instrumentación de los controles necesarios, sea a través del montaje de un puesto de control en el mismo Mercado Central, o en los puertos locales.
Y cuenta con vínculos con otros actores de los cuales también podemos disponer, tanto a nivel de áreas gubernamentales como de consorcios o asociaciones de derecho privado, como COMAFRU (Cámara de Productores Frutihortícolas) o A.C.E. (Asociación de Colaboración Empresaria), que permitirían centralizar determinadas operaciones como para obtener mejores condiciones, tanto en materia de precios como de calidad, o gestionar abastecimiento en otras regiones o con otros efectores por fuera del Mercado Central (ejemplos: manzanas de Río Negro o carnes de Trevelin).
Otro sector que podría integrarse, además de los pequeños productores y/u organizaciones de consumidores, serían los pequeños comerciantes, como almaceneros quienes, mediante convenio, podrían abastecerse en el Mercado Central Provincial, y facilitar la descentralización territorial acercando los productos a los barrios al mismo precio o con un margen razonable de utilidad.
8.- Algunos antecedentes y cuestiones vinculadas.
A) Mercados Populares.
El 9 de abril de 2006 Martín PIQUÉ publicó en el matutino porteño Página 12 una nota intitulada “Un mercado popular por si los precios no aflojan”, la cual expresa en el copete “El Gobierno planea crear un sistema de venta de productos de la canasta básica sin intermediarios para ejercer presión sobre los hipermercados”, y en la bajada “La idea está madurando en silencio. Es una de las cartas que el Gobierno prepara por si no cede la remarcación de precios. Se la podría resumir en una frase: ‘Del productor al consumidor, sin intermediarios’. Y consiste en algo tan sencillo como peligroso para las grandes cadenas de hipermercados. La instalación de un mercado popular que venda productos de la canasta básica –quizá no de primeras marcas- a precios veinte o treinta por ciento más baratos de lo que se venden en las góndolas. Los artículos llegarían a Buenos Aires en camiones térmicos de cooperativas agropecuarias, todas vinculadas a la Federación Agraria Argentina, y serían comercializados directamente por los propios productores. Así se saltaría a los intermediarios del sistema de comercialización: nada menos que los grandes supermercados, los mismos que según las estadísticas concentran el 30 por ciento de las ventas de artículos alimenticios”.
Si bien en TDF no podríamos plantear obviar la intermediación habida cuenta de la escasez de diversidad y autosuficiencia en la producción local, en alguna medida el espíritu de una y otra iniciativa son asimilables, pudiendo adaptarse a la realidad local a través de la estatización de dicha intermediación, que es lo que se propone.
Si bien la nota citada es de 2006, ello no quiere decir que la iniciativa nacional fuera abandonada: en El tribuno (Salta, 26 de abril de 2010) se informa que “El Subsecretario de Relaciones con la Sociedad Civil, Edgardo Depetri, anunció que el 13 de mayo va a iniciar una campaña de instalación de ‘mercados populares’, con el fin de abaratar los precios de la canasta para los sectores más necesitados.
“Según el recientemente asumido funcionario y ex piquetero kirchnerista, desde hace cuatro años viene trabajando en distintas iniciativas para tener una canasta básica de alimentos accesible para los sectores más populares del país.
“‘Y por eso vamos a iniciar una campaña de instalación de ‘mercados populares’ como para abaratar los precios de la canasta’, dijo Depetri en declaraciones a los medios.
“En ese sentido, dijo que se reunirá con productores el 13 ó 14 de mayo en Salta para analizar la cadena de precios en el sector de alimentos y establecer el camino a seguir para conseguir mejores valores. El funcionario reveló que su equipo de trabajo está recorriendo la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde hay mucha producción de alimentos, sobre todo verduras, hortalizas y cría de pollos orgánicos”.
También se hizo eco de la nota dada a los medios por el citado funcionario el sitio Notiexpress.com.ar: “Precios más bajos que en el súper – A través de ‘mercados populares’ buscan contener la inflación (26/04/2010 11:44). Agrega que “Para la última Semana Santa, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, acordó con operadores del Mercado Central de Buenos Aires la comercialización de merluza a costos populares. La idea de Depetri sería ir replicando este tipo de acuerdos en los distintos centros de abastecimiento provinciales y abarcar distintos rubros de la canasta básica de alimentos a la que acceden familias de escasos recursos”.
Ámbito.com abrevó en similares fuentes informativas para publicar que “Por la inflación, el Gobierno habla de instalar ‘mercados populares’”.
B) Comercio justo.
Hacia fines de la convulsionada década del ’60, surgió en Europa la idea impulsada por referentes del denominado ‘tercer sector’ (sector de las organizaciones no gubernamentales), que comienzan a congregarse en torno de lo que va tomando forma como movimiento del comercio justo.
Entre algunos de los objetivos del movimiento se cuentan los de fomentar el debate sobre los criterios éticos en las prácticas comerciales, promover la coordinación de las prácticas comerciales entre las organizaciones de Comercio Justo, facilitar la comunicación entre las organizaciones, promover actividades e iniciativas que contribuyan a fomentar el Comercio Justo, así como informar y sensibilizar a la sociedad.
En España, por ejemplo, se define al Comercio Justo como un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio prestando especial atención a criterios sociales y medioambientales, que contribuye al desarrollo sostenible al ofrecer unas condiciones comerciales favorables y asegurar los derechos de productores-as y trabajadores-as, especialmente en comunidades empobrecidas, considerándose una potente herramienta de cooperación al desarrollo (www.comerciojusto.org/es).
Se parte de la comprobación de que las relaciones comerciales injustas a nivel internacional constituyen una de las causas principales de la pobreza y la desigualdad entre el Norte y el Sur: el Norte marca las reglas basadas en la competitividad y el máximo beneficio a cualquier precio, empobreciendo al Sur, que es la principal fuente de materias primas y mano de obra barata, y limitando su desarrollo.
El movimiento denuncia en España que detrás de las compras de muchos artículos que realizamos en nuestro país se esconden realidades vinculadas a explotación laboral, explotación infantil, discriminación de la mujer, salarios míseros, condiciones de trabajo insalubres e inhumanas, y destrucción del entorno medioambiental.
Entre los principales criterios que promueven el Comercio Justo se cuentan los relativos a salarios y condiciones laborales dignos para productores, organizados en asociaciones, cooperativas o grupos con un funcionamiento democrático; protección de los derechos fundamentales de las personas; igualdad entre hombres y mujeres; no explotación infantil; elaboración de artículos de calidad con prácticas favorables al medio ambiente.
Es además un movimiento que tiene el doble objetivo de mejorar el acceso al mercado de los productores más desfavorecidos y cambiar las injustas reglas del comercio, participando activamente en la comercialización mediante la distribución o venta directa al público, realizando además una importante labor de denuncia y concienciación.
Es la única red comercial en la que los intermediarios (importadoras, distribuidoras o tiendas) están dispuestos a reducir sus márgenes para que le quede un mayor beneficio al productor.
En Argentina (según publicara la Fundación Del Viso en la Revista Tercer Sector) el movimiento propicia la figura del “consumidor responsable”, como quien colabora con la idea de “comercio justo”, fijándose en algo más que en el valor o en la marca de lo que consume, permitiendo que los productores reciban un precio digno por lo que generan con sus manos, mediante la desaparición de los intermediarios que se quedan con grandes tajadas de dinero, sin que en la creación del bien se usara mano de obra esclava ni se pagaran sueldos diferentes en función del sexo del trabajador. Se ejemplifica con la Cooperativa Río Paraná, del Movimiento Agrario de Misiones, que vende yerba Titrayjú.
Sin recursos ni intenciones de hacer grandes campañas publicitarias, con escaso o inexistente apoyo estatal, y apostando a generar un cambio cultural en el consumidor, como un ‘renacer desde las cenizas’, el final estrepitoso del modelo socioeconómico creado por el menemismo y sostenido por la Alianza, en diciembre de 2001, generó una serie de respuestas para sobrellevar el desastre: empresas recuperadas, resurgimiento del movimiento cooperativo, nodos de trueque, aumento de microemprendimientos, en la línea de construcción de una economía con otros valores, el “comercio justo” empezó a prender en algunos ámbitos, intentando mostrar que “otra economía es posible”.
Hace unos años se realizó el Foro de Economía Solidaria, en el Hotel Bauen y en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ahí quedó formada la Red Argentina de Comercio Justo (RACJ), con la adhesión de 25 organizaciones de todo el país que estaban trabajando en la construcción de otro tipo de relaciones comerciales.
En el acta de constitución de la RACJ dejaron explicitados los criterios fundamentales que deben cumplir quienes pertenecen a la Red:
*Igual ingreso por igual trabajo para las mujeres, y combatir la explotación infantil.
*Cuidado del medio ambiente.
*Privilegiar el apoyo a productores marginados o con poco acceso a la comercialización.
*Pagar un precio justo a los productores (el mejor precio posible), al contado o en plazos razonables para ambas partes y previamente acordados.
Hay distintos emprendimientos solidarios desparramados a lo largo del país. El caso de Titrayjú es quizás el que más suena: la marca, nacida de las palabras Tierra, Trabajo y Justicia, surge como un proyecto de campesinos misioneros. Miguel Ángel Rodríguez, representante de la yerba en Buenos Aires, revela: “Nosotros les vendemos a comercios minoristas, facultades, escuelas, ONGs, ferias. No nos importa la cantidad que vendamos, sino que se conozca el mensaje”.
Rodríguez explica la situación de desigualdad del pequeño chacarero: “En el 2001, los grandes productores, molinos e intermediarios le terminaron pagando 0,02 centavos por kilo de hoja verde al yerbatero, diez veces menos que una década atrás. Y el precio en góndola era de 2,50 pesos, y ahora es de 3,50. ¿Quién se benefició con los 270 millones de pesos de diferencia?”.
El misionero afirma que, en su provincia, los lugares fundamentales en donde se practica el comercio justo son las 45 ferias francas desparramadas a lo largo de ese territorio. Allí, productores y consumidores se encuentran sin intermediarios que les rebanen sus ganancias.
Dentro de la Mesopotamia, pero en la capital entrerriana, Paraná, también están las Equiferias, organizadas por el Instituto para el Comercio Equitativo y el Consumo Responsable (ICECOR). ¿Qué son? “Una modalidad cultural de compra y venta al por menor de alimentos y manufacturas, producidas con técnicas e insumos naturales y sin explotación de mano de obra infantil, donde su asociados actúan en forma autogestionaria en el marco de lo que se denomina ‘comercio ‘justo”.
En La Pampa también hay iniciativas que procuran un comercio más igualitario. Pablo Negrín, de la Asociación Jóvenes del Sur, cuenta: “Nosotros tenemos trabajos con criadores de conejos y apicultores. Lo que hacemos es contactar a los productores con los lugares de comercialización, eliminando pasos intermedios”. En Rosario, en tanto, la Obra Kolping tiene un Centro de Comercio Solidario.
Los obstáculos para el desarrollo del comercio equitativo son múltiples: poca difusión de los productos, imposibilidad de producir a gran escala, escasez de puntos de venta, ausencia de un marco legal que apoye estas iniciativas y falta de cultura de “consumo responsable” en gran parte de la población.
El sociólogo Eric Calcagno considera que más que hablarse de comercio justo, “lo que existe es el comercio en sociedades justas”.
Juan Silva, de ICECOR, propone: “Las ONGs que predican oportunidades y equidad podrían ejercer su poder de compra privilegiando a los productores que se guían por criterios solidarios”. En tanto, Dolores Bulit, de la RACJ, señala: “El ‘comercio justo’ debería ser una pata nueva de la defensa del consumidor. Y queremos que sea reconocido desde el Estado y que haya las ayudas lógicas. Y también tenemos que generar fidelidad, porque sin consumidor responsable, no hay nada”.
En nuestro proyecto, vale reiterarlo, la práctica integral del comercio justo en tanto supresión de la intermediación entre productores y consumidores parece difícil, al no existir en la provincia un sector productivo autosuficiente, pero se lo tiene en cuenta en el proyecto como una filosofía que debe ser criterio a la hora de establecer relaciones y/o articulaciones con otros actores.
C) Responsabilidad Social Empresaria.
Otro movimiento a tener en cuenta, inspirado en una filosofía con la que el Mercado que se crea por esta ley debiera trabajar, es el que postula la Responsabilidad Social Empresaria, el cual pretende fortalecer el compromiso del sector de negocios de Argentina con el desarrollo sustentable de la nación.
El Instituto Argentino de la Responsabilidad Social Empresaria (IARSE) trabaja en red con organizaciones comprometidas con la instalación de la RSE en Argentina. Esta red está conformada por núcleos empresarios que funcionan en distintas ciudades del país. Autónomos e independientes, los núcleos cuentan con programas propios de trabajo para contribuir a que las empresas que los conforman puedan llevar adelante una gestión ética y socialmente responsable (www.iarse.org).
En el sitio web citado leemos: “Los grandes cambios que se han dado en la situación internacional debido a la globalización, a la liberalización de los mercados, al desarrollo del comercio internacional y a la redefinición del rol del Estado, sumados al agravamiento del escenario de conflicto internacional, generan profundas transformaciones en el sistema social y económico mundial.
“En Latinoamérica, estos cambios no han logrado superar la situación de pobreza. Por el contrario, indicadores como la cantidad de población con necesidades básicas insatisfechas y de distribución del ingreso demuestran que se ha profundizado la inequidad en toda la región. Argentina no sólo no es ajena a este panorama, sino que enfrenta una profunda crisis económica, política, social y moral, que puede constituirse en una oportunidad, en un punto de inflexión, para generar –desde los diversos sectores que conforman la sociedad- un genuino cambio cultural para fortalecer la vida democrática y contribuir al desarrollo sustentable de nuestro país.
“Enfrentar estos desafíos exige más proactividad social, mediante el ejercicio de una nueva ciudadanía para construir una sociedad más justa, democrática y transparente. Se trata de apostar a un cambio cultural, en el marco del cual se rescaten los valores, la conducta ética, la transparencia y la participación activa de los ciudadanos, para ir encontrando las distintas respuestas que la complejidad de la situación requiere.
“En este escenario, las empresas –por su importancia como generadoras de riqueza, empleo e innovación- constituyen un actor importante a la hora de pensar en estrategias que contribuyan al desarrollo sustentable.
“Promover y difundir el concepto y la práctica de la Responsabilidad Social Empresaria en Argentina se constituye así en una manera concreta de incidir en el cambio estructural que requiere la República”.
Actores enrolados en este movimiento serán otros con los que prioritariamente el Mercado Concentrador Provincial deberá interrelacionarse.
D) Plan Agroalimentario Nacional.
En algún sentido, de manera compatible con lo que hasta aquí llevamos dicho el Gobierno Nacional anunció un proyecto marco para elevar la producción de la agroindustria a mediano plazo. Se lee en Página 12 del 15 de mayo de 2010 que “La Presidenta dio a conocer los ejes centrales de un ambicioso programa para el sector agroalimentario”, iniciativa que sería “trabajada los próximos meses con provincias y universidades para transformarse en instrumentos concretos de política económica”.
El anunciado Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2016 ”pretende conseguir al cabo de seis años una producción de 148 millones de toneladas de granos, lo que implicará un incremento en la superficie cosechada del 20 por ciento. Por otro lado, se prevé una disminución relativa de la superficie cultivada de soja y un aumento del maíz. A su vez, el plan contempla las bases para garantizar la soberanía y la sustentabilidad alimentaria y promover el valor agregado en origen de las producciones primarias. El objetivo es duplicar la producción nacional de alimentos. Para alcanzar estas metas, el Gobierno impulsará la sanción de una ley de semillas, de arrendamientos rurales, uso sustentable del suelo, como así también un marco legal para la promoción de la ganadería (vacuna y porcina) y la lechería. A su vez, la formulación del plan deberá estar contemplada en una ley”.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante el anuncio hizo una fuerte defensa del rol del Estado y la necesidad del sector privado de contribuir al desarrollo del país, al afirmar: “Tenemos que reposicionar a la Argentina como el gran productor agroalimentario, juntamente con la generación de valor agregado en nuestros productos”.
El plan incluye la participación de todas las provincias, sumado a 43 universidades nacionales, que aportarán una mirada científica para el desarrollo agropecuario. Durante todo este año 2010, los actores involucrados –el Estado, las empresas y la academia- deberían finalizar el panorama del estado de situación del sector agroalimerario y agroindustrial y establecer los pasos futuros para el plan, el cual debiera estar listo en mayo del próximo año 2011, para ser presentado en el Congreso.
La iniciativa cuenta entre sus objetivos los de promover la participación de toda la cadena de valor agroalimentaria y agroindustrial, junto a los distintos actores políticos, económicos y sociales del país (“El Estado deberá cumplir su rol indelegable de promotor del bien común”, señaló la presidenta Cristina Fernández); así como crear riqueza económica con competitividad, de manera sustentable y con innovación tecnológica.
El Ministro de Agricultura expresó: “Queremos que haya una Argentina sin hambre, por eso apuntamos con esta iniciativa a duplicar la producción nacional” previéndose, para 2016, una cosecha de 148 millones de toneladas, mientras que para el sector cárnico, las proyecciones del plan apuntan a aumentar en un 10 por ciento el stock ganadero y llegar a las 55 millones de cabezas.
Preguntado el Ministro sobre cuál sería el impacto de este plan en el PIB, contestó: “Es muy difícil hacer una estimación. Lo que estamos planteando es una economía sin hambre para 2016. Y para lograr esto, necesitaremos que los colegios agrotécnicos, como las universidades agrarias estén al servicio de las necesidades del país. Nuestra apuesta es duplicar la generación de valor agregado, y eso tendrá un claro impacto en el PBI” (el subrayado nos pertenece).
Durante el acto también habló Federico Nicholson, uno de los vicepresidentes de la UIA. El empresario señaló que la Argentina penduló en las últimas décadas entre el “excesivo intervencionismo estatal” y la total “liberación de los mercados”. Sin embargo, remarcó que en la actual etapa existe una sinergia entre el Estado y el mercado.
Entre los fundamentos del plan estratégico se lee que “El Estado debe usar su autoridad para terminar con la concentración económica que impide la libre competencia y crear un clima que favorezca a los diferentes sectores que conforman el país”.
9.- Síntesis.
Tal como se aprecia en el documental “El hambre no aguanta más” (realizado bajo la coordinación general del Grupo de Estudios Ambientales A.C. y con la dirección y realización de Marco Antonio Díaz León en el ámbito del Foro Social Mundial), una ‘paradójica’ combinación entre hambre y abundancia recorre el planeta. Nunca en la historia la humanidad había alcanzado una producción de alimentos tan elevada. Y jamás tanta gente había padecido hambre. En realidad HAY COMIDA PARA TODOS: diariamente, los campos del mundo generan un volumen de alimentos que alcanzaría para entregar a cada habitante del planeta una despensa de dos kilos con granos, legumbres, nueces, carnes, leche, huevos, frutas y vegetales. Sin embargo al menos ochocientos millones de personas padecen hambre. Esto se debe a que el control de los alimentos sigue en manos de unas cuantas empresas. Así por ejemplo, en EEUU, que es el mayor exportador mundial de maíz, tan sólo dos corporaciones controlan el 70% de ese mercado. El crecimiento proporcional de estas empresas ha sido inverso a la pérdida de soberanía alimentaria en muchas naciones. Estas compañías inciden en la definición de políticas agrícolas de otros países, en el establecimiento de cuotas de importación, en la conformación de tratados comerciales, y en las decisiones que adoptan instancias internacionales, como la Organización Mundial de Comercio.
Muchos granjeros estadounidenses cuentan con enormes subsidios, lo cual les permite vender en el exterior sus productos por debajo del costo de producción, es decir ‘a precios dumping’.
En los años ’90 y de resultas de la aplicación de tratados de libre comercio la dependencia alimentaria de los denominados países en vías de desarrollo se incrementó, procediéndose a la importación de productos ‘baratos’ que colapsaron las economías internas sin que siquiera ello se tradujera en beneficios para el público consumidor, dado que las empresas comercializadoras seguían encareciéndolos. Los tratados no fueron una garantía para mejorar la calidad de vida de los pueblos, provocando por el contrario expulsión y pobreza de muchos sectores que no podían acceder al mínimo de alimentación necesaria establecido por la Organización Mundial de la Salud, con resultados de dramática desnutrición, muerte de miles de niños, y la supervivencia de otros, no sin graves deficiencias físicas o mentales, afectándose incluso la estabilidad del tejido social, y acelerando también la destrucción ambiental.
Se impulsó el ALCA, a lo cual se sumó como amenaza adicional la de las semillas transgénicas, verdaderos proyectos criminales de empresas transnacionales que traslucen mezquindades a ultranzas.
La humanidad sigue teniendo pendiente una discusión profunda y sincera sobre si es necesario incrementar la producción de alimentos para combatir el hambre, o si los problemas esenciales son el control de los alimentos, su acumulación, y su desigual distribución. Porque parece ser que la lógica de la ganancia genera una situación de insustentabilidad de los sistemas alimentarios al sobrepasar los límites a la producción permitidos por la naturaleza.
En todo el mundo los movimientos sociales han encabezado la resistencia de los pueblos a esas políticas y tratados comerciales, para tratar de detener las iniciativas que promueve la OMC pretendiendo privatizar todos los ámbitos de nuestras vidas, ignorando los derechos humanos fundamentales reconocidos por la ONU.
El tema de la soberanía alimentaria ha sido motivo de preocupación y de reflexión propositiva por parte de la sociedad civil, pensando estrategias para alcanzar una producción de alimentos suficiente, saludable, que no vulnere a las culturas tradicionales, y que no destruya el medioambiente, para avanzar hacia sistemas alimentarios más sustentables.
En el año 2001 se llevó a cabo en La Habana, Cuba, el Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, del cual participaron alrededor de 400 organizaciones campesinas, indígenas, asociaciones de pescadores, ONGs, organismos sociales, académicos e investigadores de sesenta países de todos los continentes.
Se acordó que la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población. Esto implica la garantía de acceso a una alimentación sana y suficiente para todas las personas, principalmente para los sectores más vulnerables, como obligación ineludible de los Estados nacionales.
(La elección del lugar tiene que ver con un reconocimiento al esfuerzo de un país del Tercer Mundo que a pesar de sufrir por más de cuatro décadas el ilegal e inhumano bloqueo impuesto por los Estados Unidos y el uso de los alimentos como arma de presión económica y política, ha sido capaz de garantizar el derecho humano a la alimentación de toda su población a través de una política de Estado coherente, activa, participativa y de largo plazo).
Se hicieron muchas propuestas, como el cese a prácticas desleales de comercialización, el rechazo a las patentes sobre seres vivos, la promoción de agricultura ecológica, un reconocimiento al papel de la mujer en la producción y en la reproducción de las culturas alimentarias de los pueblos, que los Estados asuman y cumplan los compromisos adquiridos en los acuerdos y pactos internacionales, que regulen la calidad de los alimentos que se producen e ingresan a sus respectivos países, en particular los transgénicos, y que se condene el uso de los alimentos como arma de presión contra países y movimientos populares (vínculo al texto completo de la declaración final, en http://www.aprodeh.org.pe/ridhualc/forosobalim.htm).
François HOUTART es un sacerdote, teólogo, sociólogo, miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial, y un estudioso de los movimientos sociales. Preside el Foro Mundial de Alternativas conjuntamente con Samir AMÍN y vino a Argentina en 2005 invitado por CLACSO. Su conferencia, juntamente con otros documentos, fue publicada en la Colección Pensamientos, por el Instituto de Estudios y Formación de la CTA, en marzo de 2006.
Habla de la globalización de las resistencias en función de la globalización del capital y ante el neoliberalismo, que define como el período contemporáneo del capitalismo. Cita a Samir AMÍN para afirmar que después de la Segunda Guerra Mundial hubieron tres pilares de la economía mundial: el keynesianismo en Europa, como pacto social entre capital, trabajo y Estado; el desarrollismo en América Latina, como desarrollo de una burguesía nacional con un pacto social también por la parte organizada del trabajo; y el socialismo europeo, o el llamado socialismo real.
Alude a la crisis en que entraron esos tres pilares, expresando que desde los años ’70 hubo una nueva ola de pensamiento económico y prácticas que llevaron a la economía mundial a una orientación neoliberal, implicando la necesidad para el capital de reconstruir su capacidad de acumulación frente a desafíos como las nuevas tecnologías o la concentración del propio capital, por lo cual se desarrolla una doble ofensiva, contra el trabajo y contra el Estado, con importantes efectos económicos y sociales que permiten entender la lógica de las resistencias: a nivel del trabajo, la desregulación, la flexibilización, la deslocalización de los centros de producción, la disminución de los salarios y de los derechos sociales como el seguro social o la previsión, el debilitamiento de las organizaciones obreras, ofensiva que se tradujo en una drástica reducción de la participación del trabajo en el producto social con el consecuente aumento de la participación del capital, lo cual fue cruzado por una transición del mundo industrial a otro de servicios, donde la expansión de la productividad ya no permitía distribuir como antes el producto social entre el capital, el trabajo y el Estado.
A nivel del Estado la ofensiva se materializó a través de la privatización de la economía y de los servicios públicos, disminución de los medios del Estado para sus propias políticas, y concentración sobre su papel de reproducción del capital, en defensa de la propiedad privada y fortaleciendo el aparato represivo.
Los efectos sociales y ecológicos del modelo han sido muy duros, abarcando desde las profundas diferencias entre grupos sociales, desempleo, nuevos mecanismos de extracción de la riqueza del sur por parte del norte que superaron los tiempos del colonialismo y la piratería. Todo acompañado de un aparato jurídico e institucional de ámbito global como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio.
Entre las conclusiones que extrae Houtart es que “jamás hemos tenido tantas riquezas en el mundo, pero jamás hemos tenido también tantos pobres, tanta pobreza”. Situando allí ‘el desafío fundamental’, denuncia que suele hablarse, en materia de lucha contra la pobreza, siempre dentro de la perspectiva de no cambiar el sistema que la produce y de tratar –simplemente- de ‘aliviar’ la pobreza. “El milenio ha decidido ‘erradicar la pobreza extrema’ a la mitad en el año 2015, que ya se ve va a ser imposible, con una humanidad que tiene el más alto nivel de riqueza de su historia” (pág. 15).
Inserta algunos gráficos que clarifican la realidad, resaltando:
* Sólo el 20% de la población mundial se reparten el 82,7% de los recursos mundiales, mientras que entre el 80% de población restante se distribuye apenas el 17,3% de dichos recursos. A su vez el 20% más pobre de la población mundial se reparte sólo el 1,4% de la riqueza.
* La relación entre el 5% más rico la población mundial y el 5% más pobre era de cuatro en 1850, de 32 ó 33 en 1980, y de más de 70 en 2000 (el cinco por ciento más rico tiene setenta veces más que el cinco por ciento más pobre), lo que demuestra que no faltan las riquezas en el mundo para resolver el problema.
* El patrimonio de 497 billonarios que hay en el mundo a 2001 superan en más de 24 veces la suma anual que según la ONU hace falta para la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales.
* En 1.990 los cinco países más ricos del mundo (EE.UU., Suiza, Japón, Alemania y Dinamarca) tenían un PBI por habitante que superaba en más de 30 veces el correspondiente a los países más pobres, evolucionando de un punto de partida correspondiente a 1.820 en que la relación estaba en orden de 2.
* En EE.UU., en 1960, los presidentes de las grandes corporaciones ganaban 41 veces el salario medio de los obreros. La evolución experimentada durante el neoliberalismo determina que a 1999 ganen 475 s
Este lunes se presenta el proyecto de Mercado Central de la provincia
El día lunes 26 de julio, se presentará, ante la Legislatura Provincial, el proyecto de ley que crea la empresa Mercado Central de la Provincia de Tierra del Fuego Sociedad de Economía Mixta. El mismo, de autoría del Legislador Osvaldo López, es una vieja aspiración de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Tierra del Fuego y contó con los invalorables aportes de militantes de la CTA y de los Senadores Nacionales, José Carlos Martínez y María Rosa Díaz. Adjuntamos copia del proyecto, para conocimiento de los señores periodistas y su posterior debate público.