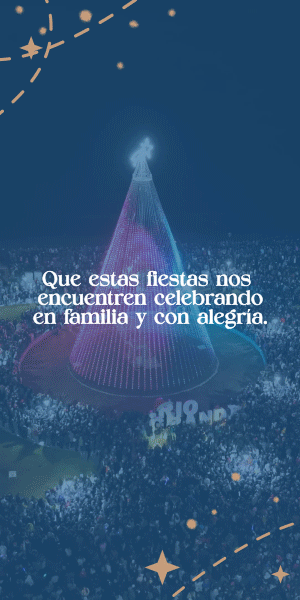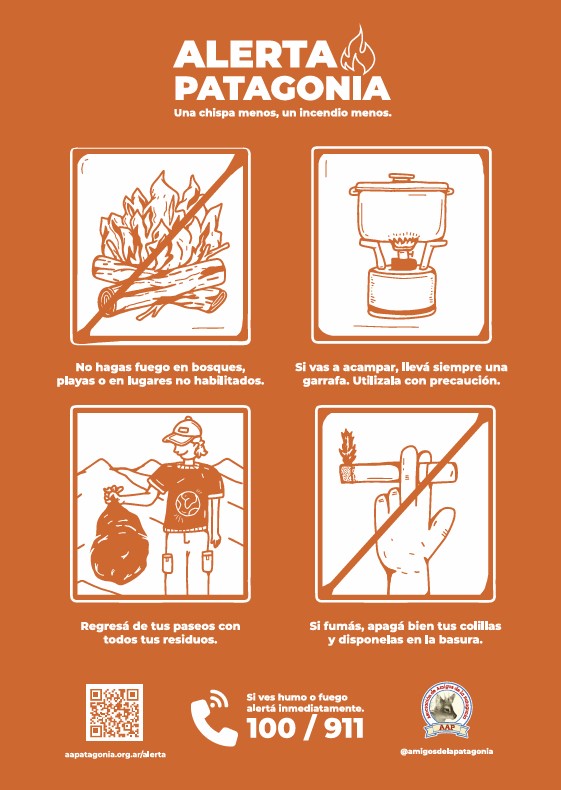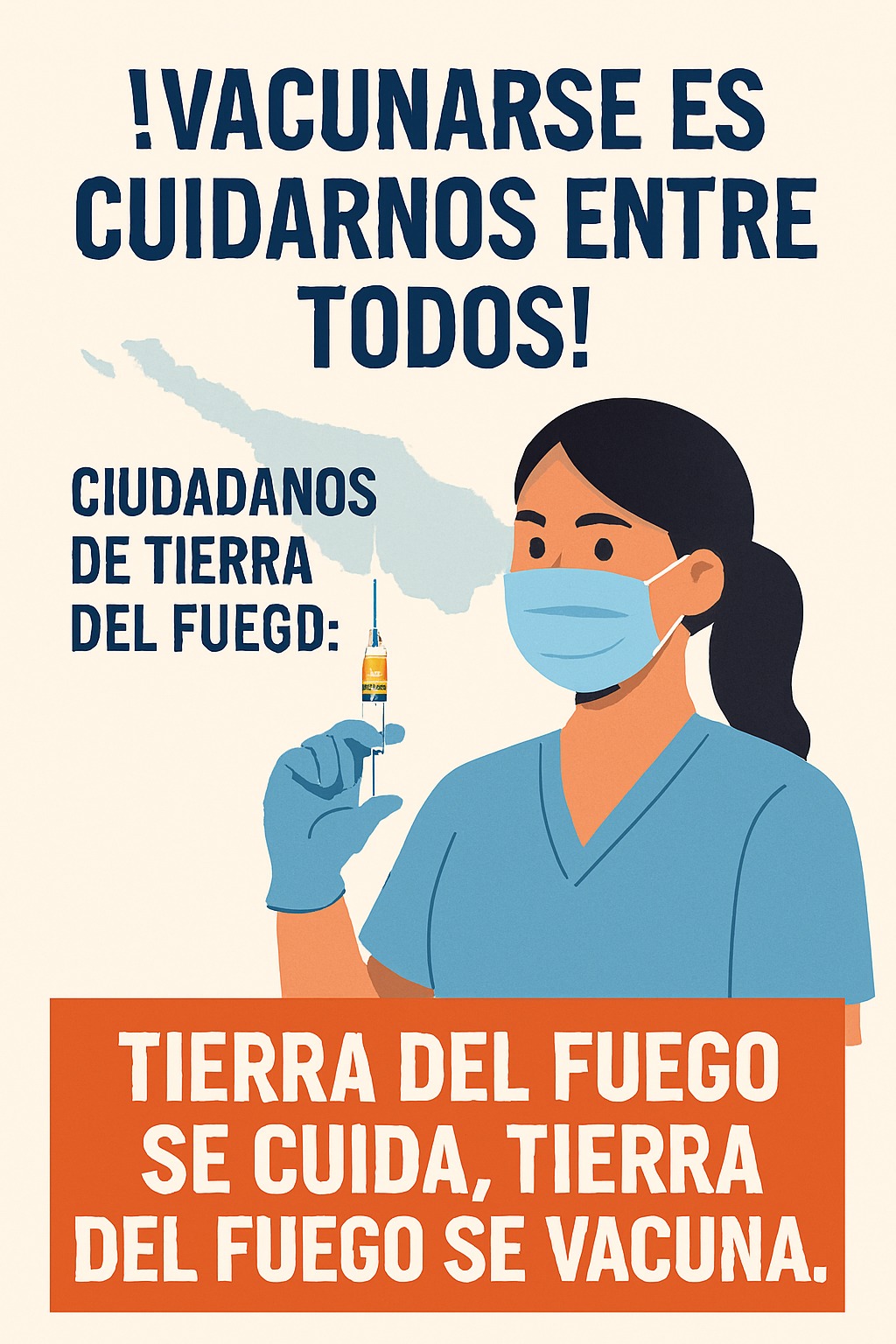I – COMENTARIO INICIAL: ALEMANIA Y EL FMI PONEN TODO LO QUE HAYA QUE PONER” PARA QUE GRECIA NO CAIGA. EL ESCENARIO INTERNACIONAL DIFICILMENTE JUEGUE EN CONTRA DE LA ARGENTINA EN LO QUE QUEDA DE 2010.
SIN EMBARGO, LA CRISIS GRIEGA PONE SOBRE EL TAPETE LAS AMENAZAS QUE E&R YA VISUALIZABA PARA EL ESCENARIO INTERNACIONAL 2011.
La economía argentina comenzó a recuperarse en el cuarto trimestre de 2009. En este sentido, no hay dudas que este año será “macroeconómicamente” mejor que el anterior. No obstante, el deterioro del modelo productivo (inflación, apreciación del tipo de cambio real; falta de inversión, plena utilización de la capacidad instalada,
pérdida de competitividad del campo) hace que las bases del proceso de crecimiento doméstico dependan cada vez menos de variables endógenas y sean menos robustas.
Este deterioro hace que la relación entre crecimiento e inflación esté más presente que nunca. El gobierno elegiría crecer al 6% anual con un aumento del nivel general de precios de 28/30%, en lugar de bajar la inflación a menos del 20% y crecer al 3/4% anual.
Lo que está claro en la coyuntura actual es que con el deterioro fiscal existente, el ritmo de expansión del gasto público, las expectativas de emisión monetaria que tiene el mercado y la dinámica inflacionaria instaurada, la economía argentina no puede crecer al 6%-7% anual y registrar un aumento del nivel general de precios inferior al
20% anual. Ambos objetivos a la vez (6%-7% de crecimiento económico con menos 20% de inflación) parecen inalcanzables.
Las bases genuinas de la recuperación económica argentina de este año provienen fundamentalmente de 2 factores exógenos, que por definición están fuera de nuestro alcance: el escenario internacional y el clima. Nuestra economía recuperó su senda de crecimiento a partir de un escenario internacional positivo y una muy buena cosecha.
Por el lado de la economía internacional, hay que destacar el impacto de la
recuperación de EEUU, el fuerte dinamismo de la economía brasileña y un mundo que se expande a más del 4% anual (con los países emergentes creciendo al 6%). Si a esto se le suman buenos precios internacionales de los commodities y una cosecha record, el resultado es una fuerte entrada neta de capitales a la economía local, mayor liquidez en el mercado doméstico, más consumo y mayor crecimiento económico.
En este marco, desde E&R veníamos destacando que el 2010 “estaba jugado” y sería un año positivo en términos macroeconómicos. Ahora bien, de acuerdo con nuestro análisis de la crisis de Europa, pensamos que su impacto no sería suficiente para reducir significativamente el precio de la soja en el corto plazo, ni para abortar por completo el vigoroso crecimiento actual de Brasil. De esta manera, la crisis griega no
alcanzaría para cortar por completo el viento de cola del resto de 2010, aunque si podría suavizarlo marginalmente.
Aún así, consideramos que la crisis de Europa pone sobre el tapete las amenazas que E&R anticipaba como escenario internacional posible para 2011; puesto que tiene todos los condimentos (en materia de riesgo), contemplados. Es decir, los problemas helénicos surgen de fuertes desequilibrios macroeconómicos (déficit de cuenta corriente y fiscal) y ameritan un fuerte ajuste fiscal.
Justamente, la probabilidad de ocurrencia de un escenario internacional traumático para 2011 tiene dos pilares: los desequilibrios macroeconómicos internacionales y los efectos del retiro de las políticas monetarias y fiscales expansivas aplicadas en 2008 /
2009 de las grandes economías (principalmente EEUU y la UE).
Por el lado de los desequilibrios internacionales, no habría que descartar por completo la posibilidad que en 2011 se disparara un proceso corrector de las fragilidades macroeconómicas globales, que podría tomar la forma de ajuste recesivo. Por el lado de las políticas monetarias y fiscales, es esperable que los estímulos expansivos aplicados durante los últimos dos años comiencen a frenarse. De esta manera, tampoco podríamos desechar que este movimiento de políticas terminara impactando negativamente en el nivel de actividad económica mundial. Se
pasaría de un mundo que “camina con muletas en la actualidad”, a un mundo “andando en silla de ruedas”. El viento de cola dejaría de soplar, los precios de los commodities (soja) caerían, el ingreso de dólares a nuestra economía se reduciría, las expectativas de depreciación del peso argentino aumentarían, la fuga de capitales podría resurgir y el nivel de actividad quedaría amenazado.
Sin embargo, a esta altura “del partido”, el paquete de ayuda financiera encabezado por Alemania y el FMI luce más como un salvataje al euro y a la unión monetaria europea, que a Grecia en sí misma. Es decir, un paquete de ayuda financiera contribuye a mejorar (en el corto plazo) las expectativas del mercado de capitales y financiero de Europa y contribuye a ponerle un piso al euro. Sin embargo, no ayuda a solucionar los problemas de fondo, que son los desequilibrios estructurales (fiscales y
de cuenta corriente) de la economía griega.
De acuerdo con nuestro análisis, los desequilibrios de Grecia (y de otros países del sur de Europa) son de una magnitud tal, que sólo podrían comenzar a solucionarse a partir de un esfuerzo conjunto de política monetaria y política fiscal. No obstante, la existencia de la unión monetaria Europea le impide a Grecia aplicar una política monetaria expansiva.
II – LAS CRISIS Y LOS DESEQUILIBRIOS: LA CRISIS GRIEGA TIENE SU ORIGEN EN LA FALTA DE CONSISTENCIA ENTRE LA POLÍTICA MONETARIA Y LA POLÍTICA FISCAL. POR UN LADO, HAY UNA POLÍTICA MONETARIA MUY RÍGIDA Y POR EL OTRO UNA POLÍTICA FISCAL MUY EXPANSIVA. LA AYUDA FINANCIERA NO CONTRIBUYE A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE FONDO.
La política monetaria de Grecia la aplica el Banco Central Europeo (BCE), que en su “centro neurálgico” tiene al Bundesbank alemán. El principal objetivo de política del BCE es controlar la inflación, que promedió (para todo el bloque) 2.2% anual durante los últimos diez años. En este marco, podría decirse que el BCE fue exitoso.
Sin embargo, la política fiscal griega es potestad del gobierno de Atenas, que nunca cumplió con el límite máximo de déficit fiscal, de 3% del PBI (establecido en el tratado de Maastrich). Por el contrario, durante los últimos diez años el déficit fiscal griego promedió un 6.4% del producto; alcanzando un 12% (2008) y 13% (2009) -del PBI- en
los últimos dos años.
La crisis griega tiene su origen en la falta de consistencia entre la política monetaria y la política fiscal: Por un lado, existe una política monetaria muy rígida que genera una moneda muy fuerte. Por el otro, se verifica una política fiscal muy expansiva que forja un exceso de gasto, llevando la cuenta corriente griega a un déficit de hasta 14 puntos del PBI (ver gráfico 7).
Sin la posibilidad de recurrir a la emisión monetaria como fuente de financiamiento, el exceso de gasto se financia sólo con mayor endeudamiento. De esta manera, la relación deuda / PBI de Grecia creció exponencialmente hasta superar holgadamente los 150 puntos del producto. Entre 2000 y 2009, Grecia emitió nueva deuda a un
ritmo anual promedio de 5.8 puntos porcentuales del PBI. Puntualmente, sólo el año pasado Grecia tomó nueva deuda por un monto equivalente a 12.8 puntos porcentuales de su producto (ver gráfico 8). Es decir, el peso del endeudamiento es cada vez mayor, el peso del pago de los intereses dentro del gasto público aumenta y las nuevas colocaciones de endeudamiento exigen tasas superiores.
De este modo, se crea un círculo vicioso del cual es muy complicado salir, ya que no se dispone de la depreciación del tipo de cambio como instrumento de política monetaria (correctiva) y sólo se puede recurrir al ajuste fiscal, que impactará negativamente en el nivel de actividad económica griego.
“A esta altura del partido”, un paquete de ayuda financiera contribuye a mejorar (en el corto plazo) las expectativas del mercado financiero y de capitales, ayudando a la Eurozona (y al euro como moneda) más que a Grecia en sí misma. Tal vez, el paquete financiero también contribuya a minimizar la probabilidad de contagio a otros países de la región (como España y Portugal), que también presentan fuertes desequilibrios
macroeconómicos; aunque no de la magnitud de los griegos
Gráfico 9: el desequilibrio macroeconómico de España.
Fuente: E&R en base BCE.
Sin embargo, el paquete de ayuda financiera no contribuye a solucionar los
problemas de fondo, que son los desequilibrios (fiscales y de cuenta corriente) de la economía helénica. De acuerdo con nuestro análisis, estos desequilibrios son de una magnitud tan considerable, que sólo podrían comenzar a solucionarse a partir de un esfuerzo conjunto de política monetaria y fiscal. No obstante, mientras Grecia forme
parte de la unión monetaria europea, no tiene a su disposición las herramientas de política monetaria necesarias para llevar a cabo una devaluación correctiva.
III – LAS CLAVES DEL ESCENARIO INTERNACIONAL: EL IMPACTO DE LA CRISIS GRIEGA NO ALCANZARÍA PARA CORTAR EL VIENTO DE COLA POR COMPLETO, AUNQUE SÍ PARA ATENUARLO UN POCO.
El sector externo ha ganado peso relativo dentro de la economía argentina en forma constante y sostenida. En la actualidad, el peso relativo del sector externo en términos del producto, en valores constantes, es aproximadamente 4 puntos porcentuales superior al promedio de la Convertibilidad. En valores corrientes, esa diferencia asciende a más de veinte puntos porcentuales
Gráfico 1: la importancia del sector externo en la economía argentina.
Fuente: E&R en base a MECON.
De esta manera, el impacto de la coyuntura macroeconómica mundial sobre el nivel de actividad doméstico es creciente y se materializa principalmente a través del sector agro exportador. En este sentido, luego del abandono de la Convertibilidad y la implementación del “modelo productivo”, la relación entre el dinamismo del campo y el nivel de actividad global creció exponencialmente. En líneas generales, se podría
decir que “si el mundo camina bien, entonces al campo y al nivel de actividad doméstico también les va bien”
No se puede dejar sin mencionar, que en la actualidad la soja es, a su vez, cada vez más determinante del nivel de actividad del campo. Es decir, la tasa de crecimiento de la producción local de soja determina cada vez más a la tasa de crecimiento del sector agropecuario. Hoy en día, la soja representa el 59% de la cosecha total, el 63% del área sembrada, el 72% del volumen exportado y el 77% del ingreso de divisas (ver
gráfico 3). Luego, los precios de la soja y del resto de los commodities agropecuarios son claves para la macroeconomía de nuestro país.
Gráfico 3: la importancia de la soja.
Fuente: E&R en base a MECON.
Por otra parte, también es clave el crecimiento de Brasil. Cuanto más crece Brasil, más bienes importa desde la Argentina y, en consecuencia, nuestro sector industrial y la economía en general, ganan mayor dinamismo (ver gráfico 4).
En definitiva, el viento de cola seguirá soplando en la segunda parte de 2010, mientras que la crisis griega no impacte significativamente en el precio de la soja (A), ni Brasil corrija significativamente el rumbo de su economía (B). Por consiguiente, es relevante hacer un análisis más profundo en estos dos aspectos.
(A) El precio de la soja en particular y, de los commodities agropecuarios en general, son función de cinco variables: i) poder de compra del dólar; ii) nivel de actividad económica global; iii) mercados financieros.
i) Poder de compra del dólar: De acuerdo con nuestro punto de vista, la crisis helénica no tendría capacidad de generar una mega apreciación del dólar (como sí lo tuvo la crisis iniciada con la caída de Lehman Brothers en 2008), que haga desplomar el precio de la soja. No obstante, sí afectaría el poder de compra del Euro. En este marco, el precio de la soja podría advertir cierto descenso, pero no de la magnitud necesaria
como para detener el viento de cola en lo que queda de 2010.1
1 Para que se manifestara una apreciación estructural del dólar frente al resto de las monedas y que dicha apreciación tuviera un efecto determinante sobre el precio de los commodities, debería
modificarse, entre otras cuestiones, la política monetaria de la Reserva Federal en los EE.UU. Es decir, si la política monetaria se tornara más contractiva y la Reserva Federal comenzara a subir la tasa de
interés, entonces la demanda de dólares subiría y el dólar podría apreciarse estructuralmente. Sin embargo, el mercado de crédito de EEUU continúa sin reaccionar, por lo que la tasa de referencia de la
Reserva Federal se mantendría en 0.25% por bastante tiempo. En este marco, con un dólar sin apreciarse fuertemente a nivel mundial, la probabilidad de que los precios de los commodities caigan sigue siendo baja.
ii) Nivel de actividad económica global: Un exceso de oferta tiende a bajar el precio, mientras que un exceso de demanda, a subirlo. Descontamos que el mundo emergente seguirá creciendo a buen ritmo. Antes de la crisis griega, nuestra proyección manifestaba que el mundo emergente crecería al 6.0% en 2010, lo cual implicaba una demanda robusta y buenos precios para la soja en particular, y los productos agrícolas en general. Si bien hay que esperar el desenvolvimiento de los
acontecimientos, no creemos que la crisis de Europa tenga la capacidad de abortar totalmente el proceso de crecimiento de los países emergentes. A lo sumo, lo debilitaría marginalmente. Por consiguiente, la demanda mundial de commodities, podría bajar levemente, aunque el precio de los alimentos seguiría siendo elevado.
iii) Volumen mercados financieros: A partir de la globalización y del desarrollo de la ingeniería en derivados financieros, la performance de los activos financieros es relevante en la determinación de los precios de commodities como el petróleo y la soja. En este sentido, cuando el S&P500; el NASDAQ; el Dow Jones y los índices bursátiles suben, los precios de los commodities crecen y viceversa.
Luego, desde nuestro punto de vista, la esfera financiera es el canal a través de la cual la crisis de Grecia puede tener mayor impacto negativo sobre el viento de cola proveniente del escenario internacional. La incertidumbre y el nerviosismo de los mercados pueden hacer que los activos financieros pierdan valor y que, por ende, el precio del petróleo; la soja y el resto de los commodities agrícolas se reduzca. Sin
embargo, la velocidad de respuesta del valor de los activos financieros juega a favor del viento de cola de 2010. Es decir, así como bajan rápidamente, los índices financieros también se recuperan velozmente. Por lo tanto, si Europa logra evitar el contagio generalizado de la crisis griega, el impacto financiero negativo sobre el precio de los commodities será acotado.
(B) Respecto del impacto de la crisis en la economía brasilera, pensamos que el principal riesgo para el sector industrial exportador nacional es que nuestro principal socio comercial decida enfriar su nivel de actividad para contener la inflación.
Puntualmente, sostenemos que si la autoridad monetaria brasileña suba la tasa de referencia (SELIC) para que la inflación se mantenga dentro de los límites de su programa monetario basado en metas de inflación (inflation targeting), el nivel de actividad brasilero se enfriaría. Con lo cual se le quitaría dinamismo a nuestras exportaciones.
Gráfico 5: las variables exógenas claves para la economía argentina no pasan por Grecia.
Fuente: E&R en base a MECON.
En definitiva, en E&R seguimos asignándole una mayor probabilidad de ocurrencia a un escenario internacional que siga siendo positivo para nuestro país en lo que resta de 2010. De acuerdo con el análisis anterior, el impacto de la crisis griega no alcanzaría para cortar el viento de cola por completo, aunque sí podría atenuarlo un levemente.
No obstante, seguimos pensando que el escenario 2011 es muy diferente al 2010 “ya jugado”. Los desequilibrios mundiales macro siguen estando presentes y las soluciones (políticas expansivas, salvatajes, etc.) que se aplican a los problemas sirven solamente en el corto plazo y tienden a potenciar esos desequilibrios.
IV – EL CRECIMIENTO DE ARGENTINA EN 2010: LA RELACIÓN CRECIMIENTO –
INFLACIÓN ESTÁ MÁS PRESENTE QUE NUNCA. EL GOBIERNO ELEGIRÍA CRECER AL 6% ANUAL CON UN AUMENTO DEL NIVEL GENERAL DE PRECIOS DEL 28/30%, EN LUGAR DE BAJAR LA INFLACIÓN A MENOS DE 20% PERO CRECIENDO AL 3/4%.
LO QUE ESTÁ CLARO EN LA COYUNTURA ACTUAL ES QUE CON EL DETERIORO DEL FRENTE FISCAL EXISTENTE; EL RITMO DE EXPANSIÓN DEL GASTO, LAS EXPECTATIVAS DE EMISIÓN MONETARIA QUE TIENE EL MERCADO Y LA DINÁMICA INFLACIONARIA INSTAURADA, LA ECONOMÍA ARGENTINA NO PUEDE CRECER AL 6/7% ANUAL Y
REGISTRAR UN AUMENTO DEL NIVEL GENERAL DE PRECIOS DE “SÓLO” UN 20% EN EL AÑO.
Desde el último trimestre de 2009, en E&R venimos sosteniendo que este año va a ser “macroeconómica mente” mejor que el año anterior. Después de un año de contracción económica, el nivel de actividad de Argentina se recupera y se retorna a un sendero de crecimiento.
El crecimiento económico actual de argentina tiene una base genuina y otra
“forzada”, que interactúan entre sí. La parte genuina se compone del buen escenario internacional, del fuerte dinamismo de Brasil y de la excelente cosecha. La base forzada está formada por la política fiscal expansiva y la emisión monetaria. La política monetaria financia parte de la política fiscal expansiva. La creación de base monetaria se efectiviza cuando los exportadores (obligados) deben liquidar sus ventas en el BCRA, que compra los dólares a cambio de los pesos que emite. Teniendo en
claro esto último, se entiende las razones por las cuales decimos que la fase genuina interactúa con la “forzada”.
De acuerdo con los datos oficiales del INDEC, el crecimiento económico del trimestre de este año es comparable con las expansiones registradas en los mismos períodos de 2007 y 2008 (ver gráfico 6).
Gráfico 6: una radiografía del crecimiento. 2010 contra 2008 y 2007.
Fuente: E&R en base a INDEC.
Puntualmente, en lo que va de este año la industria y las exportaciones están creciendo más que en el mismo período de 2007 y 2008. Sin lugar a duda, el actual dinamismo de la industria y de las exportaciones es resultado del mismo fenómeno; Brasil crece más hoy en día que en 2007 y 2008.
Paralelamente, el comportamiento de las importaciones supera hoy en día al del mismo período de 2007 y 2008, reflejando probablemente la apreciación del tipo de cambio real y la existencia de un nivel de actividad (al menos) similar al de aquel entonces.
Las ventas en supermercados y en centros comerciales (sumadas) también crecieron en los primeros tres meses de 2010 por encima de lo hicieron en el mismo período de 2007 y 2008. Este mayor dinamismo del consumo privado, se explicaría como resultado del adelantamiento de consumo futuro. En la actualidad la gente consume más para resguardarse del efecto negativo de la inflación sobre el poder adquisitivo
futuro. Es decir, la gente consume más porque prevé una mayor inflación en el futuro.
Al mismo tiempo, en los primeros tres meses de 2010 (+8.5%) el sector de la construcción creció muy por encima del crecimiento que exhibía durante el mismo período de 2007 (+3.7%) y a penas por debajo del nivel de los primeros tres meses de 2008 (+11.2%).
Sin embargo, el actual patrón de crecimiento de la construcción es muy diferente al de 2007 y 2008. Hoy en día, a diferencia de hace otros años, el dinamismo se concentra principalmente en la obra pública. En el primer trimestre de este año, el crecimiento de las obras viales (+19.8%) y de infraestructura (+18.4%) apuntaló la expansión global
de la construcción (+8.5%). En pocas palabras, la política fiscal expansiva de incentivo a la demanda estría forjando gran parte del dinamismo de la construcción.
A partir de los números oficiales del nivel de actividad del primer trimestre, en E&R pensamos que la actual administración no duda en aplicar políticas expansivas tendientes a alcanzar el mayor nivel de actividad posible (+6.0%), que tendría un correlato inflacionario que estimamos en alrededor de 28%/30% anual.
Por el contrario, si se buscara contener la inflación y mantener el aumento del nivel general de precios por debajo del 20%, el Gobierno debería moderar sus políticas expansivas y crecer aproximadamente a un ritmo de 3/4% anual en 2010.
En pocas palabras, el Gobierno debe optar entre dos opciones. Crecer más con mayor inflación o bajar el ritmo de incremento de los precios con un menor crecimiento. En E&R pensamos que el gobierno elegiría crecer al 6% anual con un aumento del nivel general de precios del 28%/30% en 2010, en lugar de bajar la inflación al 20% pero creciendo al 4%.
Lo que está claro en la coyuntura actual es que con el deterioro del frente fiscal existente; el ritmo de expansión del gasto que hay, las expectativas de emisión monetaria que tie ne el mercado y la dinámica inflacionaria instaurada, la economía argentina no puede crecer al 6%/7% anual y registrar un aumento del nivel general de
precios del 20% anual. La disyuntiva entre (más) crecimiento con (más) inflación surge de las condiciones actuales en que se encuentra la coyuntura económica argentina. Un economía puede crecer -incluso- sin inflación (como lo hizo la Argentina entre el 2003 y el 2006), pero dados los elevados niveles en que se encuentra la utilización de la
capacidad instalada y la carencia de inversión genuina destinada a expandir la frontera de posibilidades de producción, el modelo termina ajustando por precios (en lugar de por cantidades); y -en este contexto- el costo de forzar el crecimiento del PBI es la aceleración de los precios.
V – EL PROGRAMA FINANCIERO 2010 SE CIERRA CON LAS RESERVAS Y CON EMISIÓN MONETARIA DEL BCRA. NO HAY NECESIDAD DE EMITIR DEUDA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES.
Los ingresos del sector público nacional (SPN), impulsado por el mayor nivel de actividad y la aceleración de la inflación, están creciendo a un ritmo superior que el estimado originalmente a comienzos del año. En este marco, en E&R re estimamos (hacia el alza) los ingresos y el gasto del SPN. De acuerdo con nuestro punto de vista, el gobierno nacional se gastará todo el incremento adicional de los recursos con el
objeto de seguir estimulando la demanda agregada y alcanzar el mayor crecimiento económico posible.
Es decir, el incremento de los ingresos tributarios que se está verificando no se reflejará en una mejora del resultado financiero, que será deficitario en $19,000 MM
Gráfico 10: resultado fiscal del SPN en 2010.
Fuente: E&R en base a MECON.
En pocas palabras, a pesar que los ingresos se encuentran creciendo a un ritmo superior a lo originalmente proyectado, el SPN necesitará procurar financiamiento por el mismo monto que se proyectaba a comienzos de año. Las necesidades financieras totales ascendería a aproximadamente $81,000 MM durante 2010. De acuerdo con nuestras proyecciones, el Programa Financiero 2010 se cerrará sin problemas (0% de
riesgo de default) y sin necesidad de emitir deuda en los mercados financieros.
Teniendo en cuenta la refinanciación de los pasivos provinciales, el Programa Financiero se cierra con deuda intra sector público, pagando con reservas y acudiendo a adelantos transitorios del BCRA (emisión) y del Banco Nación. Es más, tampoco hace falta que el BCRA y el BNA le transfieran al sector público toda la capacidad prestable de adelantos transitorios
Variable Detalle
Actividad Económica Dato Var (m/m) Var (a/a) Dato Var (m/m) Var (a/a) Dato Var (m/m) Var (a/a) Dato Var (m/m) Var (a/a)
EMAE Base ’93=100 174.9 1.8% 2.4% 150.8 0.5% 4.9% 155.7 0.8% 6%
Indicadores de Oferta
Industria (EMI) Base ’97=100 126.7 8.6% 11.0% 104.0 -8% 5.4% 109.6 3% 11.0% 119.7 0.1% 10.6%
UCI en la Industria (var en puntos porcentuales) Prom. Mens. (en %) 79.8 1.4 5.8 66.6 -13.2 1.7 76.9 10.3 5.6 75.3 -1.6 7.1
Construcción (ISAC) Base ’97=100 146.9 -1.8% 2.6% 150.4 6.3% 2.2% 148.3 0.6% 5.2%
Indicadores de Demanda
Ventas en Supermercados A precios const. abril’ 08=100 156.2 27.0% 9.5% 130.2 7.8% 13.2% 122.9 -0.8% 13.3% 132.4 0.0% 11.4%
Ventas en Shoppings Centers A precios const. abril’ 08=100 176.5 0.8% 16.1% 110.0 -1.5% 27.8% 104.6 8.4% 33.6% 122.3 -1.9% 33.2%
Servicios Públicos (ISSP) Base ’96=100 184.2 3.7% 10.2% 185.0 0.4% 10.3% 174.7 -5.6% 10.9%
Indicadores de Confianza
Confianza del Consumidor (UTDT) ICC Nacional 40.22 -0.7% 8.7% 45.57 13.3% 38.6% 43.57 -4.4% 10.5% 41.38 -5.0% 10.5%
Confianza en el Sistema Financiero (UB) ICSF Base ’96=100 27.47 -9.8% 7.6% 28.34 3.2% 0.4% 29.59 4.4% -0.6% 29.04 -1.9% -8.4%
Confianza en el Gobierno (UTDT) ICG (mín=0 y máx=5) 1.04 -10.3% -24.1% 1.26 21.2% -16.0% 1.19 -5.6% -13.8% 1.34 12.6% -1.5%
Sector Externo
Tipo de Cambio Nominal ($/USD) Fin de Período 3.797 -0.4% 9.9% 3.823 0.7% 9.6% 3.862 1.0% 8.5% 3.875 0.3% 4.2%
Promedio del Período 3.807 -0.1% 11.2% 3.804 -0.1% 8.3% 3.851 1.2% 9.7% 3.862 0.3% 5.7%
Tipo de Cambio Nominal ($/Euro) Fin de Período 5.49 -3.6% 13.4% 5.34 -2.8% 18.1% 5.22 -2.2% 14.9% 5.20 -0.4% 6.4%
Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) Base 2001=1 2.91 -1.5% 23.5% 2.86 -1.8% 19.4% 2.80 -1.9% 17.1% 2.83 0.8% 13.4%
Exportaciones de bienes MM de USD 4,852 -1.7% 12.3% 4,423 -8.8% 18.6% 4,060 -8.2% 3.0% 4,714 16.1% 12.5%
Importaciones de bienes MM de USD 3,458 -5.2% 0.0% 3,206 -7.3% 16.2% 3,456 7.8% 29.8% 4,403 27.4% 52.6%
Balance Comercial MM de USD 1,394 8.2% 61.9% 1,217 -12.7% 25.3% 604 -50.4% -52.7% 311 -48.5% -76.2%
Finanzas Públicas
Recursos Tributarios Nacionales en MM de $ 28,162 7.9% 19.1% 29,025 3.1% 20.4% 27,377 -5.7% 13.6% 28,509 4.1% 25.2%
Resultado Financiero Nacional en MM de $ -2,889 -224.2% -69.5% 439 -115.2% -58.0% -309.9 -170.5% -148.5%
Resultado Primario Nacional en MM de $ 5,078 81.2% -242.5% 1,039 -79.5% -48.1% 1,208 16.2% -24.7%
Precios
Consumidor (IPC GBA) Base abril’ 08=100 111.69 0.9% 7.8% 112.85 1.0% 8.4% 114.25 1.2% 9.3% 115.56 1.1% 9.9%
Mayoristas (IPIM) Base ’93=100 391.55 1.2% 10.1% 395.60 1.0% 11.4% 402.11 1.6% 13.1% 408.34 1.5% 13.8%
Costos de la Construcción (ICC) Base ’93=100 365.10 0.2% 11.7% 368.80 1.0% 12.2% 376.90 2.2% 14.5% 386.10 2.4% 16.9%
Materias Primas (IPMP) Base Dic ’95=100 (en U$S) 152.99 -1.3% 26.2% 153.43 0.3% 13.3% 146.60 -4.5% 11.4% 143.21 -2.3% 11.0%
Salarios del S. Privado Registrado Base IV T ’01=100 377.22 1.3% 17.3% 382.76 1.5% 18.0% 388.53 1.5% 19.2% 397.28 2.3% 21.2%
Salarios del S. Público Base IV T ’01=100 252.23 0.0% 11.4% 252.73 0.2% 11.4% 253.67 0.4% 11.8% 260.75 2.8% 14.5%
Agregados Financieros
Reservas Internacionales En MM de USD fin Período 47,967 1.9% 3.4% 48,129 0.3% 2.4% 47,758 -0.8% 1.6% 47,460 -0.6% 2.0%
Base Monetaria Amplia En MM de $ fin Período 122,350 10.3% 11.8% 121,318 -0.8% 16.4% 116,460 -4.0% 13.9% 122,612 5.3% 25.5%
M2 (Bill. y Mon. + Cajas de Ahorro en $) En MM de $ Prom. Mens. 196,895 8.8% 13.7% 204,197 3.7% 14.5% 203,320 -0.4% 18.4% 197,617 -2.8% 18.0%
M3 (M2 + Plazos Fijos en $) En MM de $ Prom. Mens. 298,421 4.1% 11.3% 306,162 2.6% 12.7% 308,010 0.6% 14.1% 310,020 0.7% 16.2%
Depositos Totales del S. Privado En MM de $ Prom. Mens. 193,640 3.0% 19.2% 197,350 1.9% 19.8% 161,813 -18.01% -3.8% 160,105 -1.06% -5.5%
Préstamos Totales al S. Privado En MM de $ Prom. Mens. 138,956 2.2% 8.1% 140,596 1.2% 9.5% 141,148 0.4% 9.5% 143,403 1.6% 9.8%
Tasa Plazo Fijo en $ a 30-44 días TNA en % al fin Período 9.69 -0.43pp -7.56pp 9.35 -0.35pp -3.05pp 8.8 -0.57pp -2.83pp 9.0 0.2pp -3.36pp
Tasa Lebac en $ a 12 M (9M en 02) TNA en % al fin Período – – – – – – – – – – – –
Var (m/m): se refiere a las variaciones de las series desestacionalizadas.
M: miles – MM:millones
dic-09 ene-10 feb-10 mar-10
Directores: Economistas:
Rogelio Frigerio Verónica Sosa
Alejandro Caldarelli Guillermo Giussi
Mario Sotuyo
Diego Giacomini