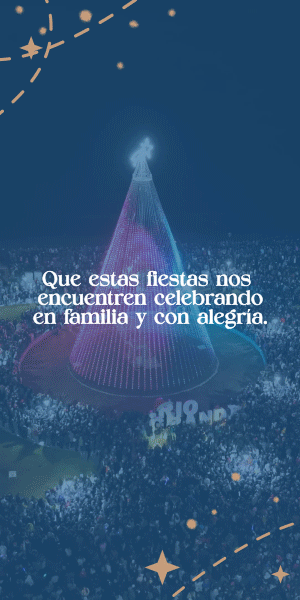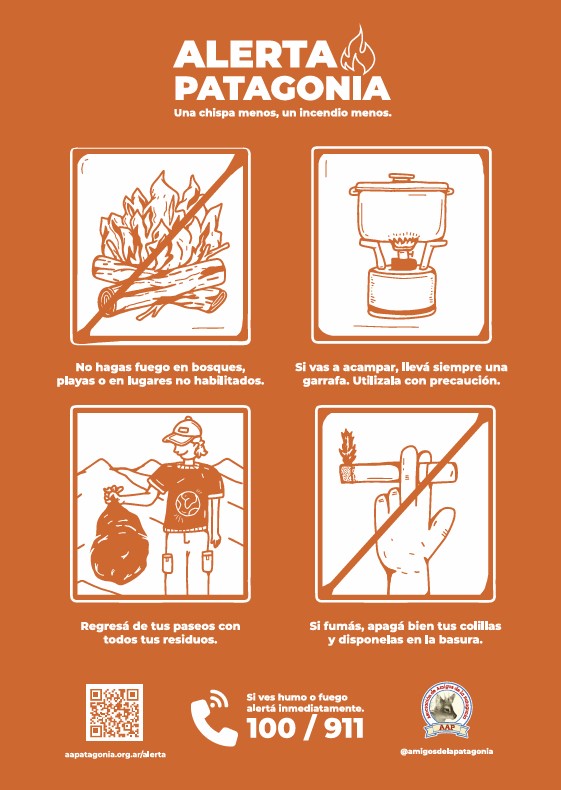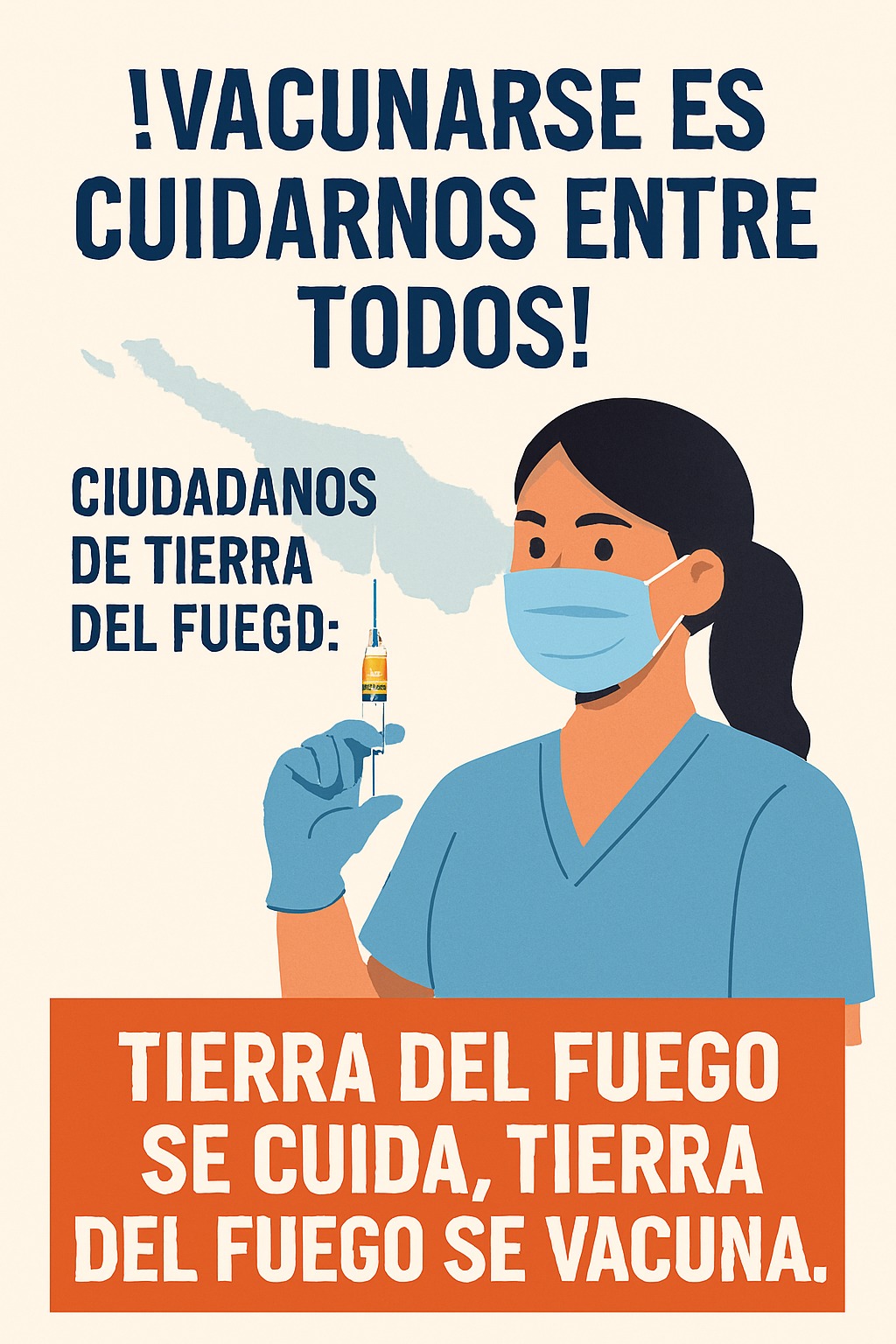1‐ BREVE COMENTARIO INICIAL: UNA POLITICA ECONOMICA QUE PRIVILEGIE “MÁS DE LO MISMO” PODRIA SER SUFICIENTE PARA LLEGAR AL 2011.
Las señales que emite el Gobierno Nacional en los últimos tiempos, nos hacen inferir que no habría que esperar grandes cambios en materia de política macroeconómica para los 2 años que quedan de mandato. Así, no habría ni un giro hacia la ortodoxia pro mercado, ni un vuelco hacia una heterodoxia pro estatista al máximo, como podría ser el modelo de Chávez o de Evo Morales. En este marco, pensamos que el gobierno
seguirá aplicando una política económica similar a la de los últimos años, que podríamos denominar: “más de lo mismo”.
La política macroeconómica seguiría siendo “más de lo mismo”, aunque el contexto macro será diferente (más difícil) al del período 2003/2007, por lo que la coyuntura podría imponer algunos “retoques” al modelo. De evidenciarse, estos cambios surgirían solo por detrás de los acontecimientos. Serian modificaciones impuestas por la realidad, no a partir de un proceso de convencimiento por parte de esta
administración. En este sentido, si bien estaría descartado un viraje hacia una política fiscal austera, se podría llegar a reducir en alguna medida la tasa de crecimiento de las erogaciones. La tasa de crecimiento del gasto continuaría siendo mayor a la de los ingresos, pero la diferencia se “achicaría” con respecto a lo que se viene observando en los últimos tiempos. El éxito de este escenario, en términos de permitirle al
Gobierno completar su mandato hasta diciembre de 2011, dependerá también de algunas variables fuera de su control, exógenas al modelo: precio de la soja; recuperación internacional y relación Real/Dólar. Estas variables, según nuestro pronóstico, jugarán a favor.
En E&R proyectamos un 2010 con un dólar más débil que el de hoy en día, precios de commodities más favorables y un mayor nivel de actividad global. En otras palabras, proyectamos que durante el próximo año la economía argentina volverá a experimentar un viento a favor, que será determinante para que volvamos a crecer. La agenda económica del gobierno puede potenciar o, por el contrario, contrarrestar este
contexto internacional nuevamente favorable. En este marco de “más de lo mismo”, se podría llegar a crecer ‐ ‐modestamente‐ el próximo año (en el orden del 1,5% del PIB.
No obstante, si la actual administración se decide a aprovechar un poco más el contexto internacional nuevamente favorable, “trabajando” para acceder a los mercados de deuda y despejando así el horizonte financiero, el crecimiento podría llegar a ser un poco más importante (alrededor del 3% del producto
2 ‐ LAS ALTERNATIVAS DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SU IMPACTO MACRO.
2.1 – El cierre de los números macro del 2009.
Luego de la derrota en las elecciones del 28 de junio, el gobierno se enfrentaba a tres
alternativas de política económica. Una opción (Alternativa 1) era retomar ideas pro mercado dejando de lado la intervención estatal, virando hacia una política fiscal en la que el gasto creciera a un ritmo menor al de los ingresos y se acumulara, en consecuencia, un mayor nivel de superávit primario. Esta opción suponía un acuerdo con el FMI y una propuesta de pagos a los holdouts y al Club de Paris para poder volver más rápidamente (y en mejores condiciones) a los mercados voluntarios de
deuda.
En el extremo opuesto del menú de opciones de política económica estaba la alternativa que profundizara mas el modelo económico aplicado en 2003 / 2009 (alternativa 3). Esta opción implicaba más intervencionismo estatal y menos mercado.
La política fiscal expansiva se intensificaría y el superávit fiscal se reduciría aún más. En este escenario, se produciría un salto más fuerte del tipo de cambio para licuar el mayor gasto público. Los agentes económicos, ajustando sus expectativas, esperarían una mayor depreciación, y por ende, la fuga de capitales no se reduciría y el nivel de
actividad seguiría deteriorándose.
Hasta el momento, el gobierno no habría optado por ninguna de estas dos opciones, que implicaban un cambio en el programa económico.
Por el contrario, el gobierno habría optado por aplicar una política de “más de lo mismo” (Alternativa 2), aunque podría verse obligado a introducir algunos cambios en virtud de la nueva realidad económica. En este sentido, en la esfera de la política fiscal, si bien no está previsto un viraje hacia una política de gasto público más austera, se podría llegar a reducir en alguna medida la tasa de crecimiento de las erogaciones.
En este marco, en la segunda mitad de este año la tasa de crecimiento del gasto continuaría siendo mayor a la de los ingresos, pero la diferencia podría “achicarse” en relación al primer semestre (sobre todo si no se consigue acceder al mercado voluntario de deuda). Sin embargo, los números macroeconómicos ya estarían “jugados” para lo que resta de 2009
2.2 – Los escenarios más probables para el 2010.
Sin embargo, los números macroeconómicos del 2010 no están aun determinados y dependen de lo que haga el gobierno en materia de política económica de aquí en adelante. No obstante esto último, está claro que el escenario macroeconómico 2010, salvo que el gobierno incurra en errores de política económica muy groseros (alternativa 3), presentará un número positivo en materia de crecimiento del producto bruto interno.
Sin embargo, si el gobierno finalmente se decidiera el próximo año a virar hacia la alternativa 1, podría llegar a darse una recuperación del nivel de actividad económica con forma de “V”, en la cual la tasa de crecimiento del producto podría elevarse al 5% o 6% anual. Este crecimiento económico sería resultado, principalmente, de la recuperación de la inversión bruta interna, que sería impulsada por el viraje hacia un
modelo “pro mercado” con menos intervencionismo estatal. A pesar de esto, en E&R le otorgamos una muy baja probabilidad de ocurrencia (10%) a este escenario. Por el contrario, si de aquí en adelante el gobierno decidiera profundizar el intervencionismo estatal y las medidas anti mercado, la tasa de crecimiento podría volver a ser negativa en 2010. No obstante, también le asignamos por ahora una baja probabilidad de ocurrencia a este escenario pesimista (ver gráfico 2).
En este sentido, estimamos que hay un 80% de probabilidad que el gobierno continúe, básicamente, con la política actual de “más de lo mismo” (alternativa 2) durante el próximo año. Sin embargo, planteamos que puede haber, a su vez, dos escenarios distintos dentro de esta alternativa. La diferencia entre ambos escenarios la define la relación de nuestro país con el FMI.
Dentro de la alternativa 2, el mejor escenario sería aquel en el cual nuestro país logra acordar en forma relativamente rapida con el FMI. Un acuerdo con el Fondo podría servir de “certificado de calidad” del programa económico, facilitando el acceso a los mercados de crédito y despejando el horizonte financiero de los próximos años. En
este marco, las expectativas de depreciación y la presión sobre el tipo de cambio disminuirían, la fuga de capitales se reduciría al mínimo, impactando positivamente en el consumo, la inversión y el nivel de actividad. De acuerdo con nuestras proyecciones el nivel de actividad económica crecería en este escenario en torno al 3% anual en
2010 (ver gráfico 2).
Por el contrario, sin acuerdo con el FMI habría expectativas de depreciación más fuertes que en el escenario con FMI, continuaría habiendo fuga de capitales (aunque a un ritmo muy inferior a la del primer semestre de 2009) y, por ende, la dinámica del consumo y el nivel de actividad serían también más débiles. En este marco, estimamos un tasa de crecimiento del producto en torno a 1.5% anual.
Si comparamos los dos escenarios de de la Alternativa 2 para 2010, observamos que firmando un acuerdo con el FMI habría una entrada neta de capitales superior, que permitiría que el tipo de cambio nominal fuese relativamente más bajo ($4.37/USD vs.
$4.55/USD sin FMI)1. Esta mayor entrada neta de capitales recrearía (aunque en menor medida) la política monetaria de 2003/2007, el Banco Central emitiría pesos para sostener el tipo de cambio, lo cual (en una economía sin crédito) es importante para contribuir a un mayor nivel de actividad. Así, en el escenario de acuerdo con el FMI, habría mayor monetización de la economía y más consumo y, por ende, un superior
nivel de actividad (crecimiento del PBI de 3% vs 1.5% anual).
En materia de inflación de precios minoristas, en E&R proyectamos que el aumento del nivel general de precios continuaría siendo elevado en 2010. En este sentido, en el escenario de “más de lo mismo”, tanto en su versión con y sin FMI, estimamos una inflación minorista del 18% anual para 2010. Es decir, en ambos escenarios la inflación es la misma. En el escenario con FMI, el mayor consumo incentiva las presiones inflacionarias, que son compensadas hacia la baja por el menor tipo de
cambio. En el escenario con FMI el tipo de cambio real se reduce alrededor de un 7% (inflación mayor a la depreciación nominal), más que sin acuerdo con el Fondo (4%).
En el plano fiscal los resultados, dado el mayor nivel de actividad económica proyectado y el mayor control del gasto, serían algo mejor en el escenario con el FMI. En este sentido, con acuerdo con el Fondo proyectamos un superávit primario
1 Tipo de cambio nominal hacia final de año.
del SPN en torno a $20,000 MM anuales para el próximo año. Al mismo tiempo, dicho número se reduce a $16,000 MM si no hay entendimiento con el Fondo.
Por el lado del programa financiero, los resultados también serían sensiblemente mejores en el escenario con acuerdo con el Fondo, ya que habría que recurrir a una menor cantidad de fuentes de financiamiento heterodoxas (ANSES y el Banco Nación). De acuerdo a nuestras estimaciones, con acuerdo con el FMI, en 2010 el gobierno nacional requeriría la mitad del financiamiento del ANSES y del BNA que
requirió en 2009. Por el contrario, sin acuerdo con el FMI, el gobierno nacional necesitaría más financiamiento del ANSES y BNA (ver gráfico 3).
Gráfico 3: los números macroeconómicos del 2010 con “más de lo mismo”. Dos versiones; con y sin FMI.
2.3 – EL rol del escenario internacional en el escenario macro argentino 2010.
Hay que tener en cuenta que optar por la alternativa 2 (y no por la alternativa 1) conlleva sus riesgos, ya que el éxito depende, en gran parte, de variables que no son controladas por el gobierno. Las probabilidades de éxito (mayor crecimiento económico) de la alternativa 2 aumentan a medida que la apreciación del real contra el dólar sea más fuerte; la depreciación de la moneda norteamericana en el mundo sea
más pronunciada; el incremento del precio de la soja sea mayor y la recuperación del nivel de actividad económica internacional sea más vigorosa. Todas estas variables jugarían en el mismo sentido, potenciando el resultado positivo de cuenta comercial, la entrada neta de dólares, el consumo y la tasa de crecimiento del PBI.
La apreciación del real brasilero contra el dólar norteamericano es positiva para el nivel de actividad económica en Argentina ya que, indirectamente, brinda protección a la industria nacional y competitividad a nuestro sector externo. Un real más “caro” brinda mayor poder adquisitivo al mercado brasilero, incentivando nuestras exportaciones hacia ese mercado. Paralelamente, un real más apreciado encarece los bienes brasileros para los consumidores argentinos, desincentivando nuestras las importaciones.
En otras palabras, un real más caro tendería a generar un resultado de cuenta comercial y cuenta corriente positivo más abultado para Argentina, generando una mayor entrada neta de dólares, que impactaría positivamente en el nivel de actividad económica doméstica. Adicionalmente, un real más fuerte impactaría reduciendo las expectativas de depreciación del peso, desalentando la fuga de capitales y por ende estimulando el consumo y nivel de actividad. En este sentido, en
el gráfico 4 se observa claramente la aceleración de la fuga de capitales impacta negativamente en el nivel de actividad.
Gráfico 4: el impacto negativo de la fuga de capitales en el nivel de actividad.
La depreciación del dólar norteamericano en el mundo acrecentaría las
probabilidades de éxito del programa económico en 2010, ya que se traduciría en un mayor precio para los commodities en general y para la soja en particular. A su vez, teniendo en cuenta que durante el próximo año nuestra moneda perdería valor con respecto al dólar, una depreciación de la divisa norteamericana con respecto a las
monedas de nuestros socios y competidores comerciales (Europa; Brasil; Chile, etc) significaría una “doble” ganancia de competitividad para nuestro sector externo, lo cual reforzaría el impacto positivo en nuestro resultado comercial, la entrada neta de dólares y el nivel de actividad.
3 – EL ESCENARIO INTERNACIONAL 2010.
La gran diferencia entre la crisis del ’29 y la debacle actual iniciada a mediados de 2008 es el comportamiento de la Reserva federal de EEUU. Mientras que entonces permaneció prácticamente inmóvil, sin hacer política monetaria, en la actualidad ha tomado “el toro por las astas” desde un primer momento, aplicando una política monetaria (y fiscal) muy expansiva y agresiva, que tiene por objeto reactivar la
economía. En este sentido, la base monetaria de EEUU se ha duplicado en menos de un año (ver gráfico 5).
Gráfico 5: la política monetaria de la Reserva Federal de EEUU desde el inicio de la crisis a mediados de 2008.
Fuente: E&R en a la Reserva Federal de EEUU
La política monetaria tarda en tener efectos reales entre 12 y 18 meses. Sin embargo, los efectos de la política monetaria sobre el tipo de cambio y sobre los precios de los activos y commodities se manifiestan más rápidamente.
3.1 – El tipo de cambio dólar / euro.
El tipo de cambio entre dos monedas, en el largo plazo, es consecuencia de las condiciones monetarias relativas entre ambos signos monetarios. En este sentido, la moneda que enfrente un exceso de demanda se apreciará y la que experimente un exceso de oferta se depreciará. Es decir, las políticas monetarias que haya detrás de cada moneda impactarán decisivamente sobre el tipo de cambio entre ellas.
Desde enero 2006 y hasta mediados de 2008, el euro se apreció sostenidamente contra el dólar (de 1.20 a 1.60 por euro), como consecuencia de una política monetaria en los EEUU significativamente más expansiva que en la Unión Europea, generándose exceso de oferta de dólares. Por el contrario, en el segundo semestre de 2008 la
moneda norteamericana se apreció (de 1.6 a 1.24) con respecto a la divisa europea.
Este ultimo comportamiento fue resultado del estallido de la aversión al riesgo, que surgió con la irrupción de la crisis internacional a mediados del año pasado. Con el crecimiento exponencial de la aversión al riesgo, los inversores internacionales desarmaron en forma masiva sus inversiones más riesgosas y se volcaron también masivamente al dólar como reserva de valor. En este marco, aún a pesar de la política monetaria expansiva de la Reserva Federal, apareció un exceso de demanda de dólares
que apreció al dólar contra el euro.
Sin embargo, este fenómeno termino siendo meramente circunstancial, ya que con la disminución de la aversión al riesgo y la paulatina y suave normalización del contexto internacional, los inversores comenzaron a salir del refugio del dólar, volviendo a armar portfolios más riesgosos. En este contexto, la demanda del billete norteamericano cede terreno y el dólar se vuelve a depreciar. De hecho, es lo que está teniendo lugar desde marzo pasado hasta la actualidad, cuando el dólar se depreció de
USD1.24 a USD1.43 por euro (ver gráfico 6).
Si bien es complicado proyectar con exactitud el tipo de cambio entre el dólar y el euro porque es difícil estimar las condiciones de equilibrio en ambos mercados monetarios, en E&R creemos que la moneda norteamericana tiene que depreciarse suavemente contra la divisa europea en el corto y mediano.
info@economiayregiones.com.ar Página11
Gráfico 6: tipo de cambio nominal entre el dólar y el euro y la política monetaria.
Fuente: E&R en base a Bloomberg.
Tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta monetaria, hay razones para pensar que en el mediano y largo plazo el dólar debería perder valor contra el euro. Por el lado de la demanda, todo indicaría que debería haber un aumento relativo de la demanda de euros en detrimento de la de dólares (ver gráfico 7).
Por el lado de la oferta, el Banco Central Europeo (con el Bundesbank en su “corazón”) prioriza con más fuerza el objetivo inflación que el objetivo nivel de actividad. Por el contrario, la Reserva Federal de EEUU está obligada (por el Congreso) a considerar ambos objetivos con la misma importancia relativa, por lo que es esperable que la política monetaria del Banco Central de Europa sea siempre más conservadora que la
norteamericana, lo cual impactaría apreciando al euro contra el dólar en el mediano plazo.
Gráfico 7: razones para que aumente más la demanda de euros que la de dólares.
3.2 – El impacto del tipo de cambio dólar / euro sobre los índices bursátiles y el precio de los commodities.
La depreciación de dólar es la contracara de la disminución de la aversión al riesgo y el desarme de los portfolios de inversión más conservadoras. Paulatinamente, se desarman las posiciones de inversión en billetes norteamericanos y se vuelven a orientar, poco a poco, hacia activos con más rentabilidad. En este marco, la demanda de dólares se reduce, la moneda norteamericana se deprecia y, al mismo tiempo, se
incrementa la demanda de activos bursátiles, experimentándose un muy importante aumento de precios en todas las bolsas mundiales.
Gráfico 8: la depreciación del dólar contra el euro y su impacto positivo en los índices bursátiles.
Fuente: E&R en base a Bloomberg.
En el gráfico 8 se observa claramente como la depreciación del dólar va en línea con el aumento de los índices bursátiles. Por el contrario, la apreciación del dólar está en línea con la pérdida de valor en los principales mercados bursátiles. Puntualmente, entre marzo y septiembre de este año el coeficiente de correlación lineal entre la depreciación del tipo de cambio del dólar con respecto al euro y la suba de los
principales índices bursátiles supera 0.822.
Lo mismo sucede en el mercado de commodities, la inyección de liquidez realizada principalmente por la Reserva Federal de EEUU (y en menor medida por otros bancos centrales) se direcciona lentamente, a medida que la aversión al riesgo disminuye, hacia otros activos. En este marco, los precios de los commodities han experimentado una muy importante mejora en los últimos seis meses. En el gráfico 9, se observa
claramente que hay una elevada correlación lineal positiva entre la depreciación del dólar frente al euro y la suba del precio de los commodities. Puntualmente, los commodities agropecuarios (soja; trigo y maíz) tienen un coeficiente de correlación de 0.80 con respecto al tipo de cambio nominal entre el dólar y el euro.
Gráfico 9: la depreciación del dólar contra el euro y su impacto positivo en el precio de los commodities.
Fuente: E&R en base a Bloomberg.
En pocas palabras, las condiciones relativas futuras de los mercados monetarios del dólar y del euro nos hacen proyectar que la moneda norteamericana se debería depreciar suavemente contra el euro en lo que resta de 2009 y en el 2010. A su vez, la relación positiva existente entre, por un lado, la depreciación del dólar (contra el euro) 2 El coeficiente de correlación lineal mide el grado de asociación lineal entre dos variables. Puede adoptar un valor entre ‐1 y 1. Cuando es 1, la asociación lineal es máxima. Las dos variables se mueven en el mismo sentido. Cuando es ‐1, la asociación lineal también es máxima, pero las variables se mueven en sentido opuesto; una sube y otra baja. Cuando el coeficiente de correlación lineal es 0, no hay relación lineal entre las variables en cuestión.
y los mercados bursátiles y, por el otro, la pérdida de valor de la moneda de EEUU y el precio de los commodities, hacen proyectar subas de precios en los mercados de activos financieros y de commodities para lo que resta de este año y durante 2010.
La suba del precio de los activos financieros, generaría un aumento de la inversión en el largo plazo. Adicionalmente, la suba de los activos financieros provocaría también un efecto riqueza positivo que incentivaría el consumo en el mediano plazo. En este marco, debería haber una reactivación del consumo y la inversión que devolviese al
mundo hacia una senda de crecimiento en los próximos meses.
En este sentido, proyectamos un 2010 con un dólar más débil, precio de commodities más favorables y un mayor nivel de actividad global. Según nuestro punto de vista, el próximo a ño la economía argentina volverá a experimentar un viento de cola externo que ayudará a que nuestra economía vuelva a crecer, lo cual es muy importante para que la alternativa 2 de política económica sea exitosa. En manos de
nuestra dirigencia estará la posibilidad de aprovecharlo o dejarlo pasar nuevamente.
Variable Detalle
Actividad Económica Dato Var (m/m) Var (a/a) Dato Var (m/m) Var (a/a) Dato Var (m/m) Var (a/a) Dato Var (m/m) Var (a/a)
EMAE Base ’93=100 171.7 0.9% ‐0.3% 164.3 ‐0.8% ‐0.4%
Indicadores de Oferta
Industria (EMI) Base ’97=100 131.20 ‐0.3% ‐1.7% 125.40 ‐0.5% 0.6% 131.30 0.2% ‐1.5%
UCI en la Industria (var en puntos porcentuales) Prom. Mens. (en %) 71.6 ‐3.1 ‐3.3 70.8 ‐0.8 ‐1.0 71.4 0.6 ‐1.8
Construcción (ISAC) Base ’97=100 134.3 ‐1.1% ‐6.1% 128.8 ‐2.9% 5.5% 133.5 0.8% ‐7.0%
Indicadores de Demanda
Ventas en Supermercados A precios const. abril’ 08=100 119.4 0.9% 12.0% 115.7 ‐3.1% 10.1% 125.5 8.5% 14.6%
Ventas en Shoppings Centers A precios const. abril’ 08=100 112.8 13.7% 4.9% 124.6 10.5% 9.5% 111.7 ‐10.4% ‐1.8%
Servicios Públicos (ISSP) Base ’96=100 162.5 ‐0.9% 7.3% 162.4 ‐0.1% 8.3% 169.4 4.3% 6.0%
Indicadores de Confianza
Confianza del Consumidor (UTDT) ICC Nacional 39.09 4.1% ‐3.0% 40.01 2.4% 1.0% 42.35 5.8% 4.6% 40.69 ‐3.9% ‐1.7%
Confianza en el Sistema Financiero (UB) ICSF Base ’96=100 30.47 ‐2.2% 3.6% 29.14 ‐4.4% 2.9% 30.55 4.8% 0.0% 30.89 1.1% ‐0.7%
Confianza en el Gobierno (UTDT) ICG (mín=0 y máx=5) 1.32 ‐2% ‐0.8% 1.34 2% 10.7% 1.23 ‐8% ‐3.1% 1.11 ‐10% ‐20.1%
Sector Externo
Tipo de Cambio Nominal ($/USD) Fin de Período 3.747 0.7% 20.4% 3.795 1.3% 25.5% 3.831 0.9% 26.4% 3.853 0.6% 27.2%
Promedio del Período 3.724 0.8% 18.2% 3.768 1.2% 23.8% 3.810 1.1% 26.1% 3.839 0.8% 26.6%
Tipo de Cambio Nominal ($/Euro) Fin de Período 5.22 5.2% 8.2% 5.34 2.4% 12.1% 5.39 0.9% 13.9% 5.52 2.4% 24.2%
Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) Base 2001=1 2.697 4.6% 0.4% 2.801 3.8% 6.9% 2.84 1.3% 8.0% 2.84 0.0% 10.2%
Exportaciones de bienes MM de USD 5,138 1.0% ‐17.7% 5,161 0.4% ‐4.3% 4,895 ‐5.2% ‐30.5%
Importaciones de bienes MM de USD 2,660 ‐4.6% ‐48.8% 3,633 36.6% ‐30.1% 3,580 ‐1.5% ‐40.7%
Balance Comercial MM de USD 2,478 7.8% 138.0% 1,528 ‐38.3% 687.6% 1,315 ‐13.9% 31.4%
Finanzas Públicas
Recursos Tributarios Nacionales en MM de $ 27,291 18.4% 12.5% 26,753 ‐2.0% 13.3% 27,013 1.0% 10.2% 25,272 ‐6.4% 4.2%
Resultado Financiero Nacional en MM de $ 669 ‐139.0% ‐88.3% ‐1,640 ‐345.2% ‐230.3% ‐570 ‐65.2% ‐117.6%
Resultado Primario Nacional en MM de $ 915 8.4% ‐84.8% 910 ‐0.6% ‐65.7% 766 ‐15.8% ‐80.9%
Precios
Consumidor (IPC GBA) Base abril’ 08=100 105.82 0.3% 5.7% 106.25 0.4% 5.3% 106.88 0.6% 5.5% 107.74 0.8% 5.6%
Mayoristas (IPIM) Base ’93=100 362.06 0.4% 5.4% 365.32 0.9% 5.1% 369.70 1.2% 6.0% 373.03 0.9% 5.6%
Costos de la Construcción (ICC) Base ’93=100 333.59 0.6% 7.4% 336.93 1.0% 8.4% 339.29 0.7% 10.1% 340.98 0.5% 6.4%
Materias Primas (IPMP) Base Dic ’95=100 (en U$S) 154.17 10.4% ‐26.9% 159.48 3.4% ‐30.3% 148.77 ‐6.7% ‐34.4% 153.39 3.1% ‐23.9%
Salarios del S. Privado Registrado Base IV T ’01=100 336.75 1.3% 19.8% 343.27 1.9% 18.3% 351.20 2.3% 17.6%
Salarios del S. Público Base IV T ’01=100 229.56 0.2% 17.6% 231.63 0.9% 15.2% 238.60 3.0% 17.3%
Agregados Financieros
Reservas Internacionales En MM de USD fin Período 46,545 0.4% ‐4.2% 46,026 ‐1.1% ‐3.1% 46,047 0.0% ‐3.2% 45,021 ‐2.2% ‐4.4%
Base Monetaria Amplia En MM de $ fin Período 99,971 0.3% 2.8% 103,185 3.2% 0.9% 101,519 ‐1.6% 3.9% 104,530 3.0% 5.5%
M2 (Bill. y Mon. + Cajas de Ahorro en $) En MM de $ Prom. Mens. 168,835 1.5% 9.0% 175,153 3.7% 12.2% 175,975 0.5% 9.2% 175,070 ‐0.5% 11.2%
M3 (M2 + Plazos Fijos en $) En MM de $ Prom. Mens. 268,157 1.5% 3.8% 271,597 1.3% 5.3% 271,753 0.1% 2.8% 274,498 1.0% 2.7%
Depositos Totales del S. Privado En MM de $ Prom. Mens. 172,395 1.0% 7.7% 174,202 1.0% 10.4% 175,238 0.6% 8.5% 178,482 1.9% 8.8%
Préstamos Totales al S. Privado En MM de $ Prom. Mens. 132,434 0.8% 12.4% 133,991 1.2% 12.9% 134,299 0.2% 12.1% 133,678 ‐0.5% 10.1%
Tasa Plazo Fijo en $ a 30‐44 días TNA en % al fin Período 12.10 1.06pp 1.19pp 12.37 0.27pp ‐1.4pp 12.55 0.18pp 1.06pp 12.27 ‐0.27pp 3.56pp
Tasa Lebac en $ a 12 M (9M en 02) TNA en % al fin Período ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Var (m/m): se refiere a las variaciones de las series desestacionalizadas.
M: miles ‐ MM:millones
may‐09 jun‐09 jul‐09 ago‐09