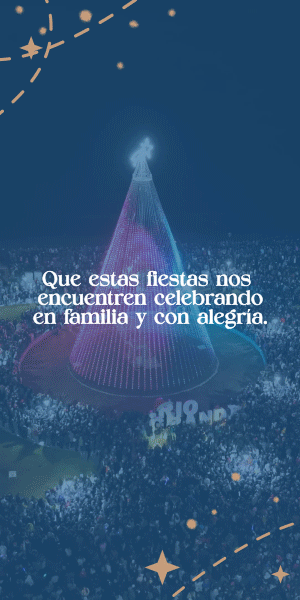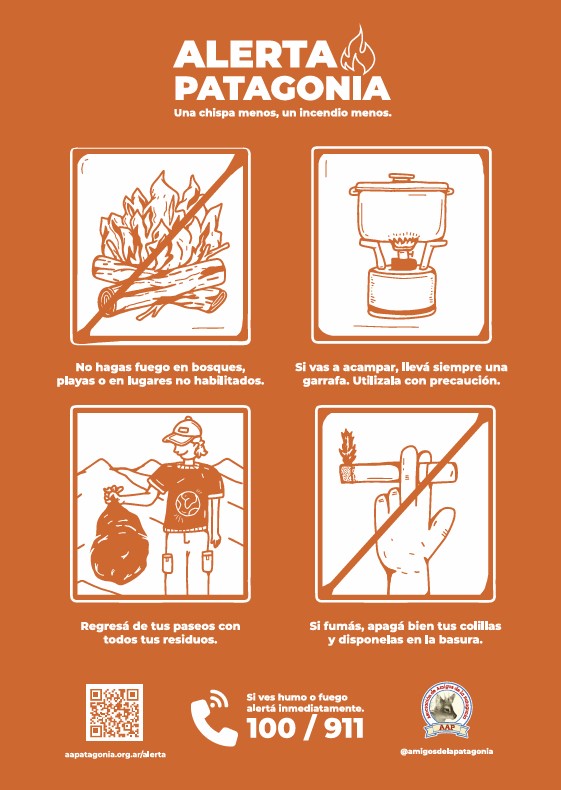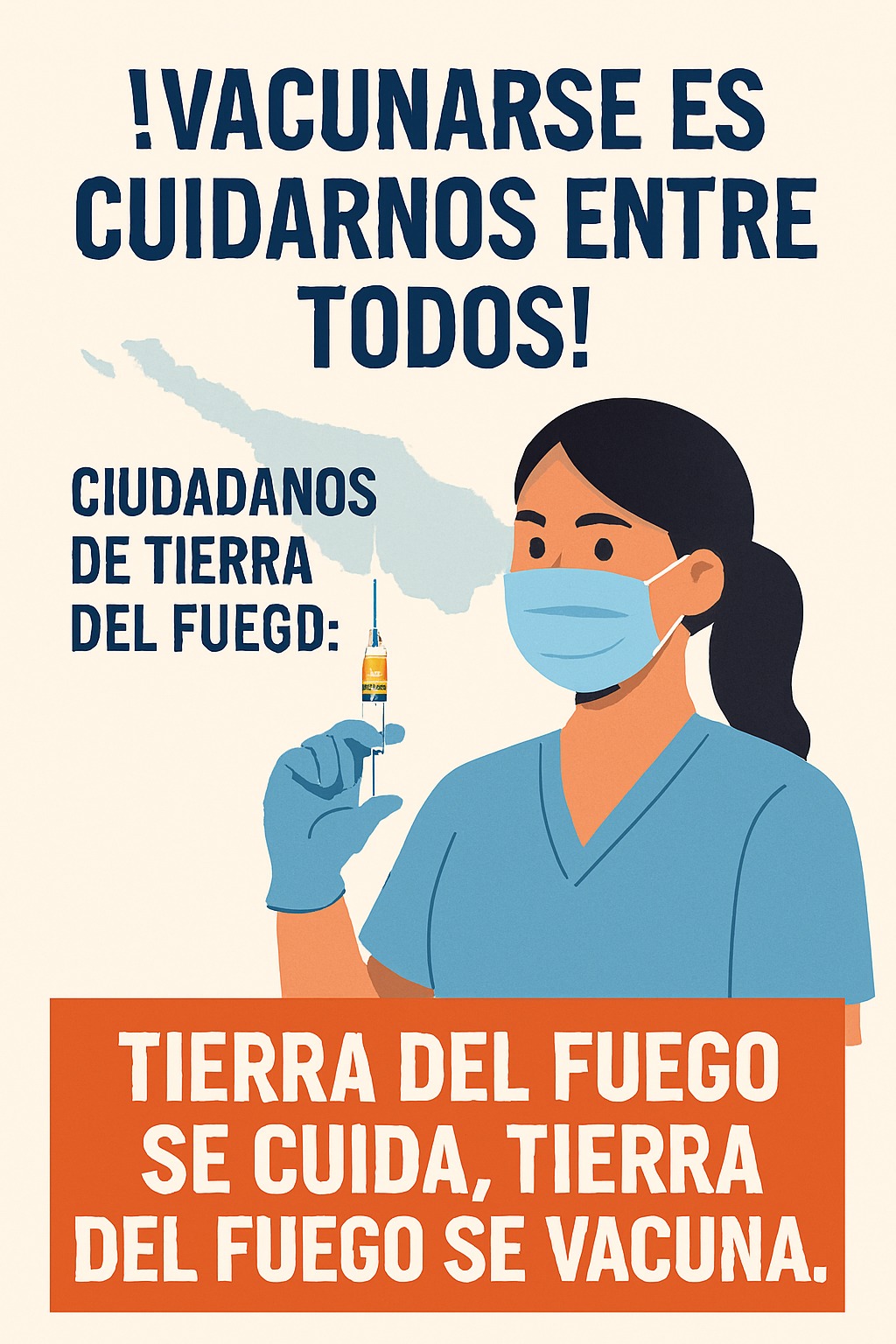Se rompe el círculo virtuoso que acompaño el fuerte crecimiento
económico del período 2003‐2007: menor entrada de dólares implica menor monetización ‐por parte del BCRA‐; y lo que es lo mismo, menor inyección de liquidez en el sistema, menos consumo, menos producto, menos empleo, etc.
Paralelamente, la elevada presión tributaria que impone el Gobierno para desarrollar su política fiscal expansiva, junto con otras medidas poco populares, como la nacionalización de las AFJPs, la intervención del INDEC o el conflicto entre el Gobierno Nacional y el campo por las retenciones a las exportaciones, han generado incertidumbre y desconfianza, incentivando una fuerte fuga de capitales que arremete directamente
contra el nivel de actividad, potenciando los males anteriores. La caída en la demanda de pesos (que no es más que la contracara de la fuga de capitales) retrae inversiones, a la vez que reduce el consumo durable, dado que los agentes eligen demandar dólares en lugar de gastar sus ingresos en bienes y servicios.
Básicamente, son estas las causas de la recesión que atraviesa la economía argentina. Si bien, la coyuntura internacional influye en la recesión local, los principales orígenes se encuentran en las propias inconsistencias de política económica que ha desarrollado la
actual administración.
No obstante, con un soja por encima de U$S450 por tonelada hacia fin de año, un mundo con mejor “sensación térmica”, un dólar más débil (y un real más fuerte) y, un potencial acuerdo con el FMI que garantice cerrar el Programa Financiero 2010, se estría en condiciones de volver a crecer ‐modestamente‐ durante el año próximo. En este marco, el acuerdo con el FMI exigiría introducir, al menos, tres cambios importantes en materia de
política económica:
Primero, impone modificar la política fiscal, haciendo crecer el gasto por debajo del ritmo de expansión de los recursos para volver a acumular superávit primario. Segundo, exige refundar el INDEC. Tercero, obliga a solucionar el tema de los hold‐outs y el club de París.
Aún en este escenario optimista, la salida de la crisis sería suave. Una salida dinámica de la crisis requiere fuertes niveles de inversión, y no se visualiza aún un contexto apropiado tanto internacional como doméstico.
Está claro que nuestro país no saldrá, ni acortará su actual recesión aplicando las tradicionales políticas contra cíclicas expansivas fiscales y monetarias que se aplican en otros países del mundo. La política fiscal pro cíclica, excesivamente expansiva e inflacionaria, aplicada durante el período de bonanza 2006/2008 nos quitó esa posibilidad.
El sector público nacional no ahorró en épocas de “vacas gordas”, y, por ende, hoy no tiene margen para aumentar el gasto e intentar amortiguar la actual recesión. Además, la caída de la demanda de dinero y fuga de capitales impiden hacer política monetaria expansiva (contra cíclica). En otras palabras, Argentina no tiene herramientas fiscales ni monetarias para salir y acortar la recesión. Por el contrario, depende básicamente, de
seguir contando con la suerte de un mundo que continúe “jugando a favor” y también, de adoptar políticas racionales que por lo menos, no profundicen la actual salida de capitales del sistema y permitan el regreso del país al mercado voluntario de deuda. La suerte que nos viene acompañando en los últimos años nos da, ahora, una nueva oportunidad, está en nosotros aprovecharla.
En el otro extremo, un escenario más negativo no debe descartarse si se continúan cometiendo errores de política. Estos errores, que rofundizarían y alargarían la actual recesión, se podrían resumir como una intensificación de las políticas aplicadas durante los últimos dos años: Es decir, si luego de las elecciones, la actual administración incrementa la tasa de crecimiento del gasto y deteriora, aún más, el superávit primario,
continúa con su política de expropiación para el sector privado, intensifica su intervención en los mercados y sigue cambiando las reglas de juego debilitando la seguridad jurídica y las instituciones, la recesión actual no sólo se profundizaría, sino que se prolongaría en el tiempo. Así, mientras el mundo se encontrase saliendo de la crisis global, Argentina podría
estar sistemáticamente hundiéndose aún más en su actual recesión.
EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009
Durante el primer trimestre del año, la economía argentina creció un 2% respecto a igual período de 2008, según la estimación del INDEC. Sin embargo, en relación al cuarto trimestre de 2008, el Producto Bruto Interno se expandió en un 0,1%, en términos desestacionalizados, evidenciando claros signos de desaceleración económica. En efecto,
la tasa de crecimiento trimestral es la menor desde el 2003.
Evolución Interanual del PBI (Variación Porcentual Anual) Crecimiento 2007 = 8,7% Crecimiento 2007 = 6,8% Fuente: E&R en base a INDEC
Analizando la evolución del producto (a precios constantes) por el lado de la Demanda y Oferta Global se observa que el Consumo Privado creció un 1,5% en relación al primer trimestre de 2008, manifestando un menor ritmo de crecimiento del principal motor de nuestra economía (se expandía un 8,3% durante el mismo período de 2008), que actualmente representa el 67% de producto. En tanto que el Consumo del Sector Público, mostró un incremento anual del 6,8%, superior al ritmo de expansión de igual trimestre de 2008 (6,6%). En efecto, el gasto público parece ser la única variable que no exhibe una marcada desaceleración, dada la intención del gobierno de amortiguar la caída en el nivel
de actividad mediante políticas fiscales expansivas.
Por su parte, la Inversión Bruta Interna Fija se redujo un 14,2% durante el primer trimestre de 2009, luego de mostrar una merma del 2,6% durante el último trimestre de 2008. De este modo, la IBIF representa el 19% del PBI. Dentro de la Inversión en Equipo Durable de Producción, sobresale la caída del componente importado, cuya tasa de decrecimiento en el primer trimestre del año (‐38%) superó ampliamente el registro del componente de origen nacional, cuya reducción alcanzó sólo un 7,3% durante el mismo
período. De este modo, la inversión en equipo durable presentó una merma interanual del 28% en términos agregados.
En tanto que la inversión en construcción ‐que absorbe el 61% de la IBIF total‐ presentó una caída del 2,3%, mostrando claros signos de recesión, si se lo compara tanto con los registros del mismo período de 2008 (10,1% a/a), como con los registros de los últimos cinco años.
La buena performance que había mostrado la inversión en los últimos años llevó a que la participación de esta en el PBI se haya recuperado hasta superar los niveles previos a la crisis iniciada en el segundo semestre de 1998. No obstante, el actual contexto de incertidumbre, con expectativas de devaluación y su consecuente fuga de capitales,
desalientan la evolución de la inversión, en tanto que se reduce el horizonte de predecibilidad.
Desempeño de la Inversión y sus Componentes (Variación Interanual en %) Inversión Interna Bruta Fija Construcción Equipo Durable de producción
Fuente: E&R en base a INDEC Las Exportaciones de bienes y servicios registraron una reducción interanual del 11,8% en el primer trimestre de 2009, como consecuencia directa del estallido de la crisis internacional –durante el tercer trimestre de 2008‐ que impacta en la economía
argentina deprimiendo los precios y las cantidades exportadas. Mientras que las importaciones de bienes y servicios cayeron un 24% aproximadamente, respecto del primer trimestre del año pasado, impulsadas por la merma de compras de bienes de consumo y ‐sobre todo‐ de capital.
Por sector Analizando los componentes del PBI por el lado de la oferta, se observa una marcada diferencia en la dinámica de los sectores productores de bienes respecto de los productores de servicios. A priori, los sectores productores de bienes registraron una reducción de su producción cercana al 3,2% anual, forjada por el desempeño del sector
agrícola‐ganadero (‐14%), industrial (‐1,2%), de la construcción (3,5%), de explotación de minas y canteras (‐0,4%) y de la pesca (‐2,5). Paralelamente, los sectores productores de servicios fueron los más dinámicos durante el mismo período, al exhibir una expansión
del 4,7%, impulsado por el crecimiento de las actividades de intermediación financiera (4,7%), del transporte, almacenamiento y comunicaciones (7,3%), de las actividades inmobiliarias (5,5%), de la hotelería y gastronomía (5%) y del comercio mayorista y minorista y el turismo (2%).
Obsérvese que todos los sectores productores de bienes presentaron caídas en sus niveles anuales de producción, en tanto que los sectores productores de servicios registraron incrementos de producción. Concretamente este comportamiento responde a la modificación de precios relativos que trajo aparejada la crisis internacional. En
efecto, una de las consecuencias más inmediatas de la crisis fue deprimir el precio de los commodities (materias primas, alimentos, energía, metales, etc.). La reducción del precio de estos bienes en el mercado internacional se traslada inmediatamente al mercado doméstico generando modificaciones en las elecciones de producción de los
empresarios; Es lógico pensar que una reducción unilateral de los precios finales de determinados bienes tienda a deprimir los niveles de rentabilidad de dichos productos.
Así, la evidencia empírica pone de manifiesta que mientras que los precios de los bienes crecen sólo un 2,9% entre el primer trimestre de 2009 y el mismo período de 2008, los precios de los servicios se incrementan un 16,5% durante el mismo período, según el índice de precios implícitos del PBI. De este modo, la modificación de precios relativos, tiende a modificar los niveles relativos de producción.
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS IMPLÍCITOS
El Índice de Precios Implícitos (IPI) del PBI1, es un indicador que, a diferencia del IPC, no mide la inflación correspondiente a una canasta específica de bienes y servicios, sino del conjunto total de bienes y servicios finales que conforman la economía. En este sentido,
debe tenerse presente que el IPI no representa una medida alternativa al Índice de Precios al Consumidor (IPC), precisamente porque no releva exclusivamente aquellos precios que deben ser abonados por los consumidores finales, sino que esta medición también abarca
precios relevantes para los productores, como el de las materias primas (oro, plata, trigo, maíz, soja) y otros precios mayoristas cuya evolución no necesariamente es percibida por los consumidores. En este marco, el IPI serviría como un elemento adicional para identificar aquellos sectores de la economía en los cuales los aumentos de precios están acelerándose y aquellos otros en los cuales se están desacelerando.
1 El IPI, o deflactor de la economía, es el cociente entre el PBI a precios corrientes y constantes (en este caso, tomando como base los precios de 1993).
De acuerdo a los datos difundidos por el INDEC, el IPI registró una variación interanual del 9,6% durante el primer trimestre de 2009, exhibiendo una clara desaceleración respecto de los últimos cuatro trimestres.
6%). En ambos casos, la inflación se desacelera sucesivamente desde principios de 2008 como cons ecuencia de la caída del nivel de actividad, junto con de la reducción del precios de los alimentos.
Como se mencionó en los párrafos anteriores, el aumento registrado por el IPI durante el primer trimestre de 2008 estuvo explicado principalmente por la evolución de los precios de los servicios, que crecieron un 16,5%, registrándose fuertes subas en los precios del sector inmobiliario (16%,), del sector de comercio (15,6%), de la gastronomía y hotelería (16,7%) y de la intermediación financiera (14,8%). Mientras que los precios de
los bienes crecieron sólo un 2,9%, en términos interanuales, impulsados por la expansión de los precios en la industria manufacturera (11%), y de la construcción (14,5%).
Director
Rogelio Frigerio
Economistas
Verónica Sosa
Alejandro Caldarelli Mario Sotuyo
Guillermo Giussi
Diego Giacomini
Fuente:Economía y Regiones.