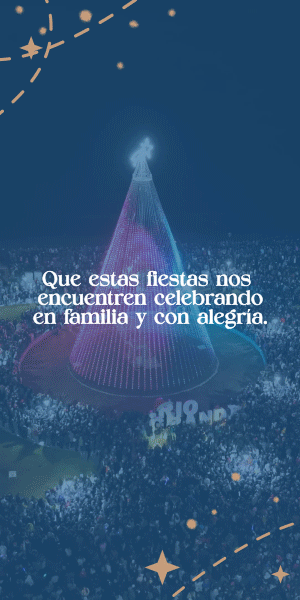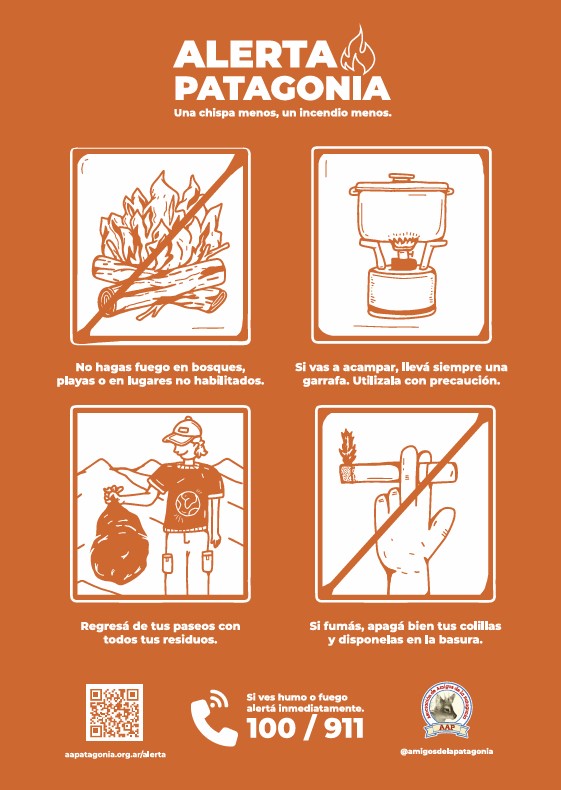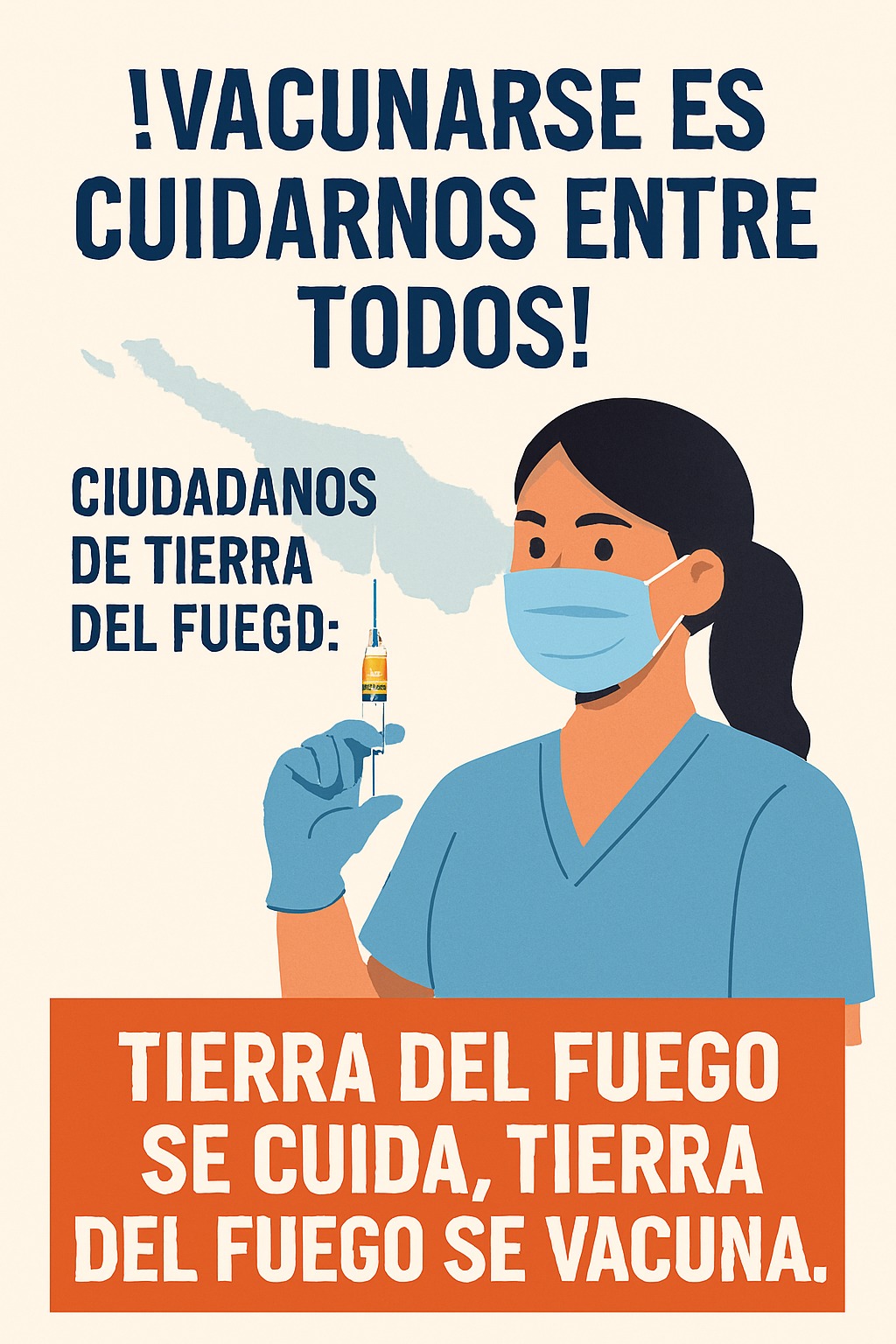Las negociaciones salariales resultan condicionadas por los problemas en el mercado laboral: crece el temor a la pérdida del empleo y se acota el margen para las subas que pueden ser absorbidas por las empresas en un contexto recesivo.
Por primera vez en varios años se registra un deterioro del mercado laboral que junto a la inflación aún elevada (especialmente respecto del mundo), complica el panorama social.
Desde 2007 los indicadores socio-económicos comenzaron a deteriorarse por la aceleración de la inflación -especialmente en alimentos-. En efecto, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2008 la CBA creció 86% y la CBT 76%, elevando en 2008 la pobreza a 30,5% y la indigencia al 10,6% de la población.
A futuro, las perspectivas no son favorables. Los ingresos ya se ven afectados por el deterioro del empleo, la mayor informalidad y subas salariales muy acotadas. Asimismo, si bien el incremento de la CBA y CBT se ha moderado –acumulan a abril subas de 4,2% y 4,4% respectivamente- la inflación está aún latente.
El problema es que el fin del ciclo expansivo nos encuentra con una pobreza elevada -en torno del promedio de los últimos 20 años y por encima del 27,7% registrado en el censo de 1980-.
La experiencia muestra que los problemas de empleo y de inflación avivan el flagelo de la pobreza e indigencia. Tal es el caso de la hiperinflación (1989-1991), las extraordinarias tasas de desocupación de los ’90 y la crisis de 2001.
Fomentar la creación de puestos de trabajo sin descuidar la estabilidad de precios, es clave. Tampoco sirve garantizar baja inflación a costa de estancamiento y desempleo elevado.
El mercado laboral no oculta la recesión
El aumento del ingreso familiar ha sido el principal motor del consumo en los últimos años. Entre 2004 y 2007 creció, en términos reales, a un ritmo acumulativo de 14% anual. Sin embargo, en 2008 la elevada inflación, los shocks internos (conflicto con el campo, la estatización de las AFJP) y el fin del viento de cola externo deterioraron bruscamente los ingresos.
El primer revés se corresponde a la caída del salario real: en 2008 las remuneraciones netas del sector privado se redujeron 0,5% i.a. al deflactarlas por la inflación real (IPC Ecolatina). Sin embargo, a partir del cuarto trimestre del año pasado los problemas de empleo comenzaron a ser el factor clave.
Desde fines de 2008 la actividad productiva local se viene ajustando al nuevo nivel de demanda –interna y externa-. Según estimaciones propias, el PBI cayó 1,5% i.a. en el último trimestre.
Este escenario recesivo no tardó en condicionar al mercado laboral: a fines del año pasado las suspensiones, reducción de horas extra y acortamiento de la jornada laboral afectaron a la mayoría de las ramas productivas. Para peor, en 2009 los despidos comenzaron a ganar terreno.
Según Tendencias Económicas en el primer cuatrimestre de 2009 las suspensiones alcanzaron a 163.276 trabajadores y 105.532 fueron relegados de sus puestos de trabajo, cuando apenas un año atrás ascendían a 24.000 y 6.000 respectivamente.
Asimismo, la creación de nuevos puestos de trabajo está estancada. En el primer trimestre el índice de demanda laboral –elaborado por la UTDT- cae fuerte en todas las regiones. Más aún, se encuentra en niveles similares a los de 2001 en el GBA.
En el mismo sentido, se destaca una disminución de entre 15% y 30% i.a. (dependiendo de cada Banco) en las altas de cuentas bancarias de haberes en el primer trimestre de 2009. Esta tendencia pone en relieve dos fenómenos muy negativos: una disminución en la creación de empleo y/o un incremento de la informalidad laboral.
Según un relevamiento sobre 430 pequeñas y medianas industrias (de entre 10 y 200 empleados) realizado por el observatorio PYME, en el primer trimestre del año el empleo cayó 10% i.a.
En el mismo sentido, en base a datos de Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, en el sector el empleo registrado se redujo 13,1% i.a. en el primer bimestre del año.
Por su parte, el ajuste en el sector financiero ya era evidente en el segundo semestre de 2008: la nómina de trabajadores en las entidades financieras privadas se redujo 2,4% respecto de junio de 2008.
Bajo este contexto, las negociaciones salariales resultan condicionadas: crece el temor a la pérdida del empleo y se acota el margen de negociación salarial de los sindicatos. Desde el punto de vista de los empresarios, la caída en la actividad reduce las posibilidades de otorgar las subas pretendidas.
En este sentido, varios gremios acordaron aumentos de suma fija hasta agosto y postergaron las subas porcentuales: Luz y Fuerza, Empleados de Comercio, Unión de Tranviarios Automotor, Mecánicos y Calzado.
Sin embargo, otros sectores como bancarios, gastronómicos, camioneros y metalúrgicos continúan focalizándose en la mejora del poder adquisitivo de sus salarios.
Las pujas salariales continuarán persistiendo en tanto la inflación socave el poder adquisitivo de los trabajadores. La solución provisoria de postergar las negociaciones hasta después de las elecciones no despeja el problema de raíz, sólo lo pospone.
En síntesis, por primera vez en varios años se registra un deterioro del mercado laboral que junto a la inflación aún elevada (especialmente respecto del mundo), complica el panorama social.
El frente social en problemas
La pobreza y la indigencia –junto a otros indicadores como mortalidad infantil, alfabetismo, calidad de vida, distribución del ingreso, etc.- son datos clave a la hora de analizar la realidad social de un país.
Estos indicadores socio-económicos dependen de la evolución de los ingresos de los hogares y el incremento de los costos de la Canasta Básica Total (CBT) y la Alimenticia (CBA). En última instancia, están relacionados al ciclo del empleo (cantidad y calidad) y a la “carrera” entre precios y salarios.
En épocas de crisis, la pobreza y la indigencia suben con fuerza -por aumento del desempleo y/o problemas inflacionarios-. Por el contrario, en períodos de auge tienden a reducirse pero en forma más gradual -por mejoras del mercado laboral y/o del salario real-.
En la hiperinflación (1989-1991) la pobreza alcanzó casi a 40% de la población del GBA , por la espiral de los precios. La estabilidad lograda en los primeros años de la convertibilidad permitió bajar la pobreza a menos de 20% (en 1993).
Durante los 90´s la inflación dejo de ser un problema pero hubo un fuerte deterioro del mercado laboral que erosionó –paulatinamente- los ingresos de los hogares. La desocupación mantuvo una tendencia creciente: superó el dígito en 1994 y no volvió a esas tasas hasta 2006.
Tras el estallido de la convertibilidad se combinaron dos factores negativos: una tasa de desempleo en torno de 20% y un brote de inflación –por la devaluación- que contrajo fuerte el salario real. En este contexto, la pobreza pasó de 37% de la población en 2001, a afectar a más del 50% de los argentinos en 2002 (récord).
La recuperación del empleo, la actividad y los salarios en un contexto de baja inflación, permitió entre 2003 y 2006 un continuo descenso de la pobreza e indigencia hasta llegar a niveles del 29% y 10% respectivamente.
A pesar del fuerte crecimiento de 2007, los indicadores socio-económicos dejaron de mejorar por la aceleración de la inflación focalizada especialmente en alimentos. El quiebre de tendencia se consolidó el año pasado por el menor dinamismo del empleo y los elevados incrementos de precios.
Según nuestras estimaciones la CBA creció 86% y la CBT 76% entre diciembre de 2006 y diciembre de 2008, por lo que no sorprende que la pobreza haya afectado en 2008 a 30,5% de la población, y la indigencia a 10,6%. El problema es que el fin del ciclo expansivo nos encuentra con una pobreza elevada -en torno al promedio de los últimos 20 años y por encima del 27,7% registrado en el censo de 1980.
A futuro, las perspectivas no son favorables. Por el lado de las familias los ingresos se ven afectados por el deterioro del empleo, el crecimiento de la informalidad y las menores subas salariales. Asimismo, si bien el incremento de la CBA y CBT se ha moderado (acumulan a Abril subas de 4,2% y 4,4% respectivamente) la inflación está aún latente. En otros términos, aumentos de los productos de primera necesidad a un ritmo superior a 1% mensual en un contexto de rápido deterioro del mercado laboral es un problema grave.
La experiencia muestra que los problemas de empleo y la inflación avivan el flagelo de la pobreza e indigencia. Pero su efecto combinado es devastador. Fomentar la creación de puestos de trabajo sin descuidar la estabilidad de precios, es clave. Asimismo, de poco sirve garantizar una inflación baja si hay estancamiento y desempleo.
Fuente:Ecolatina especial para La Licuadora