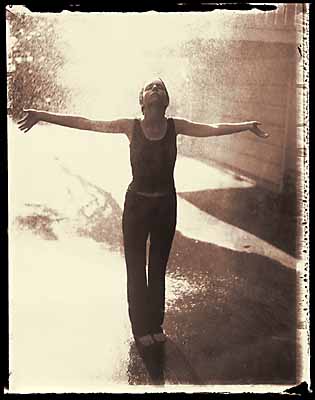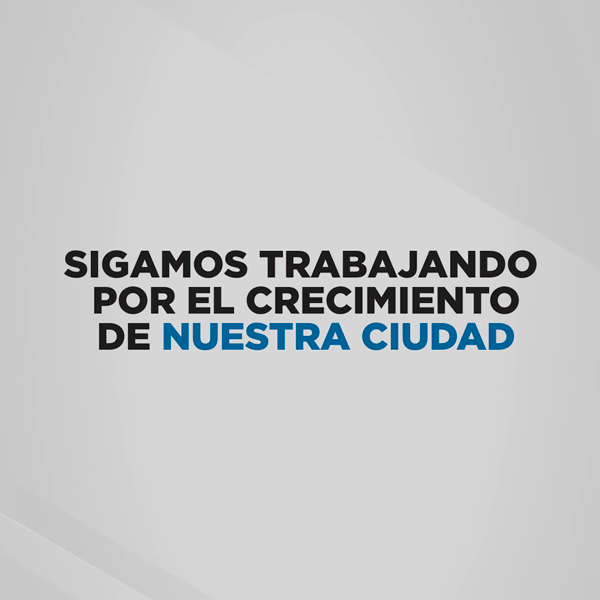El proyecto se llama Greshem Proyect, (en castellano, Proyecto Lluvia) y se propone aumentar la cantidad de precipitaciones en zonas áridas del planeta mediante la instalación de un material que, en teoría, podría producir lluvia artificialmente. Gracias a ello, incrementaría los bajos niveles de producción agrícola en un significativo 40 por ciento. En términos sencillos: una forma de eliminar o minimizar el impacto de la sequía en la agricultura. La investigación liderada por el profesor Leon Brening del Departamento de Física de la Universidad de Bruselas y especialista en modelado atmosférico de la NASA, se lleva a cabo en la Universidad de Ben Gurión del Neguev (Israel), y también colaboran científicos Belgas y norteamericanos. Concretamente, el proyecto logró desarrollar un material térmico que absorbe la luz del sol e irradia calor a la atmósfera. Como efecto, se generan nubes que, a su vez, provocarán lluvia. «No intentamos luchar contra el fenómeno de la sequía a escala global, pero sí localmente», dijo Brening.
El gran descubrimiento de Brening fue la superficie negra. Se trata de un material capaz de elevar su temperatura a 40 grados centígrados, fabricado especialmente para este proyecto por Aktar, una empresa israelí dedicada al desarrollo de superficies de características particulares. La idea de usar una superficie para absorber luz, generar calor y producir lluvia existe desde los años 60. Sin embargo, faltaba el material que permitía que tal superficie funcionara. El Greshem Proyect arrancó oficialmente en julio del año pasado, con la búsqueda del material adecuado para generar los 40 grados de exceso de calor necesarios para arrastrar vapor de agua a la atmósfera. No fue fácil. Hubo pruebas con asfalto y con películas de polímeros, pero no consiguieron elevar la temperatura más allá de los 17 grados. No era suficiente, pues la capacidad del material para alcanzar altas temperaturas es la clave para generar precipitaciones, ya que es lo que permite al aire elevarse y cargar con él la humedad.
Para lograr la lluvia artificial, el Proyecto Greshem prevé cubrir superficies de entre cinco y nueve kilómetros de cuadrados con el material oscuro. El lugar seleccionado para este propósito deberá ser uno cercano a la costa, pues son necesarias la humedad y las brisas del mar para que el sistema funcione adecuadamente. «Una superficie de 9 kilómetros cubiertos puede proveer de lluvia a 80 kilómetros cuadrados determinados», apunta Brening.
La construcción de esta «isla de calor» cuesta aproximadamente 40 millones de euros, pero no tiene gastos de mantenimiento y es ecológica.
De acuerdo al planteo de Brening, de la superficie negra se elevará aire con 40 a 50 grados centígrados mayor que la temperatura reinante. La diferencia entre las corrientes de aire elevará el cálido, a medida que se eleve, la temperatura bajará y la humedad se condensará, formando vapor de agua y nubes. De este modo una zona en la que las precipitaciones anuales son de 150 milímetros podrían aumentar a 600 o 700 milímetros anuales. La zona oscura deberá instalarse cerca del mar, para nutrirse de la humedad necesaria.
Pero, observa Celeste Saulo, la atmósfera no es un sistema tan sencillo: «El planteo de la investigación es un poco simplificador. Los mecanismos de la lluvia son más complejos que eso. Hace falta no sólo un ascenso de aire cálido, sino también humedad. Lo que creo que se plasma en este experimento es que se genera calor en superficie, pero no garantiza humedad. Cuando estos dos factores no se combinan exitosamente, no llueve. Por ejemplo en Buenos Aires, que es una ciudad muy húmeda, hay días con un 90 por ciento de humedad, sin embargo no precipita, porque no se produce el ascenso de aire. Y a la inversa, cuando prendo una estufa en mi casa, el aire caliente sube. También puede haber alguien que se duche en el baño justo al lado y genere humedad, sin embargo, no se larga a llover en el living».
Hubo objeciones para el proyecto, como por ejemplo el tener que sacrificar una superficie de tierra, o el impacto ecológico que puede tener la generación de lluvias allí donde no suele haberlas. «Por supuesto que provoca un impacto. En principio, sabemos que el agua no se destruye ni desaparece, permanece en diferentes estados, puede ser líquido, vapor, precipitaciones. Siempre sale de algún lado. Es decir que si provocamos lluvias en determinado perímetro, estará dejando de llover en alguna otra parte», explica Saulo. «Cuando experimentamos en la atmósfera es muy difícil medir el impacto, no es como una investigación en un laboratorio, donde las condiciones están controladas. Si se trata de la atmósfera es difícil cuantificar el impacto, una vez que la modificamos no sabemos cómo hubiera reaccionado de no haberla modificado».
Por ahora la investigación parece estar lejos de solucionar los problemas de escasez de agua. «Me sorprendería gratamente si tuvieran un impacto cuantificable y exitoso en la relación costo beneficio», señala Saulo. «Me parece que se trata de un experimento interesante a nivel de curiosidad, pero a nivel científico con poco manejo de la complejidad que tiene la atmósfera. Es una simplificación».
Antecedentes: nubes bombardeadas
Hasta ahora se buscó provocar lluvia artificial pero a partir de nubes reales. Por ejemplo en China, hace unos meses, el gobierno de Beijing bombardeó las nubes con algunas sustancias que las obligaron a llover. El mismo sistema fue estudiado por Cuba el año pasado, para contrarrestar una sequía de más de una década. Pero nunca se logró producir nubes artificiales.
En Argentina la investigación está orientada a lo que se conoce como Lucha Antigranizo, es decir, minimizar el impacto de las piedras sobre las cosechas (los autos fueron víctimas inusuales). «El principio que fundamenta la investigación es que las gotas se forman gracias a micropartículas que están en la atmósfera. Si agrego artificialmente más micropartículas afines a la formación de hielo, la masa de agua tendrá que repartirse entre más partículas, formando piedras más pequeñas y menos dañinas».
María Farber De la redacción de Clarín.com
mfarber@claringlobal.com.ar