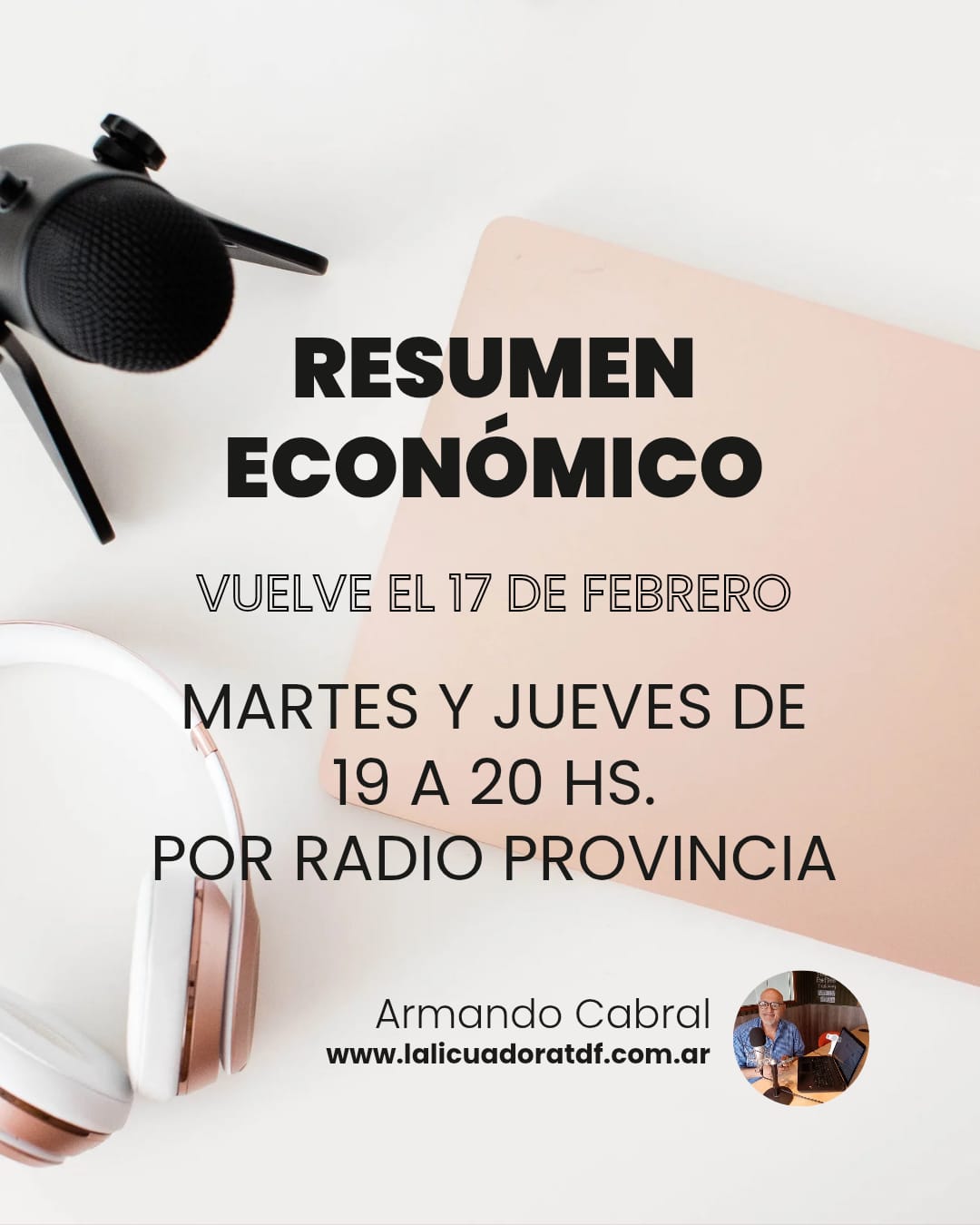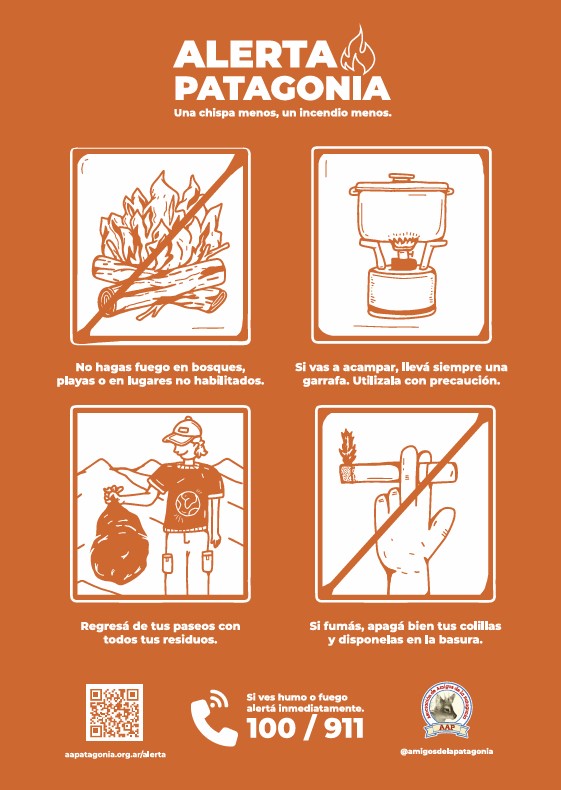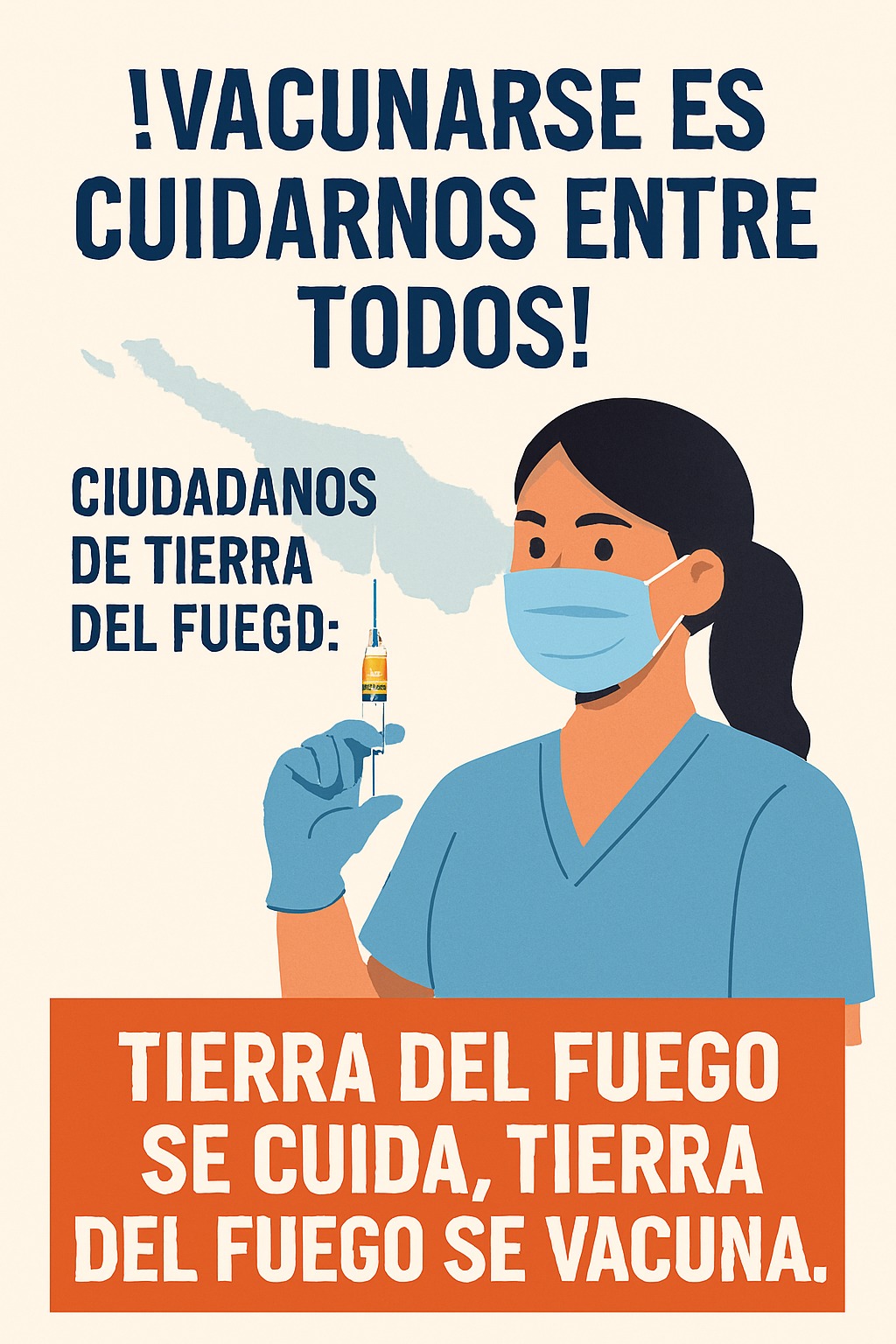Como se hace para defender por ejemplo la política fiscal del Kirchnerismo cuando por ejemplo de los diputados nacionales por Tierra del Fuego, votan leyes que van en contra de los intereses de la provincia, ¿ a quien representan?, como hace un legislador del Frente para la Victoria para apoyar una tarifaría, cuando sabe perfectamente que su presidenta le recortó los envíos de coparticipacion en 25% a su provincia? y que eso obliga a un aumento de impuestos que movilizó a media provincia. Y que esa misma política ha generado un caos social en otros 17 estados.
No es fácil, las posturas ambivalentes de uno u otro lado siembran solo incertidumbre y el malestar crece aunque unos y otros lo nieguen.
Tierra del Fuego, no es ajena al desbarajuste generalizado y los argumentos a la hora de fundamentar los hechos de los últimos tiempos, son banales, faltos de contenido y con una preocupante tendencia al mas al fanatismo que a la mejora de las políticas de estado.
A los peronistas no les gusta que los miren con cara de pocos amigos por lo que ha venido haciendo su socio político el FPV, por ejemplo el recorte de la 19640, el decreto 1277 o el 751, pero al gobierno de la provincia si y ahí tenemos el primer conflicto.
Rios le tiró la pelota del impuestazo a la legislatura y cuando el FPV se planto y dijo no hablo de «actitud desestabilizante», todo sirve para distraer, mientras la deuda con los municipios supero los 100 millones de pesos, las escuelas no funcionan, los hospitales están parados y el 95% del presupuesto se va en salarios.
Rios no va a ir a explicar nada, pero el PJ y el FPV cometieron un error fatal poner la cara por el gobierno de la provincia ponerse a la cabeza del rechazo y ahora deben explicar o transparentar porque hay que aumentar impuestos, cuando desde nación hace 4 meses se pidió cuidar el gasto, mejorar la recaudación y administrar mejor.
La conclusión es, o el peronismo se para en el lugar del peronismo, pone lo que hay que poner y manda a la gobernadora a reclamar y/o denunciar lo que le corresponde en concepto de pacto fiscal y dejar de tributar el 15% lo que es como decir unos 800 millones de pesos en 3 años, puede también convocar al Concejo Económico y Social y plantear el desmanejo de las cuentas publicas o simplemente rechazar este impuesto con argumentos que tengan que ver con la realidad social de Tierra del Fuego y no con la visión unitaria del gobierno nacional.
Finalmente el FPV debe ordenar su discurso si no quiere quedar mas «pegado» de lo que ya esta a esta sensación «destituyente» de la que ya hablan todos en el PSP a quienes nación evidentemente les desconectó la manguera de aire y están en terapia a 3 años y cuatro meses de terminar su gestión y a nadie le gusta este tipo de aventuras aun cuando sean un invento de un grupo desesperado de dirigentes que son incapaces de reconocer que se han equivocado y ademas se les termino el discurso de la distribución equitativa de la riqueza.
Por si algunas cuestiones referidas a la cuestión de políticas económicas peronistas se les ha olvidado aquí un recordatorio. Porque es difícil de creer que un peronista pueda estar de acuerdo con las políticas impopulares del gobierno nacional.
La política económica peronista
El primer gobierno de Perón (1946 –1952) continuó y profundizó el proceso ISI[1]. Se ha discutido mucho acerca de la política económica de los dos primeros gobiernos peronistas, tal vez más por apasionamiento político que en el marco de un debate técnico formal. Una de las pocas coincidencias generalizadas acuerda que cada uno de los mandatos de Perón representa una etapa diferenciada. La primera, hasta 1952, que es la que nos ocupa en este tramo del trabajo, presenta un marcado protagonismo del Estado y cambios profundos en la distribución del ingreso, tanto entre sectores sociales como de la producción. La segunda etapa, 1953 – 1955, se caracteriza por un sesgo de mayor apertura de la economía y una tendencia de acercamiento a las políticas ortodoxas.
“Las diferencias del peronismo frente a la experiencia del pasado inmediato no consistían tanto, según su discurso original en el carácter innovador de las medidas implementadas y de los mecanismos utilizados, como en su fusión en un proyecto más definido, cuyo objetivo proclamado no era la mera adaptación a los cambios mundiales, sino el rediseño del perfil productivo y socioeconómico del país.”[2]
Los cuatro pilares del primer discurso económico peronista fueron: mercado interno, nacionalismo económico, rol preponderante del Estado y papel central de la industria. El Estado cobró creciente importancia como regulador de la economía en todos sus mercados, incluido el de bienes, y también como proveedor de servicios.
La activa participación del Estado en la actividad económica, sumada a la política salarial distributiva y a la recapitalización de la industria que, más por problemas de oferta que de regulaciones, había estado imposibilitada de equiparse durante todo el periodo de guerra, presionaron sobre la demanda global, que creció a una tasa desproporcionadamente más alta que la oferta, provocando un explosivo aumento de las importaciones. Este hecho implicaría el nacimiento de la alta inflación en la Argentina.
Tabla 1: Distribución del ingreso neto. Años seleccionados 1935 -1950. [3]
Año
Retribución del trabajo
Retribución del capital
1935
46,8
53,2
1940
46,0
54,0
1945
45,9
54,1
1946
45,2
54,8
1948
50,2
49,8
1949
56,1
43,9
1950
56,7
43,3
La política monetaria y la creación del Banco Central
En la elaboración del proyecto de creación del Banco Central tuvo decisiva importancia Raúl Prebisch. Contemplaba un organismo mixto pero con importante participación del Estado Nacional, frente a otro que aspiraba a que el control estuviera en manos de los bancos privados. Prebisch pensó en un Banco Central que contara con las siguientes atribuciones:
· Detentar la exclusividad de la emisión monetaria.
· Mantener reservas de oro o divisas como respaldo de esa emisión.
· Regular el crédito y los medios de pago.
· Inspeccionar y controlar a los bancos y demás entidades financieras.
· Otorgar redescuentos.
· Controlar el mercado de divisas.
· Intervenir en forma activa en los mercados de dinero y cambios.
El Banco inició sus actividades en junio de 1935. A partir de 1936 se fijaron tasas de interés máximas del 2,5% anual para los depósitos en caja de ahorros y de 2,5 y 3% anual para los depósitos a plazo a 90 y 180 días respectivamente[4].
Gráfico 6: Composición accionaria del BCRA en 1935. [5]
Bajo la dirección de Prebisch, el Central se caracterizó por una política definidamente anticíclica. Se aplicaron políticas monetarias expansivas en los momentos de recesión y contractivas en los de expansión. A partir de 1944, y hasta 1947, se introdujeron algunas reformas sustanciales[6], que se detallan a continuación:
8537/44: Creación del Banco de Crédito Industrial, que tendría por objeto el otorgamiento de créditos destinados a fomentar el desarrollo de la Industria Nacional. Reglamentada por ley 22695 / 44
14957/46: Establecimiento de las normas para la organización y funcionamiento del Banco Central de la República Argentina
14962/46: Modificación del régimen bancario a los efectos de lograr su mejor contralor por el Estado.
15344/46: Quita de la personería jurídica a la CPI (Corporación para la Promoción del Intercambio)
15350/46: Creación del IAPI. (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio)
Decreto 15353/46: Reestructuración de la Comisión de Valores, para el contralor de las Bolsas de mercados de Valores, creadas en 1937
15651/46: Modificación de la composición del directorio del BCRA
Decreto Ley 8503 / 46. Principales aspectos[7]
Nacionalización del Banco Central de la República Argentina.
“Promover el desarrollo de la industria[8], el mejoramiento de la producción agrícola ganadera, (…) y la elevación de la riqueza nacional”
“Promover un amplio movimiento de rehabilitación económica que asegure y facilite a la población los más altos niveles de consumo que puedan lograrse y se aplique a los progresos técnicos y científicos…”
“Orientar y planificar la economía, garantizando la estabilidad, el nivel de vida y el pleno empleo”
Las funciones otorgadas al BCRA por la antigua ley 12.155 como banco mixto, dominado por la mayoría de la banca privada, para emitir billetes, comprar y vender oro, concentrar divisas, (…), regular la cantidad de créditos y los medios de pago, no deben estar sometidos a los intereses privados, ya que son fines propios del Estado”.
En 1946, con Perón ya convertido en presidente electo, se nacionalizó el BCRA, mediante el decreto ley 8503 /46.
Simultáneamente, tuvo lugar una política de asignación discrecional del crédito, mediante la conformación de bancos oficiales especializados: El recién creado Banco de Crédito Industrial apoyó la actividad de la industria y la minería, el Banco de la Nación lo hizo con el agro y el comercio, el Banco Hipotecario Nacional financió la construcción de viviendas, y la Caja Nacional de Ahorro Postal los créditos de consumo. La Caja fue además el organismo al que se asignó el impulso de la captación del pequeño ahorro surgido de las nuevas políticas distributivas.
El valor de la tasa activa[9] difería según el destino de los créditos y era resorte discrecional y único del Estado Nacional. Todos los depósitos de los bancos públicos y privados fueron nacionalizados. Con esta medida, sumada al control absoluto de la emisión monetaria (en virtud de la nacionalización del BCRA), el Estado obtuvo la hegemonía de las fuentes de creación de dinero del sistema. Asimismo y, en contrapartida, asumió la garantía total de los depósitos bancarios.
Decreto ley 11554 / 46
Referido a la política de redescuentos y depósitos bancarios[10]
“Cuando (los bancos) otorgan sus préstamos crean depósitos que al moverse activamente por cheques que entre ellos se giran, desempeñan la misma función monetaria que los billetes, a los que (…) tienden a sobrepasar en importancia. […] Parece claro que recibir los fondos que la población deposita en los bancos (…) es en verdad algo muy parecido a un privilegio que sólo puede ser admitido como una especialísima concesión de la autoridad pública, bajo severas condiciones de vigilancia y contralor ejercida por el Estado, como intérprete del interés general de la colectividad”
“Que los depósitos bancarios son trabajo y ahorro del pueblo argentino y por tal motivo deben cumplir las funciones que el Estado les asigne”
“Que los depósitos bancarios deben cumplir los fines que les establezca el Banco Central en la función de regular el crédito y los medios de pago, los que deben adecuarse al volumen real de los negocios”
El conjunto de medidas que expresa el apartado denota claramente un fuerte estímulo al consumo, en detrimento del ahorro, para este subperiodo. Pese a la aparición de una incipiente inflación, la demanda de dinero permanece alta durante toda la etapa, aunque con tendencia declinante a partir de 1950.
Gráfico 7. Demanda de dinero para M1 y M2. 1935 – 1952. En puntos porcentuales del PBI[11]
Política fiscal
Ya a partir de 1933, como parte de las estrategias adaptativas descritas más arriba, se registra un significativo aumento del gasto. No obstante, entre 1935 y 1937 se verifica la existencia de superávit fiscal.
A los efectos de financiar el gasto, se reorienta la política de recaudación (que hasta entonces había dependido casi exclusivamente de los ingresos de la Aduana), hacia la captación de recursos mediante el gravamen de la actividad económica interna. Se instrumenta el impuesto a los réditos y se gravan numerosas actividades anteriormente exentas.
Tabla 2: Gasto público en el periodo 1946 – 1952. En australes de 1960. [12]
Año
PBI
Gasto
Gasto/PBI
1946
649,91
161,33
24,82%
1947
722,2
221,43
30,66%
1948
761,77
320,49
42,07%
1949
751,88
220,83
29,37%
1950
755,25
222,15
29,41%
1951
784,6
226,25
28,84%
1952
745,12
223,18
29,95%
Entre 1945 y 1948, se lleva a cabo una política fiscal procíclica. El gobierno acompañó la aceleración económica con una marcada expansión del gasto. La estructura de ingresos se reformula en este momento sobre la base de tres ejes principales:
· Reforma del sistema impositivo, con tributos a los beneficios empresarios y a la riqueza personal.
· Nuevo sistema previsional: Su generalización incrementó la recaudación vía el ingreso masivo de aportantes, mientras los beneficiarios del sistema se iban incorporando en forma paulatina.
· Control absoluto del Estado del producido del comercio exterior y de la liquidación de las divisas provenientes del mismo.
La inversión
A partir de 1933, cobra impulso el sector manufacturero, favorecido ahora por el control de cambios y la suba de aranceles y se convierte en principal destinatario de la inversión.
La ISI tendía fundamentalmente a la producción de bienes de consumo destinados al mercado interno. El proceso productivo de éstos dependía de insumos y bienes de capital importados, lo que presionaba sobre la balanza de pagos, en especial cuando las divisas generadas por las exportaciones del agro no alcanzaban para financiar estas importaciones.
El crecimiento de la inversión hasta 1938 descansó en la IED[13], como una consecuencia natural de la recuperación económica mundial. Pero a partir de entonces, y por el resto del periodo bajo análisis, a causa de la guerra primero y por otros motivos que se analizan más adelante después, la inversión extranjera desapareció de la Argentina.
Otro dato significativo de esta etapa es que durante la misma iniciaron su actividad industrial (en el marco del proceso ISI) un importante grupo de pequeños y medianos emprendimientos de capital nacional, financiados íntegramente con ahorro interno privado. Algunos de ellos, como el encabezado por Torcuato Di Tella (padre), estaban destinados a alcanzar un importante grado de desarrollo en el futuro cercano.
Gráfico 8: Stock de capital por sectores. 1929 – 1939. En pesos moneda nacional de 1950.[14]
El gráfico muestra que el total del incremento neto de capital para toda la década 1929 – 1939 está explicado por el desarrollo del sector manufacturero.
Observando el cuadro siguiente, pueden apreciarse dos momentos claramente diferenciados. La inversión interna entre 1935 – 1945 sólo excepcionalmente supera el 13% del producto, y llega a uno de sus niveles más bajos en 1944, un año antes de la finalización de la guerra. En este tramo, el ahorro interno la financia íntegramente (excepto en 1938), pese a la política fiscal expansiva característica de todo el periodo. Entre 1947 y 1952, la inversión crece fuertemente por la necesidad de reequipamiento de la industria, impedida de hacerlo durante el conflicto bélico, y supera con creces al ahorro, especialmente hasta 1950. Los cambios entre el primer y el segundo momento se explican por medio de la cuenta de reservas internacionales. La inversión total de 1939 – 1946 se financia con ahorro interno, y la brecha S – I de 1947 – 1952, ante la ausencia de inversión extranjera se resuelve mediante la liquidación de existencias de oro y divisas.
Tabla 3: Ahorro – inversión 1935 – 1952. En puntos porcentuales del PBI.[15]
Año
Ahorro total
Inversión bruta
S – I
1935
0.2043
0.1023
10%
1936
0.1989
0.1082
9%
1937
0.1527
0.1116
4%
1938
0.0907
0.1935
-10%
1939
0.1669
0.1255
4%
1940
0.1469
0.1247
2%
1941
0.1479
0.1481
0%
1942
0.1598
0.1235
4%
1943
0.1949
0.1258
7%
1944
0.1697
0.1087
6%
1945
0.1946
0.1207
7%
1946
0.1592
0.1620
0%
1947
0.1096
0.2351
-13%
1948
0.0742
0.2731
-20%
1949
0.0838
0.2170
-13%
1950
0.1293
0.2181
-9%
1951
0.1459
0.2396
-9%
1952
0.1353
0.2230
-9%
Entre 1941 y 1946 el ahorro privado excede al ahorro interno neto de la economía, hecho que solo esporádicamente vuelve a repetirse.
Gráfico 9: Ahorro total e inversión bruta 1935 – 1952, en porcentaje del PBI.