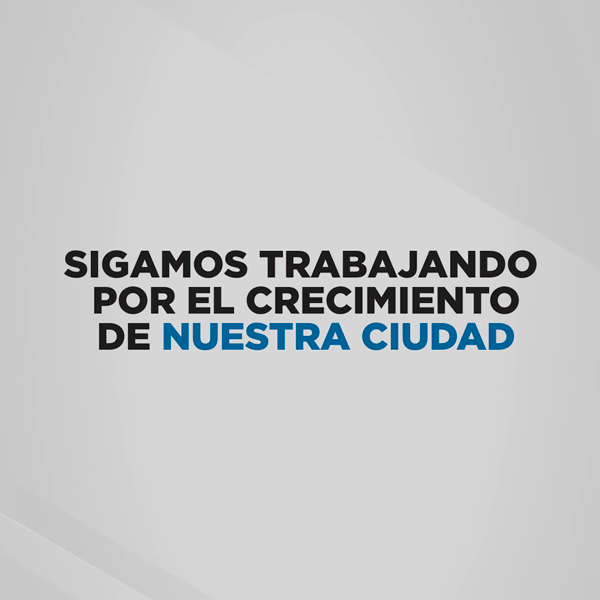Los padres de Fernando, Rosa y Félix, recurrieron a la Justicia, por medio de una ONG, y un juez falló que debían internarlo en la Fundación Favaloro, donde hoy aguarda en una habitación del 5° piso, rodeado de globos y rompecabezas, el órgano que le permitiría sobrevivir. Su caso fue considerado urgente por el Incucai y está en lista de espera.
Cada vez son más los pacientes que recurren a la Justicia y obtienen tratamientos y medicamentos que el sistema de salud les niega, según confirmaron camaristas, ONG que impulsan el derecho a la salud y un relevamiento de LA NACION realizado en los tribunales en lo civil y comercial federal.
Así, pudo saberse que la tendencia obedece a que hay mayor conciencia de los derechos, a la posibilidad que dan las ONG de acceder a la Justicia a los que no pueden pagar un abogado y una mayor flexibilidad de los tribunales que cada vez más fallan en favor de los enfermos, sobre todo desde 1994, con la incorporación de los tratados de derechos humanos a la Constitución nacional.
«La mayoría de las acciones que tenemos son amparos relacionados con la salud», dijo la presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal María Susana Najurieta. El camarista Francisco de las Carreras coincide: «Hay más recursos porque la gente reclama más y hay un mayor acceso a la Justicia».
Las empresas de medicina prepaga y las obras sociales miran con recelo este crecimiento, reclaman una regulación y señalan que antes de hacer habitual una práctica médica debe haber un cálculo de sus costos sobre el sistema de salud. El límite para las prestaciones lo señala el plan médico obligatorio (PMO). Los medicamentos y prácticas no considerados allí no tienen cobertura.
«Es legítima la posición de las obras sociales al rechazar las prestaciones, pero, si hay peligro de muerte, la Justicia debe decidir», explica el juez.
Fernando, con 70 entradas en el quirófano y tantas cicatrices que casi no entran en su cuerpito, no sabe de estas cuentas, si nunca pudo ir siquiera al jardín. Su madre, Rosa Segarrudo, de 28 años, llegó a la Argentina desde Bolivia en 1999. Al año siguiente, se casó con Félix, que trabajaba en un taller textil clandestino de Flores, hasta que nació Fernando, con una enfermedad congénita en los intestinos que le impide que funcionen. Estuvo internado durante años hasta que, en julio pasado, un equipo de médicos norteamericanos y argentinos realizó en la Fundación Favaloro el primer trasplante de intestino. «Nos pusimos muy contentos cuando lo vimos en la tele y pedimos a la obra social poder realizarlo, pero nos dijeron que el costo era muy alto ante las pocas posibilidades de que Fernando mejorara», dijo la madre de Fernando, quien está cubierto por el Programa Federal de Salud (Profe), del Ministerio de Salud de la Nación y que beneficia a los que cobran pensiones no contributivas. El trasplante cuesta más de 370.000 pesos.
Ante la negativa del Profe a cubrirlo, se acercaron a Poder Ciudadano. «Una abogada nos hizo el amparo. Estamos muy agradecidos», dice Rosa. El juez en lo civil y comercial federal Luis María Márquez hizo lugar al amparo, ordenó realizar el trasplante a Fernando y que la familia no tuviera que pagar nada. Se basó en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño.
«En dos años, tramitamos más de cien amparos», afirma Agustina Roca, del área de Justicia de Poder Ciudadano, que señala que los jueces están más abiertos a estos temas.
En la Corte se respira el mismo espíritu. «La Corte Suprema tiene la convicción de que todos los ciudadanos deben gozar de los derechos, y los derechos tienen un contenido mínimo esencial que no puede ser desconocido», dijo a LA NACION Ricardo Lorenzetti, ministro del alto tribunal.
«La Corte reconoció que las personas más desfavorecidas tienen derecho a gozar, como todos, del derecho a la salud o a la alimentación, porque el ejercicio de un derecho no puede quedar reservado sólo a quienes puedan celebrar un contrato o tengan medios económicos para procurárselo. No se trata de que el juez sustituya al Gobierno en el gasto del presupuesto», explica.
Sin neutralidad
A su vez, Aída Kemelmajer de Carlucci, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Mendoza, cuando inauguró en el Chaco la sede de la maestría en magistratura que dicta la Facultad de Derecho de la UBA, evaluó que «los jueces no deben ser neutrales frente a las desigualdades, porque en ningún lado está dicho que la validez de un derecho fundamental depende de una previsión presupuestaria».
Esta amplitud de los tribunales se enfrenta con los recelos de las prepagas: «La falta de un marco regulatorio hace que la Justicia falle con el concepto de in dubio pro reo » [la duda beneficia al acusado; en este caso, al paciente]. Hay que establecer parámetros para que el juez decida», explica Federico Díaz Mathé, director ejecutivo de la Cámara de Instituciones Médico-Asistenciales de la República Argentina (Cimara).
Advierte que la incorporación de operaciones al PMO a través de amparos se hace sin criterio de cómo deben financiarse. «Debería haber un estudio actuarial que calculara los costos de estos tratamientos», sugiere.
En el PAMI, con más de tres millones de afiliados, hay una oficina para responder amparos. En los últimos tres años hubo 1406 reclamos judiciales, pero van en clara disminución. «Lo que se cuestiona no es la falta de cobertura, sino el lugar donde hacer la práctica», explicó un funcionario.
Los jueces registran una mayor receptividad de las obras sociales y las prepagas para acatar los fallos. «Había cierta resistencia, pero ya no se discute tanto la obligación, sino el modo de realizar la prestación. Se está abriendo camino a partir del cumplimiento de las leyes», afirmó el camarista De las Carreras.
Ese camino fue el que transitó Fernando, que infla guantes de látex como globos, a la espera del donante. «No puede esperar mucho más el órgano», implora Rosa. «Soy muy fuerte, ¿viste?», desafía el niño, mientras se aferra al brazo de su mamá.
Por Hernán Cappiello
De la Redacción de LA NACION