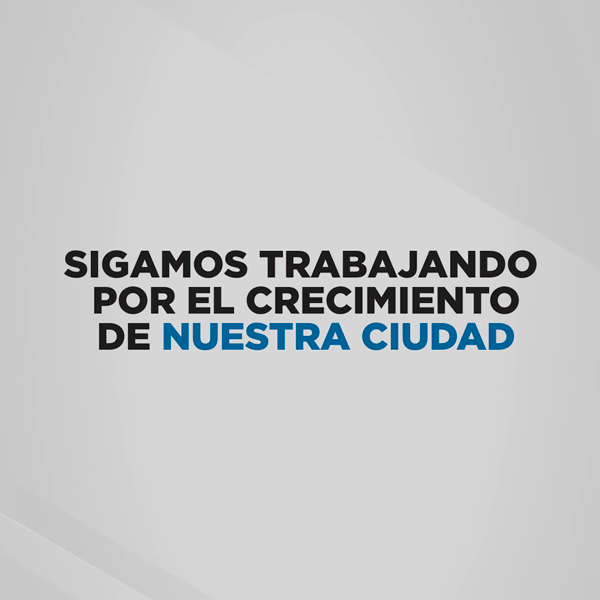Pablo Calvo.
pcalvo@clarin.com
Más de cuatro millones de mujeres trabajan en la Argentina y buscan por todos los caminos condiciones más justas de empleo y desarrollo personal. Es una búsqueda que, según especialistas, puede llevar más de 30 años, pero ya está en marcha. Tanto que, por primera vez en el país, cerca de mil mujeres piden información sobre cómo capacitarse en oficios tradicionalmente masculinos, como la albañilería y la plomería. Un estudio gubernamental sostiene que las amas de casa merecen a esta altura tener un currículum con validez en el mercado laboral, por la cantidad de tareas que hacen con éxito en el hogar. Y otra investigación advierte que las mujeres que se desempeñan en niveles de decisión de empresas, sindicatos y ofici nas de Gobierno, deberían tener un mayor acompañamiento desde el Estado cuando se convierten en madres. Por aquí, por allá, el avance no se detiene, pero choca aún con desventajas salariales, desaprovechamiento del alto nivel educativo que alcanzan las mujeres y mecanismos de discriminación.
«En los cuerpos legislativos, la paridad entre el hombre y la mujer se alcanzaría para el año 2040 y algo similar sucede en el campo científico, en la vida universitaria, en los sindicatos, en las empresas y en los puestos superiores de los gobiernos», escribió en marzo la oficial de enlace del Fondo de Población de las Naciones Unidas en la Argentina, María del Carmen Feijoó. Ahora, en diálogo con Clarín, la socióloga explica que este horizonte de igualdad está más a mano de las mujeres que tienen acceso a la educación superior y a la capacitación y que puede alejarse para las mujeres más pobres, que salieron a trabajar en la década del 90 por la necesidad de reforzar la economía familiar.
Es tiempo, a su juicio, de generar «políticas de conciliación», como se las llama en la Unión Europea, que «permitan a las mujeres desarrollar su vida laboral sin la sobrecarga de su casi exclusiva responsabilidad en el cuidado familiar; políticas que apoyen a la sociedad en su conjunto en el cuidado de los chicos y la organización del hogar, por ejemplo mediante la creación de guarderías y la doble escolaridad en la escuela pública durante el nivel inicial».
Karina Trivisonno, titular de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), considera que «si bien lentamente las mujeres vamos ocupando espacios públicos que tradicionalmente ocupaban los hombres, el proceso es aún más lento de lo esperado, ya que aún existen prejuicios, creencias y costumbres que siguen definiendo como ‘naturalmente femeninas’ o ‘naturalmente masculinas’ ciertas actividades o ámbitos».
«En el sector público, a pesar de la alta participación femenina, se puede visualizar que las desigualdades persisten: los hombres acceden con más facilidad y rapidez, aún con menor calificación profesional, a los puestos de conducción y categorías mejores pa gas del Estado. La segregación ocupacional, las diferencias salariales y la menor proporción de mujeres en puestos de responsabilidad son una realidad», señala Trivisonno, quien destaca sin embargo que el reciente convenio colectivo de trabajo para el sector público incluyó medidas contra esas formas de discriminación.
Feijoó, Trivisonno y distintos estudios privados sobre el panorama laboral de las mujeres en el país coinciden en hablar de una brecha salarial de alrededor del 30 por ciento con respecto a los ingresos de los hombres. «Mientras el ingreso medio mensual de los varones es de 630,90 pesos, el de las mujeres es de 427,80 pesos. Esta brecha aumenta en los grupos con mayores niveles de escolaridad», precisó esta semana la consultora de Unicef Eleonor Faur, durante un seminario.
En el «Diagnóstico sobre la situación laboral de las mujeres», elaborado en 2005 por el Ministerio de Trabajo, se destaca que la participación de las mujeres en el mercado laboral «es alta en términos históricos», aunque conlleva esta lista de dificultades:
# «Las mujeres activas tienen una probabilidad 29 por ciento más alta que los varones de estar desocupadas. Entre las mujeres se observa un porcentaje mayor de desempleo abierto de larga duración (tardan más en reinsertarse) y un porcentaje más alto de desocupados de altos niveles educativos y de trabajadores que buscan su primer empleo».
# «Persisten importantes condicionamientos para el acceso de las mujeres a empleos completos, lo que se expresa en un número menor de horas promedio trabajadas por ellas: 134 horas mensuales, frente a las 188 masculinas. Esto afecta a las mujeres a lo largo de toda la estructura social, pero incide especialmente en aquellas menos educadas, que cobran salarios promedio que son prácticamente la mitad de los percibidos por los hombres con iguales niveles educativos».
# «A pesar de la creciente incorporación de la mujer en el mercado de trabajo, la estructura ocupacional sigue presentando una fuerte segregación vertical (por niveles de jerarquía) y horizontal (por sectores productivos) por género».
# «Las mujeres son promovidas a cargos de jefatura en menor proporción que los varones: representan el 42,9 por ciento de los asalariados, pero sólo el 27,4 por ciento de los asalariados que ejercen cargos de jefatura en los procesos de trabajo».
# «Tanto el servicio doméstico como la enseñanza y los servicios sociales y de salud son actividades claramente feminizadas, mientras que le presencia femenina es marginal en construcción, transporte y almacenaje».
# «El acceso de las mujeres a altos niveles educativos formales no se traduce en igual medida en un reconocimiento de tales logros en el puesto de trabajo: una de cada cuatro mujeres que completaron o superaron el ciclo medio desarrollan tareas de un nivel de calificación claramente inferior. Además, seis de cada 10 desocupadas tiene, al menos, el ciclo medio terminado y una de cada 10 completaron los estudios terciarios o universitarios, lo que habla de fuerza de trabajo desocupada educada».
Además, hay más de dos millones de mujeres que buscan trabajo y no lo encuentran: son desocupadas para el mercado, aunque en sus casas realizan más de cien tareas cotidianas, vinculadas a la limpieza, la administración del presupuesto familiar, la preparación de alimentos, el apoyo escolar a los hijos y el cuidado de enfermos.
En 1991, la tasa de actividad de las mujeres de 15 a 65 años era de 43 por ciento; en 1998 ascendió a 49 por ciento y en 2003 alcanzó su máximo de 52,8 por ciento. En el trabajo «Las metas del milenio y la igualdad de género. El caso de Argentina», la promoción del «trabajo decente» para hombres y mujeres y la reducción del desempleo son objetivos a cumplir en un tiempo no tan lejano: el año 2015.
El estudio, elaborado por Claudia Giacometti, consultora de la Unidad Mujer y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), remarca también que «las mujeres en general tienen menores posibilidades de ingresar a empleos formales; menores ingresos laborales, que condicionan los ingresos futuros; y menor tasa de participación económica y, por lo tanto, mayor vulnerabilidad para acceder al sistema de seguridad social».
Virginia Franganillo, directora de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, plantea la necesidad de diseñar «un plan estratégico que genere una atmósfera social de cambio en la cultura del trabajo y hacia el interior de la familia», que primero defina el perfil productivo del país y luego «se concentre en rubros donde la mujer pueda desarrollar todo su potencial, como la agroindustria y el turismo, dos de las actividades más importantes en la generación de recursos».
¿Cuánto tiempo puede llevar? La funcionaria prefiere no mencionar plazos, pero confía: «No me parece mal que seamos optimistas, sobre todo si tenemos en cuenta que en los últimos 20 años han habido cambios importantísimos. El Estado puede generar medidas de fuerte impacto simbólico, como lo hizo con el establecimiento de cupos femeninos para cubrir cargos públicos, y las mujeres se animan a los desafíos laborales, pero las empresas todavía no, porque no quieren arriesgarse y mantienen sus prejuicios a la hora de tomar un empleado. Falta una salida social, de conjunto».
Noé Ruiz, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la CGT que conduce Hugo Moyano, pronostica que la equiparación de bancas en el Congreso «se dará mucho antes del 2040, porque ya hay legisladoras que están peleando por tener el 50 por ciento de la representación política», aunque en otros rubros del mundo laboral «la búsqueda de la igualdad sí va a llevar 20 o 30 años». Los sindicatos deberían tener en sus conducciones un 30 por ciento de mujeres, un requisito que «se va cumpliendo lentamente».
Ruiz, secretaria general del Sindicato de Modelos, sostiene que «las mujeres trabajamos cada vez más, pero caemos cada vez más en la economía informal, con baja protección y seguridad social. Casi siempre hay un varón en el tope de la escala y donde hay subordinación sigue habiendo dependencia. Además, todavía hay miedo, por eso empezamos a dar cursos para que las chicas más jóvenes lo pierdan, para que las futuras generaciones sean mejores».
Una investigación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), «Políticas de empleo para superar la pobreza. Argentina», cuestiona la «sobrecarga» que padecen las mujeres, porque «a pesar del ingreso masivo a la fuerza laboral, continúan asumiendo en forma casi exclusiva las tareas domésticas y de cuidado de la familia, lo cual limita su disponibilidad de tiempo para capacitación y recreación y a muchas les impide obtener ingresos suficientes para salir del círculo de la pobreza».